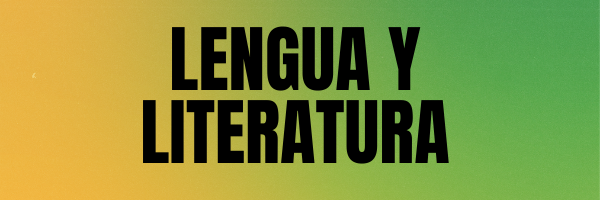Cuando el capitán Ireneo Morris y el doctor Carlos Alberto Servian, médico homeópata, desaparecieron, un 20 de diciembre, de Buenos Aires, los diarios apenas comentaron el hecho. Se dijo que había gente engañada, gente complicada y que una comisión estaba investigando; se dijo también que el escaso radio de acción del aeroplano utilizado por los fugitivos permitía afirmar que éstos no habían ido muy lejos. Yo recibí en esos días una encomienda; contenía: tres volúmenes in quarto (las obras completas del comunista Luis Augusto Blanqui); un anillo de escaso valor (un aguamarina en cuyo fondo se veía la efigie de una diosa con cabeza de caballo); unas cuantas páginas escritas a máquina —Las aventuras del capitán Morris— firmadas C. A. S. Transcribiré esas páginas.
LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN MORRIS
Este relato podría empezar con alguna leyenda celta que nos hablara del viaje de un héroe a un país que está del otro lado de una fuente, o de una infranqueable prisión hecha de ramas tiernas, o de un anillo que torna invisible a quien lo lleva, o de una nube mágica, o de una joven llorando en el remoto fondo de un espejo que está en la mano del caballero destinado a salvarla, o de la busca, interminable y sin esperanza, de la tumba del rey Arturo:
Ésta es la tumba de March y ésta la de Gwythyir;
ésta es la tumba de Gwgawn Gleddyffreidd;
pero la tumba de Arturo es desconocida.
También podría empezar con la noticia, que oí con asombro y con indiferencia, de que el tribunal militar acusaba de traición al capitán Morris. O con la negación de la astronomía. O con una teoría de esos movimientos, llamados "pases", que se emplean para que aparezcan o desaparezcan los espíritus.
Sin embargo, yo elegiré un comienzo menos estimulante; si no lo favorece la magia, lo recomienda el método. Esto no importa un repudio de lo sobrenatural, menos aún el repudio de las alusiones o invocaciones del primer párrafo.
Me llamo Carlos Alberto Servian, y nací en Rauch; soy armenio. Hace ocho siglos que mi país no existe; pero deje que un armenio se arrime a su árbol genealógico: toda su descendencia odiará a los turcos. "Una vez armenio, siempre arrnenio." Somos como una sociedad secreta, como un clan, y dispersos por los continentes, la indefinible sangre, unos ojos y una nariz que se repiten, un modo de comprender y de gozar la tierra, ciertas habilidades, ciertas intrigas, ciertos desarreglos en que nos reconocemos, la apasionada belleza de nuestras mujeres, nos unen.
Soy, además, hombre soltero y, como el Quijote, vivo (vivía) con una sobrina: una muchacha agradable, joven y laboriosa. Añadiría otro calificativo —tranquila—, pero debo confesar que en los últimos tiempos no lo mereció. Mi sobrina se entretenía en hacer las funciones de secretaria, y, como no tengo secretaria, ella misma atendía el teléfono, pasaba en limpio y arreglaba con certera lucidez las historias médicas y las sintomatologías que yo apuntaba al azar de las declaraciones de los enfermos (cuya regla común es el desorden) y organizaba mi vasto archivo. Practicaba otra diversión no menos inocente: ir conmigo al cinematógrafo los viernes a la tarde. Esa tarde era viernes.
Se abrió la puerta; un joven militar entró, enérgicamente, en el consultorio.
Mi secretaria estaba a mi derecha, de pie, atrás de la mesa, y me extendía, impasible, una de esas grandes hojas en que apunto los datos que me dan los enfermos. El joven militar se presentó sin vacilaciones —era el teniente Kramer— y después de mirar ostensiblemente a mi secretaria, preguntó con voz firme:
—¿Hablo?
Le dije que hablara. Continuó:
—El capitán Ireneo Morris quiere verlo. Está detenido en el Hospital Militar.
Tal vez contaminado por la marcialidad de mi interlocutor, respondí:
—A sus órdenes.
—¿Cuándo irá?—preguntó Kramer.
—Hoy mismo. Siempre que me dejen entrar a estas horas...
—Lo dejarán—declaró Kramer, y con movimientos ruidosos y gimnásticos hizo la venia. Se retiró en el acto.
Miré a mi sobrina; estaba demudada. Sentí rabia y le pregunté qué le sucedía. Me interpeló:
—¿Sabes quién es la única persona que te interesa?
Tuve la ingenuidad de mirar hacia donde me señalaba. Me vi en el espejo. Mi sobrina salió del cuarto, corriendo.
Desde hacía un tiempo estaba menos tranquila. Además había tomado la costumbre de llamarme egoísta. Parte de la culpa de esto la atribuyo a mi ex libris. Lleva triplemente inscrita —en griego, en latín y en español— la sentencia Conócete a ti mismo (nunca sospeché hasta dónde me llevaría esta sentencia) y me reproduce contemplando, a través de una lupa, mi imagen en un espejo. Mi sobrina ha pegado miles de estos ex libris en miles de volúmenes de mi versátil biblioteca. Pero hay otra causa para esta fama de egoísmo. Yo era un metódico, y los hombres metódicos, los que sumidos en oscuras ocupaciones postergamos los caprichos de las mujeres, parecemos locos, o imbéciles, o egoístas.
Atendí (confusamente) a dos clientes y me fui al Hospital Militar.
Habían dado las seis cuando llegué al viejo edificio de la calle Pozos. Después de una solitaria espera y de un cándido y breve interrogatorio me condujeron a la pieza ocupada por Morris. En la puerta había un centinela con bayoneta. Adentro, muy cerca de la cama de Morris, dos hombres que no me saludaron jugaban al dominó.
Con Morris nos conocemos de toda la vida; nunca fuimos amigos. He querido mucho a su padre. Era un viejo excelente, con la cabeza blanca, redonda, rapada, y los ojos azules, excesivamente duros y despiertos; tenía un ingobernable patriotismo galés, una incontenible manía de contar leyendas celtas. Durante muchos años (los más felices de mi vida) fue mi profesor. Todas las tardes estudiábamos un poco, él contaba y yo escuchaba las aventuras de los mabinogion, y en seguida reponíamos fuerzas tomando unos mates con azúcar quemada. Por los patios andaba Ireneo; cazaba pájaros y ratas, y con un cortaplumas, un hilo y una aguja, combinaba cadáveres heterogéneos; el viejo Morris decía que Ireneo iba a ser médico. Yo iba a ser inventor, porque aborrecía los experimentos de Ireneo y porque alguna vez había dibujado una bala con resortes, que permitiría los más envejecedores viajes interplanetarios, y un motor hidráulico, que, puesto en marcha, no se detendría nunca. Ireneo y yo estábamos alejados por una mutua y consciente antipatía. Ahora, cuando nos encontramos, sentimos una gran dicha, una floración de nostalgias y de cordialidades, repetimos un breve diálogo con fervientes alusiones a una amistad y a un pasado imaginarios, y en seguida no sabemos qué decirnos.
El País de Gales, la tenaz corriente celta, había acabado en su padre. Ireneo es tranquilamente argentino, e ignora y desdeña por igual a todos los extranjeros. Hasta en su apariencia es típicamente argentino (algunos lo han creído sudamericano): más bien chico, delgado, fino de huesos, de pelo negro—muy peinado, reluciente—, de mirada sagaz.
Al verme pareció emocionado (yo nunca lo había visto emocionado, ni siquiera en la noche de la muerte de su padre). Me dijo con voz clara; como para que oyeran los que jugaban al dominó:
—Dame esa mano. En estas horas de prueba has demostrado ser el único amigo.
Esto me pareció un agradecimiento excesivo para mi visita. Morris continuó:
—Tenemos que hablar de muchas cosas, pero comprenderás que ante un par de circunstancias así—miró con gravedad a los dos hombres—prefiero callar. Dentro de pocos días estaré en casa; entonces será un placer recibirte.
Creí que la frase era una despedida. Morris agregó que "si no tenía apuro" me quedara un rato.
—No quiero olvidarme —continuó—. Gracias por los libros.
Murmuré algo, confusamente. Ignoraba qué libros me agradecía. He cometido errores, no el de mandar libros a Ireneo.
Habló de accidentes de aviación; negó que hubiera lugares —El Palomar, en Buenos Aires; el Valle de los Reyes, en Egipto— que irradiaran corrientes capaces de provocarlos.
En sus labios, "el Valle de los Reyes" me pareció increíble. Le pregunté cómo lo conocía.
—Son las teorías del cura Moreau —repuso Morris—. Otros dicen que nos falta disciplina. Es contraria a la idiosincrasia de nuestro pueblo, si me seguís. La aspiración del aviador criollo es aeroplanos como la gente. Si no, acordate de las proezas de Mira, con el Golondrina, una lata de conservas atada con alambres . . .
Le pregunté por su estado y por el tratamiento a que lo sometían. Entonces fui yo quien habló en voz bien alta, para que oyeran los que jugaban al dominó.
—No admitas inyecciones. Nada de inyecciones. No te envenenes la sangre. Toma un Depuratum 6 y después un Árnica 10000. Sos un caso típico de Árnica. No lo olvides: dosis infinitesimales.
Me retiré con la impresión de haber logrado un pequeño triunfo. Pasaron tres semanas. En casa hubo pocas novedades. Ahora, retrospectivamente, quizá descubra que mi sobrina estuvo más atenta que nunca, y menos cordial. Según nuestra costumbre los dos viernes siguientes fuimos al cinematógrafo; pero el tercer viernes, cuando entré en su cuarto, no estaba. Había salido, ¡había olvidado que esa tarde iríamos al cinematógrafo!
Después llegó un mensaje de Morris. Me decía que ya estaba en su casa y que fuera a verlo cualquier tarde.
Me recibió en el escritorio. Lo digo sin reticencias: Morris había mejorado. Hay naturalezas que tienden tan invenciblemente al equilibrio de la salud, que los peores venenos inventados por la alopatía no las abruman.
Al entrar en esa pieza tuve la impresión de retroceder en el tiempo; casi diría que me sorprendió no encontrar al viejo Morris (muerto hace diez años), aseado y benigno, administrando con reposo los impedimenta del mate. Nada había cambiado. En la biblioteca encontré los mismos libros, los mismos bustos de Lloyd George y de William Morris, que habían contemplado mi agradable y ociosa juventud, ahora me contemplaban; y en la pared colgaba el horrible cuadro que sobrecogió mis primeros insomnios: la muerte de Griffith ap Rhys, conocido como el fulgor y el poder y la dulzura de los varones del sur.
Traté de llevarlo inmediatamente a la conversación que le interesaba. Dijo que sólo tenía que agregar unos detalles a lo que me había expuesto en su carta. Yo no sabía qué responder; yo no había recibido ninguna carta de Ireneo. Con súbita decisión le pedí que si no le fatigaba me contara todo desde el principio.
Entonces Ireneo Morris me relató su misteriosa historia.
Hasta el 23 de junio pasado había sido probador de los aeroplanos del ejército. Primero cumplió esas funciones en la fábrica militar de Córdoba, últimamente había conseguido que lo trasladaran a la base del Palomar.
Me dio su palabra de que él, como probador, era una persona importante. Había hecho más vuelos de ensayo que cualquier aviador americano (sur y centro). Su resistencia era extraordinaria.
Tanto había repetido esos vuelos de prueba, que, automáticamente, inevitablemente, llegó a ejecutar uno solo.
Sacó del bolsillo una libreta y en una hoja en blanco trazó una serie de líneas en zigzag; escrupulosamente anotó números (distancias, alturas, graduación de ángulos); después arrancó la hoja y me la obsequió. Me apresuré a agradecerle. Declaró que yo poseía "el esquema clásico de sus pruebas".
Alrededor del 15 de junio le comunicaron que en esos días probaría un nuevo Breguet —el 309— monoplaza, de combate. Se trataba de un aparato construido según una patente francesa de hacía dos o tres años y el ensayo se cumpliría con bastante secreto. Morris se fue a su casa, tomó una libreta de apuntes —"como lo había hecho hoy"—, dibujó el esquema —"el mismo que yo tenía en el bolsillo"—. Después se entretuvo en complicarlo; después —"en ese mismo escritorio donde nosotros departíamos amigablemente"— imaginó esos agregados, los grabó en la memoria.
El 23 de junio, alba de una hermosa y terrible aventura, fue un día gris, lluvioso. Cuando Morris llegó al aeródromo, el aparato estaba en el hangar. Tuvo que esperar que lo sacaran. Caminó para no enfermarse de frío, consiguió que se le empaparan los pies. Finalmente, apareció el Breguet. Era un monoplano de alas bajas, "nada del otro mundo, te aseguro". Lo inspeccionó someramente. Morris me miró en los ojos y en voz baja me comunicó: el asiento era estrecho, notablemente incómodo. Recordó que el indicador de combustible marcaba "lleno" y que en las alas el Breguet no tenía ninguna insignia. Dijo que saludó con la mano y que en seguida el ademán le pareció falso. Corrió unos quinientos metros y despegó. Empezó a cumplir lo que él llamaba su "nuevo esquema de prueba".
Era el probador más resistente de la República. Pura resistencia física, me aseguró. Estaba dispuesto a contarme la verdad. Aunque yo no podía creerlo, de pronto se le nubló la vista. Aquí Morris habló mucho; llegó a exaltarse; por mi parte, olvidé el "compadrito" peinado que tenía enfrente; seguí el relato: poco después de emprender los ejercicios nuevos sintió que la vista se le nublaba, se oyó decir "qué vergüenza, voy a perder el conocimiento", embistió una vasta mole oscura (quizá una nube), tuvo una visión efímera y feliz, como la visión de un radiante paraíso... Apenas consiguió enderezar el aeroplano cuando estaba por tocar el campo de aterrizaje.
Volvió en sí. Estaba dolorosamente acostado en una cama blanca, en un cuarto alto, de paredes blancuzcas y desnudas. Zumbó un moscardón; durante algunos segundos creyó que dormía la siesta, en el campo. Después supo que estaba herido; que estaba detenido; que estaba en el Hospital Militar. Nada de esto le sorprendió, pero todavía tardó un rato en recordar el accidente. Al recordarlo tuvo la verdadera sorpresa: no comprendía cómo había perdido el conocimiento. Sin embargo, no lo perdió una sola vez... De esto hablaré mas adelante.
La persona que lo acompañaba era una mujer. La miró. Era una enfermera.
Dogmático y discriminativo, habló de mujeres en general. Fue desagradable. Dijo que había un tipo de mujer, y hasta una mujer determinada y única, para el animal que hay en el centro de cada hombre, y agregó algo en el sentido de que era un infortunio encontrarla, porque el hombre siente lo decisiva que es para su destino y la trata con temor y con torpeza, preparándose un futuro de ansiedad y de monótona frustración. Afirmó que, para el hombre "como es debido", entre las demás mujeres no habrá diferencias notables, ni peligros. Le pregunté si la enfermera correspondía a su tipo. Me respondió que no, y aclaró: "Es una mujer plácida y maternal, pero bastante linda."
Continuó su relato. Entraron unos oficiales (precisó las jerarquías). Un soldado trajo una mesa y una silla; se fue, y volvió con una máquina de escribir. Se sentó frente a la máquina, y escribió en silencio. Cuando el soldado se detuvo, un oficial interrogó a Morris:
—¿Su nombre?
No le sorprendió esta pregunta. Pensó: "mero formulismo". Dijo su nombre, y tuvo el primer signo del horrible complot que inexplicablemente lo envolvía. Todos los oficiales rieron. Él nunca había imaginado que su nombre fuera ridículo. Se enfureció. Otro de los oficiales dijo:
—Podía inventar algo menos increíble. —Ordenó al soldado de la máquina—: Escriba, no más.
—¿Nacionalidad?
—Argentino —afirmó sin vacilaciones.
—¿Pertenece al ejército?
Tuvo una ironía:
—Yo soy el del accidente, y ustedes parecen los golpeados.
Si rieron un poco (entre ellos, como si Morris estuviera ausente).
Continuó:
—Pertenezco al ejército, con grado de capitán, regimiento 7, escuadrilla novena.
—¿Con base en Montevideo? —preguntó sarcásticamente uno de los oficiales.
—En Palomar —respondió Morris.
Dio su domicilio: Bolívar 971. Los oficiales se retiraron. Volvieron al día siguiente, ésos y otros. Cuando comprendió que dudaban de su nacionalidad, o que simulaban dudar, quiso levantarse de la cama, pelearlos. La herida y la tierna presión de la enfermera lo contuvieron. Los oficiales volvieron a la tarde del otro día, a la mañana del siguiente. Hacía un calor tremendo; le dolía todo el cuerpo; me confesó que hubiera declarado cualquier cosa para que lo dejaran en paz.
¿Qué se proponían? ¿Por qué ignoraban quién era? ¿Por qué lo insultaban, por qué simulaban que no era argentino? Estaba perplejo y enfurecido. Una noche la enfermera lo tomó de la mano y le dijo que no se defendía juiciosamente. Respondió que no tenía de qué defenderse. Pasó la noche despierto, entre accesos de cólera, momentos en que estaba decidido a encarar con tranquilidad la situación, y violentas reacciones en que se negaba a "entrar en ese juego absurdo". A la mañana quiso pedir disculpas a la enfermera por el modo con que la había tratado; comprendía que la intención de ella era benévola, "y no es fea, me entendés"; pero como no sabía pedir disculpas, le preguntó irritadamente qué le aconsejaba. La enfermera le aconsejó que llamara a declarar a alguna persona de responsabilidad.
Cuando vinieron los oficiales dijo que era amigo del teniente Kramer y del teniente Viera, del capitán Faverio, de los tenientes coroneles Margaride y Navarro.
A eso de las cinco apareció con los oficiales el teniente Kramer, su amigo de toda la vida. Morris dijo con vergüenza que "después de una conmoción, el hombre no es el mismo" y que al ver a Kramer sintió lágrimas en los ojos. Reconoció que se incorporó en la cama y abrió los brazos cuando lo vio entrar. Le gritó:
—Vení, hermano.
Kramer se detuvo y lo miró impávidamente. Un oficial le preguntó:
—Teniente Kramer, ¿conoce usted al sujeto?
La voz era insidiosa. Morris dice que esperó —esperó que el teniente Kramer, con una súbita exclamación cordial, revelara su actitud como parte de una broma—... Kramer contestó con demasiado calor, como si temiera no ser creído:
—Nunca lo he visto. Mi palabra que nunca lo he visto.
Le creyeron inmediatamente, y la tensión que durante unos segundos hubo entre ellos desapareció. Se alejaron: Morris oyó las risas de los oficiales, y la risa franca de Kramer, y la voz de un oficial que repetía "A mí no me sorprende, créame que no me sorprende. Tiene un descaro."
Con Viera y con Margaride la escena volvió a repetirse, en lo esencial. Hubo mayor violencia. Un libro —uno de los libros que yo le habría enviado— estaba debajo de las sábanas, al alcance de su mano y alcanzó el rostro de Viera cuando éste simuló que no se conocían. Morris dio una descripción circunstanciada que no creo íntegramente. Aclaro: no dudo de su coraje, sí de su velocidad epigramática. Los oficiales opinaron que no era indispensable llamar a Faverio, que estaba en Mendoza. Imaginó entonces tener una inspiración; pensó que si las amenazas convertían en traidores a los jóvenes, fracasarían ante el general Huet, antiguo amigo de su casa, que siempre había sido con él como un padre, o, más bien, como un rectísimo padrastro.
Le contestaron secamente que no había, que nunca hubo, un general de nombre tan ridículo en el ejército argentino.
Morris no tenía miedo; tal vez si hubiera conocido el miedo se hubiera defendido mejor. Afortunadamente, le interesaban las mujeres, "y usted sabe cómo les gusta agrandar los peligros y lo cavilosas que son". La otra vez la enfermera le había tomado la mano para convencerlo del peligro que lo amenazaba; ahora Morris la miró en los ojos y le preguntó el significado de la confabulación que había contra él. La enfermera repitió lo que había oído: su afirmación de que el 23 había probado el Breguet en El Palomar era falsa; en El Palomar nadie había probado aeroplanos esa tarde. El Breguet era de un tipo recientemente adoptado por el ejército argentino, pero su numeración no correspondía a la de ningún aeroplano del ejército argentino. "¿Me creen espía?", preguntó con incredulidad. Sintió que volvía a enfurecerse. Tímidamente, la enfermera respondió: "Creen que ha venido de algún país hermano." Morris le juró como argentino que era argentino, que no era espía; ella pareció emocionada, y continuó en el mismo tono de voz: "El uniforme es igual al nuestro; pero han descubierto que las costuras son diferentes." Agregó: "Un detalle imperdonable", y Morris comprendió que ella tampoco le creía. Sintió que se ahogaba de rabia, y, para disimular, la besó en la boca y la abrazó.
A los pocos días la enfermera le comunicó: "Se ha comprobado que diste un domicilio falso." Morris protestó inútilmente; la mujer estaba documentada: el ocupante de la casa era el señor Carlos Grimaldi. Morris tuvo la sensación del recuerdo, de la amnesia. Le pareció que ese nombre estaba vinculado a alguna experiencia pasada; no pudo precisarla.
La enfermera le aseguró que su caso había determinado la formación de dos grupos antagónicos: el de los que sostenían que era extranjero y el de los que sostenían que era argentino. Más claramente: unos querían desterrarlo; otros fusilarlo.
—Con tu insistencia de que sos argentino —dijo la mujer— ayudás a los que reclaman tu muerte.
Morris le confesó que por primera vez había sentido en su patria "el desamparo que sienten los que visitan otros países". Pero seguía no temiendo nada.
La mujer lloró tanto que él, por fin, le prometió acceder a lo que pidiera. "Aunque te parezca ridículo, me gustaba verla contenta." La mujer le pidió que "reconociera" que no era argentino. "Fue un golpe terrible, como si me dieran una ducha. Le prometí complacerla, sin ninguna intención de cumplir la promesa." Opuso dificultades:
—Digo que soy de tal país. Al día siguiente contestan de ese país que mi declaración es falsa.
—No importa —afirmó la enfermera—. Ningún país va a reconocer que manda espías. Pero con esa declaración y algunas influencias que yo mueva, tal vez triunfen los partidarios del destierro, si no es demasiado tarde.
Al otro día un oficial fue a tomarle declaración. Estaban solos; el hombre le dijo:
—Es un asunto resuelto. Dentro de una semana firman la sentencia de muerte.
Morris me explicó:
—No me quedaba nada que perder...
"Para ver lo que sucedía", le dijo al oficial:
—Confieso que soy uruguayo.
A la tarde confesó la enfermera: le dijo a Morris que todo había sido una estratagema; que había temido que no cumpliera su promesa; el oficial era amigo y llevaba instrucciones para sacarle la declaración. Morris comentó brevemente:—Si era otra mujer, la azoto.
Su declaración no había llegado a tiempo; la situación empeoraba. Según la enfermera, la única esperanza estaba en un señor que ella conocía y cuya identidad no podía revelar. Este señor quería verlo antes de interceder en su favor.
—Me dijo francamente—aseguró Morris—: trató de evitar la entrevista. Temía que yo causara mala impresión. Pero el señor quería verme y era la última esperanza que nos quedaba. Me recomendó no ser intransigente.
—El señor no vendrá al hospital—dijo la enfermera.
—Entonces no hay nada que hacer—respondió Morris, con alivio.
La enfermera siguió:
—La primera noche que tengamos centinelas de confianza, vas a verlo. Ya estás bien, irás solo.
Se sacó un anillo del dedo anular y se lo entregó.
—Lo calcé en el dedo meñique. Es una piedra, un vidrio o un brillante, con la cabeza de un caballo en el fondo. Debía llevarlo con la piedra hacia el interior de la mano, y los centinelas me dejarían entrar y salir como si no me vieran.
La enfermera le dio instrucciones. Saldría a las doce y media y debía volver antes de las tres y cuarto de la madrugada. La enfermera le escribió en un papelito la dirección del señor.
—¿Tenés el papel? —le pregunté.
—Sí, creo que sí —respondió, y lo buscó en su billetera. Me lo entregó displicentemente.
Era un papelito azul; la dirección —Márquez 6890— estaba escrita con letra femenina y firme ("del Sacré-Coeur", declaró Morris, con inesperada erudición).
—¿Cómo se llama la enfermera?—inquirí por simple curiosidad.
Morris pareció incomodo. Finalmente, dijo:
—La llamaban Idibal. Ignoro si es nombre o apellido.
Continuó su relato:
Llegó la noche fijada para la salida. Idibal no apareció. Él no sabía qué hacer. A las doce y media resolvió salir.
Le pareció inútil mostrar el anillo al centinela que estaba en la puerta de su cuarto. El hombre levantó la bayoneta. Morris mostró el anillo; salió libremente. Se recostó contra una puerta: a lo lejos, en el fondo del corredor, había visto a un cabo. Después, siguiendo indicaciones de Idibal, bajó por una escalera de servicio y llegó a la puerta de calle. Mostró el anillo y salió.
Tomó un taxímetro; dio la dirección apuntada en el papel. Anduvieron más de media hora; rodearon por Juan B. Justo y Gaona los talleres del F.C.O. y tomaron una calle arbolada, hacia el limite de la ciudad; después de cinco o seis cuadras se detuvieron ante una iglesia que emergía, copiosa de columnas y de cúpulas, entre las casas bajas del barrio, blanca en la noche.
Creyó que había un error; miró el número en el papel: era el de la iglesia.
—¿Debías esperar afuera o adentro? —interrogué.
El detalle no le incumbía; entró. No vio a nadie. Le pregunté cómo era la iglesia. Igual a todas, contestó. Después supe que estuvo un rato junto a una fuente con peces, en la que caían tres chorros de agua.
Apareció "un cura de esos que se visten de hombres, como los del Ejército de Salvación" y le preguntó si buscaba a alguien. Dijo que no. El cura se fue; al rato volvió a pasar. Estas venidas se repitieron tres o cuatro veces. Aseguró Morris que era admirable la curiosidad del sujeto, y que él ya iba a interpelarlo; pero que el otro le preguntó si tenía "el anillo del convivio".
—¿El anillo del qué?... —preguntó Morris. Y continuó explicándome:— Imaginate ¿cómo se me iba a ocurrir que hablaba del anillo que me dio Idibal?
El hombre le miró curiosamente las manos, y le ordenó:
—Muéstreme ese anillo.
Morris tuvo un movimiento de repulsión; después mostró el anillo.
El hombre lo llevó a la sacristía y le pidió que le explicara el asunto. Oyó el relato con aquiescencia; Morris aclara: "Como una explicación más o menos hábil, pero falsa; seguro de que no pretendería engañarlo, de que él oiría, finalmente, la explicación verdadera, mi confesión."
Cuando se convenció de que Morris no hablaría más, se irritó y quiso terminar la entrevista. Dijo que trataría de hacer algo por él.
Al salir, Morris buscó Rivadavia. Se encontró frente a dos torres que parecían la entrada de un castillo o de una ciudad antigua; realmente eran la entrada de un hueco, interminable en la oscuridad. Tuvo la impresión de estar en un Buenos Aires sobrenatural y siniestro. Caminó unas cuadras; se cansó; llegó a Rivadavia, tomó un taxímetro y le dio la dirección de su casa: Bolívar 971.
Se bajó en Independencia y Bolívar; caminó hasta la puerta de la casa. No eran todavía las dos de la mañana. Le quedaba tiempo.
Quiso poner la llave en la cerradura; no pudo. Apretó el timbre. No le abrían; pasaron diez minutos. Se indignó de que la sirvientita aprovechara su ausencia —su desgracia— para dormir afuera. Apretó el timbre con toda su fuerza. Oyó ruidos que parecían venir de muy lejos; después, una serie de golpes —uno seco, otro fugaz— rítmicos, crecientes. Apareció, enorme en la sombra, una figura humana. Morris se bajó el ala del sombrero y retrocedió hasta la parte menos iluminada del zaguán. Reconoció inmediatamente a ese hombre soñoliento y furioso y tuvo la impresión de ser él quien estaba soñando. Se dijo: "Si, el rengo Grimaldi, Carlos Grimaldi." Ahora recordaba el nombre. Ahora, increíblemente, estaba frente al inquilino que ocupaba la casa cuando su padre la compró, hacía más de quince años.
Grimaldi irrumpió:
—¿Qué quiere?
Morris recordó el astuto empecinamiento del hombre en quedarse en la casa y las infructuosas indignaciones de su padre, que decía "lo voy a sacar con el carrito de la Municipalidad", y le mandaba regalos para que se fuera.
—¿Está la señorita Carmen Soares? —preguntó Morris, "ganando tiempo".
Grimaldi blasfemó, dio un portazo, apagó la luz. En la oscuridad, Morris oyó alejarse los pasos alternados; después, en una conmoción de vidrios y de hierros, pasó un tranvía; después se restableció el silencio. Morris pensó triunfalmente: "No me ha reconocido."
En seguida sintió vergüenza, sorpresa, indignación. Resolvió romper la puerta a puntapiés y sacar al intruso. Como si estuviera borracho, dijo en voz alta: "Voy a levantar una denuncia en la seccional." Se preguntó qué significaba esa ofensiva múltiple y envolvente que sus compañeros habían lanzado contra él. Decidió consultarme.
Si me encontraba en casa, tendría tiempo de explicarme los hechos. Subió a un taxímetro, y ordenó al chofer que lo llevara al pasaje Owen. El hombre lo ignoraba. Morris le preguntó de mal modo para qué daban exámenes. Abominó de todo: de la policía, que deja que nuestras casas se llenen de intrusos; de los extranjeros, que nos cambian el país y nunca aprenden a manejar. El chofer le propuso que tomara otro taxímetro. Morris le ordenó que tomara Vélez Sársfield hasta cruzar las vías.
Se detuvieron en las barreras; interminables trenes grises hacían maniobras. Morris ordenó que rodeara por Toll la estación Sola. Bajó en Australia y Luzuriaga. El chofer le dijo que le pagara; que no podía esperarlo; que no existía tal pasaje. No le contestó; caminó con seguridad por Luzuriaga hacia el sur. El chofer lo siguió con el automóvil, insultándolo estrepitosamente. Morris pensó que si aparecía un vigilante, el chofer y él dormirían en la comisaría.
—Además —le dije— descubrirían que te habías fugado del hospital. La enfermera y los que te ayudaron tal vez se verían en un compromiso.
—Eso me tenía sin inquietud—respondió Morris, y continuó el relato:
Caminó una cuadra y no encontró el pasaje. Caminó otra cuadra, y otra. El chofer seguía protestando; la voz era más baja, el tono más sarcástico. Morris volvió sobre sus pasos; dobló por Alvarado; ahí estaba el parque Pereyra, la calle Rochadale. Tomó Rochadale; a mitad de cuadra, a la derecha, debían interrumpirse las casas, y dejar lugar al pasaje Owen. Morris sintió como la antelación de un vértigo. Las casas no se interrumpieron; se encontró en Austratia. Vio en lo alto, con un fondo de nubes nocturnas, el tanque de la International, en Luzuriaga; enfrente debía estar el pasaje Owen; no estaba.
Miró la hora; le quedaban apenas veinte minutos.
Caminó rápidamente. Muy pronto se detuvo. Estaba, con los pies hundidos en un espeso fango resbaladizo, ante una lúgubre serie de casas iguales, perdido. Quiso volver al parque Pereyra; no lo encontró. Temía que el chofer descubriera que se había perdido. Vio a un hombre, le preguntó dónde estaba el pasaje Owen. El hombre no era del barrio. Morris siguió caminando, exasperado. Apareció otro hombre. Morris caminó hacia él; rápidamente, el chofer se bajó del automóvil y también corrió. Morris y el chofer le preguntaron a gritos si sabía dónde estaba el pasaje Owen. El hombre parecía asustado, como si creyera que lo asaltaban. Respondió que nunca oyó nombrar ese pasaje; iba a decir algo más, pero Morris lo miró amenazadoramente.
Eran las tres y cuarto de la madrugada. Morris le dijo al chofer que lo llevara a Caseros y Entre Ríos.
En el hospital había otro centinela. Pasó dos o tres veces frente a la puerta, sin atreverse a entrar. Se resolvió a probar la suerte; mostró el anillo. El centinela no lo detuvo.
La enfermera apareció al final de la tarde siguiente. Le dijo:
—La impresión que le causaste al señor de la iglesia no es favorable. Tuvo que aprobar tu disimulo: su eterna prédica a los miembros del convivio. Pero tu falta de confianza en su persona, lo ofendió.
Dudaba de que el señor se interesara verdaderamente en favor de Morris.
La situación había empeorado. Las esperanzas de hacerlo pasar por extranjero habían desaparecido, su vida estaba en inmediato peligro.
Escribió una minuciosa relación de los hechos y me la envió. Después quiso justificarse: dijo que la preocupación de la mujer lo molestaba. Tal vez él mismo empezaba a preocuparse.
Idibal visitó de nuevo al señor; consiguió, como un favor hacia ella —"no hacia el desagradable espía"— la promesa de que "las mejores influencias intervendrían activamente en el asunto". El plan era que obligaran a Morris a intentar una reproducción realista del hecho; vale decir: que le dieran un aeroplano y le permitieran reproducir la prueba que, según él, había cumplido el día del accidente.
Las mejores influencias prevalecieron, pero el avión de la prueba sería de dos plazas. Esto significaba una dificultad para la segunda parte del plan: la fuga de Morris al Uruguay. Morris dijo que él sabría disponer del acompañante. Las influencias insistieron en que el aeroplano fuera un monoplano idéntico al del accidente.
Idibal, después de una semana en que lo abrumó con esperanzas y ansiedades, llegó radiante y declaró que todo se había conseguido. La fecha de la prueba se había fijado para el viernes próximo (faltaban cinco días). Volaría solo.
La mujer lo miró ansiosamente y le dijo:
—Te espero en la Colonia. En cuanto "despegues", enfilás al Uruguay. ¿Lo prometés?
Lo prometió. Se dio vuelta en la cama y simuló dormir. Comentó: "Me parecía que me llevaba de la mano al casamiento y eso me daba rabia." Ignoraba que se despedían.
Como estaba restablecido, a la mañana siguiente lo llevaron al cuartel.
—Esos días fueron bravos —comentó—. Los pasé en una pieza de dos por dos, mateando y truqueando de lo lindo con los centinelas.
—Si vos no jugás al truco —le dije.
Fue una brusca inspiración. Naturalmente, yo no sabía si jugaba o no.
—Bueno: poné cualquier juego de naipes —respondió sin inquietarse.
Yo estaba asombrado. Había creído que la casualidad, o las circunstancias, habían hecho de Morris un arquetipo; jamás creí que fuera un artista del color local. Continuó:
—Me creerás un infeliz, pero yo me pasaba las horas pensando en la mujer. Estaba tan loco que llegué a creer que la había olvidado...
Lo interpreté:
—¿Tratabas de imaginar su cara y no podías?
—¿Cómo adivinaste? —no aguardó mi contestación. Continuó el relato:
Una mañana lluviosa lo sacaron en un pretérito doble-faetón. En El Palomar lo esperaba una solemne comitiva de militares y de funcionarios. "Parecía un duelo —dijo Morris—, un duelo o una ejecución." Dos o tres mecánicos abrieron el hangar y empujaron hacia afuera un Dewotine de caza, "un serio competidor del doble-faetón, créeme".
Lo puso en marcha; vio que no había nafta para diez minutos de vuelo; llegar al Uruguay era imposible. Tuvo un momento de tristeza; melancólicamente se dijo que tal vez fuera mejor morir que vivir como un esclavo. Había fracasado la estratagema; salir a volar era inútil; tuvo ganas de llamar a esa gente y decirles: "Señores, esto se acabó." Por apatía dejó que los acontecimientos siguieran su curso. Decidió ejecutar otra vez su nuevo esquema de prueba.
Corrió unos quinientos metros y despegó. Cumplió regularmente la primera parte del ejercicio, pero al emprender las operaciones nuevas volvió a sentirse mareado, a perder el conocimiento, a oírse una avergonzada queja por estar perdiendo el conocimiento. Sobre el campo de aterrizaje, logró enderezar el aeroplano.
Cuando volvió en sí estaba dolorosamente acostado en una cama blanca, en un cuarto alto, de paredes blancuzcas y desnudas. Comprendió que estaba herido, que estaba detenido, que estaba en el Hospital Militar. Se preguntó si todo no era una alucinación.
Completé su pensamiento:
—Una alucinación que tenías en el instante de despertar.
Supo que la caída ocurrió el 31 de agosto. Perdió la noción del tiempo. Pasaron tres o cuatro días. Se alegró de que Idibal estuviera en la Colonia; este nuevo accidente lo avergonzaba; además, la mujer le reprocharía no haber planeado hasta el Uruguay.
Reflexionó: "Cuando se entere del accidente, volverá. Habrá que esperar dos o tres días."
Lo atendía una nueva enfermera. Pasaban las tardes tomados de la mano.
Idibal no volvía. Morris empezó a inquietarse. Una noche tuvo gran ansiedad. "Me creerás loco —me dijo—. Estaba con ganas de verla. Pensé que había vuelto, que sabía la historia de la otra enfermera y que por eso no quería verme.
Le pidió a un practicante que llamara a Idibal. El hombre no volvía. Mucho después (pero esa misma noche; a Morris le parecía increíble que una noche durara tanto) volvió; el jefe le había dicho que en el hospital no trabajaba ninguna persona de ese nombre. Morris le ordenó que averiguara cuándo había dejado el empleo. El practicante volvió a la madrugada y le dijo que el jefe de personal ya se había retirado.
Soñaba con Idibal. De día la imaginaba. Empezó a soñar que no podía encontrarla. Finalmente, no podía imaginarla, ni soñar con ella.
Le dijeron que ninguna persona llamada Idibal "trabajaba ni había trabajado en el establecimiento".
La nueva enfermera le aconsejó que leyera. Le trajeron los diarios. Ni la sección "Al margen de los deportes y el turf" le interesaba. "Me dio la loca y pedí los libros que me mandaste." Le respondieron que nadie le había mandado libros.
(Estuve a punto de cometer una imprudencia; de reconocer que yo no le había mandado nada.)
Pensó que se había descubierto el plan de la fuga y la participación de Idibal; por eso Idibal no aparecía. Se miró las manos: el anillo no estaba. Lo pidió. Le dijeron que era tarde, que la intendenta se había retirado. Pasó una noche atroz y vastísima, pensando que nunca le traerían el anillo...
—Pensando —agregué— que si no te devolvían el anillo no quedaría ningún rastro de Idibal.
—No pensé en eso —afirmó honestamente—. Pero pasé la noche como un desequilibrado. Al otro día me trajeron el anillo.
—¿Lo tenés?—le pregunté con una incredulidad que me asombró a mí mismo.
—Sí —respondió—. En lugar seguro.
Abrió un cajón lateral del escritorio y sacó un anillo. La piedra del anillo tenía una vívida transparencia; no brillaba mucho. En el fondo había un altorrelieve en colores: un busto humano, femenino, con cabeza de caballo; sospeché que se trataba de la efigie de alguna divinidad antigua. Aunque no soy un experto en la materia, me atrevo a afirmar que ese anillo era una pieza de valor.
Una mañana entraron en su cuarto unos oficiales con un soldado que traía una mesa. El soldado dejó la mesa y se fue. Volvió con una máquina de escribir; la colocó sobre la mesa, acercó una silla y se sentó frente a la máquina. Empezó a escribir. Un oficial dictó: "Nombre: Ireneo Morris; nacionalidad: argentina; regimiento: tercero; escuadrilla: novena; base: El Palomar."
Le pareció natural que pasaran por alto esas formalidades, que no le preguntaran el nombre; ésta era una segunda declaración; "sin embargo —me dijo— se notaba algún progreso"; ahora aceptaban que fuera argentino, que perteneciera a su regimiento, a su escuadrilla, al Palomar. La cordura duró poco. Le preguntaron cuál fue su paradero desde el 23 de junio (fecha de la primera prueba); dónde había dejado el Breguet 304 ("El número no era 304 —aclaró Morris—. Era 309"; este error inútil lo asombró); de dónde sacó ese viejo Dewotine... Cuando dijo que el Breguet estaría por ahí cerca, ya que la caída del 23 ocurrió en El Palomar, y que sabrían de dónde salía el Dewotine, ya que ellos mismos se lo habían dado para reproducir la prueba del 23, simularon no creerle.
Pero ya no simulaban que era un desconocido, ni que era un espía. Lo acusaban de haber estado en otro país desde el 23 de junio; lo acusaban —comprendió con renovado furor— de haber vendido a otro país un arma secreta. La indescifrable conjuración continuaba, pero los acusadores habían cambiado el plan de ataque.
Gesticulante y cordial, apareció el teniente Viera. Morris lo insultó. Viera simuló una gran sorpresa; finalmente, declaró que tendrían que batirse.
—Pensé que la situación había mejorado —dijo—. Los traidores volvían a poner cara de amigos.
Lo visitó el general Huet. El mismo Kramer lo visitó. Morris estaba distraído y no tuvo tiempo de reaccionar. Kramer le gritó: "No creo una palabra de las acusaciones, hermano." Se abrazaron, efusivos. Algún día —pensó Morris— aclararía el asunto. Le pidió a Kramer que me viera.
Me atreví a preguntar
—Decime una cosa, Morris, ¿te acordás qué libros te mandé?
—El título no lo recuerdo—sentenció gravemente—. En tu nota está consignado.
Yo no le había escrito ninguna nota.
Lo ayudé a caminar hasta el dormitorio. Sacó del cajón de la mesa de luz una hoja de papel de carta (de un papel de carta que no reconocí). Me la entregó:
La letra parecía una mala imitación de la mía; mis T y E mayúsculas remedan las de imprenta; éstas eran "inglesas". Leí:
Acuso recibo de su atenta del 16, que me ha llegado con algún retraso, debido, sin duda, a un sugerente error en la dirección. Yo no vivo en el pasaje "Owen" sino en la calle Miranda, en el barrio Nazca. Le aseguro que he leído su relación con mucho interés. Por ahora no puedo visitarlo; estoy enfermo; pero me cuidan solícitas manos femeninas y dentro de poco me repondré; entonces tendré el gusto de verlo.
Le envío, como símbolo de comprensión, estos libros de Blanqui, y le recomiendo leer, en el tomo tercero, el poema que empieza en la página 281.
Me despedí de Morris. Le prometí volver la semana siguiente. El asunto me interesaba y me dejaba perplejo. No dudaba de la buena fe de Morris; pero yo no le había escrito esa carta; yo nunca le había mandado libros; yo no conocía las obras de Blanqui.
Sobre "mi carta" debo hacer algunas observaciones: 1) su autor no tutea a Morris felizmente, Morris es poco diestro en asuntos de letras: no advirtió el "cambio" de tratamiento y no se ofendió conmigo: yo siempre lo he tuteado; 2) juro que soy inocente de la frase "Acuso recibo de su atenta"; 3) en cuanto a escribir Owen entre comillas, me asombra y lo propongo a la atención del lector.
Mi ignorancia de las obras de Blanqui se debe, quizá, al plan de lectura. Desde muy joven he comprendido que para no dejarse arrasar por la inconsiderada producción de libros y para conseguir, siquiera en apariencia, una cultura enciclopédica, era irnprescindible un plan de lecturas. Este plan jalona mi vida: una época estuvo ocupada por la filosofía, otra por la literatura francesa, otra por las ciencias naturales, otra por la antigua literatura celta y en especial la del país de Kimris (debido a la influencia del padre de Morris). La medicina se ha intercalado en este plan, sin interrumpirlo nunca.
Pocos días antes de la visita del teniente Kramer a mi consultorio, yo había concluido con las ciencias ocultas. Había explorado las obras de Papus, de Richet de Lhomond, de Stanislas de Guaita, de Labougle, del obispo de la Rocheia, de Lodge, de Hogden, de Alberto el Grande. Me interesaban especialmente los conjuros, las apariciones y las desapariciones; con relación a estas últimas recordaré siempre el caso de Sir Daniel Sludge Home, quien, a instancias de la Society for Psychical Research, de Londres, y ante una concurrencia compuesta exclusivamente de baronets, intentó unos pases que se emplean para provocar la desaparición de fantasmas y murió en el acto. En cuanto a esos nuevos Elías, que habrían desaparecido sin dejar rastros ni cadáveres, me permito dudar.
El "misterio" de la carta me incitó a leer las obras de Blanqui (autor que yo ignoraba). Lo encontré en la enciclopedia, y comprobé que había escrito sobre temas políticos. Esto me complació: inmediatas a las ciencias ocultas se hallan la política y la sociología. Mi plan observa tales transiciones para evitar que el espíritu se adormezca en largas tendencias.
Una madrugada, en la calle Corrientes, en una librería apenas atendida por un viejo borroso, encontré un polvoriento atado de libros encuadernados en cuero pardo, con títulos y filetes dorados: las obras completas de Blanqui. Lo compré por quince pesos.
En la página 281 de mi edición no hay ninguna poesía. Aunque no he leído íntegramente la obra, creo que el escrito aludido es "L'Éternité par les Astres" un poema en prosa; en mi edición comienza en la página 307, del segundo tomo.
En ese poema o ensayo encontré la explicación de la aventura de Morris.
Fui a Nazca; hablé con los comerciantes del barrio; en las dos cuadras que agotan la calle Miranda no vive ninguna persona de mi nombre.
Fui a Márquez; no hay número 6890; no hay iglesias; había —esa tarde— una poética luz, con el pasto de los potreros muy verde, muy claro y con los árboles lilas y transparentes. Además la calle no está cerca de los talleres del F.C.O. Está cerca del puente de la Noria.
Fui a los talleres del F.C.O. Tuve dificultades para rodearlos por Juan B. Justo y Gaona. Pregunté cómo salir del otro lado de los talleres. "Siga por Rivadavia —me dijeron— hasta Cuzco. Después cruce las vías." Como era previsible, allí no existe ninguna calle Márquez; la calle que Morris denomina Márquez debe ser Bynnon. Es verdad que ni en el número 6890 —ni en el resto de la calle— hay iglesias. Muy cerca, por Cuzco, está San Cayetano; el hecho no tiene importancia: San Cayetano no es la iglesia del relato. La inexistencia de iglesias en la misma calle Bynnon, no invalida mi hipótesis de que esa calle es la mencionada por Morris. .. Pero esto se verá después.
Hallé también las torres que mi amigo creyó ver en un lugar despejado y solitario: son el pórtico del Club Atlético Vélez Sársfield, en Fragueiro y Barragán.
No tuve que visitar especialmente el pasaje Owen: vivo en él. Cuando Morris se encontró perdido, sospecho que estaba frente a las casas lúgubremente iguales del barrio obrero Monseñor Espinosa, con los pies enterrados en el barro blanco de la calle Perdriel.
Volví a visitar a Morris. Le pregunté si no recordaba haber pasado por una calle Hamílcar, o Haníbal, en su memorable recorrida nocturna. Afirmó que no conocía calles de esos nombres. Le pregunté si en la iglesia que él visitó había algún símbolo junto a la cruz. Se quedó en silencio, mirándome. Creía que yo no le hablaba en serio. Finalmente, me preguntó:
—¿Cómo querés que uno se fije en esas cosas?
Le di la razón.
—Sin embargo, sería importante... —insistí—. Tratá de hacer memoria. Tratá de recordar si junto a la cruz no había alguna figura.
—Tal vez —murmuró—, tal vez un...
—¿Un trapecio? —insinué.
—Sí, un trapecio —dijo sin convicción.
—¿Simple o cruzado por una línea?
—Verdad —exclamó—. ¿Cómo sabés? ¿Estuviste en la calle Márquez? Al principio no me acordaba nada... De pronto he visto el conjunto: la cruz y el trapecio; un trapecio cruzado por una línea con puntas dobladas.
Hablaba animadamente.
—¿Y te fijaste en alguna estatua de santos?
—Viejo —exclamó con reprimida impaciencia—. No me habías pedido que levantara el inventario.
Le dije que no se enojara. Cuando se calmó, le pedí que me mostrase el anillo y que me repitiese el nombre de la enfermera.
Volví a casa, feliz. Oí ruidos en el cuarto de mi sobrina; pensé que estaría ordenando sus cosas. Procuré que no descubriera mi presencia; no quería que me interrumpieran. Tomé el libro de Blanqui, me lo puse debajo del brazo y salí a la calle.
Me senté en un banco del parque Pereyra. Una vez más leí este párrafo:
Habrá infinitos mundos idénticos, infinitos mundos ligeramente variados, infinitos mundos diferentes. Lo que ahora escribo en este calabozo del fuerte del Toro, lo he escrito y lo escribiré durante la eternidad, en una mesa, en un papel, en un calabozo, enteramente parecidos. En infinitos mundos mi situación será la misma, pero tal vez la causa de mi encierro gradualmente pierda su nobleza, hasta ser sórdida, y quizá mis líneas tengan, en otros mundos, la innegable superioridad de un adjetivo feliz.
El 23 de junio Morris cayó con su Breguet en el Buenos Aires de un mundo casi igual a éste. El período confuso que siguió al accidente le impidió notar las primeras diferencias; para notar las otras se hubieran requerido una perspicacia y una educación que Morris no poseía.
Remontó vuelo una mañana gris y lluviosa; cayó en un día radiante. El moscardón, en el hospital, sugiere el verano; el "calor tremendo" que lo abrumó durante los interrogatorios, lo confirma.
Morris da en su relato algunas características diferenciales del mundo que visitó. Allí, por ejemplo, falta el País de Gales: las calles con nombre galés no existen en ese Buenos Aires: Bynnon se convierte en Márquez, y Morris, por laberintos de la noche y de su propia ofuscación, busca en vano el pasaje Owen... Yo, y Viera, y Kramer, y Margaride, y Faverio, existimos allí porque nuestro origen no es galés; el general Huet y el mismo Ireneo Morris, ambos de ascendencia galesa, no existen (él penetró por accidente). El Carlos Alberto Servian de allá, en su carta, escribe entre comillas la palabra "Owen", porque le parece extraña; por la misma razón, los oficiales rieron cuando Morris declaró su nombre.
Porque no existieron allí los Morris, en Bolívar 971 sigue viviendo el inamovible Grimaldi.
La relación de Morris revela, también, que en ese mundo Cartago no desapareció. Cuando comprendí esto hice mis tontas preguntas sobre las calles Haníbal y Hamílcar.
Alguien preguntará cómo, si no desapareció Cartago, existe el idioma español. ¿Recordaré que entre la victoria y la aniquilación puede haber grados intermedios?
El anillo es una doble prueba que tengo en mi poder. Es una prueba de que Morris estuvo en otro mundo: ningún experto, de los muchos que he consultado, reconoció la piedra. Es una prueba de la existencia (en ese otro mundo) de Cartago: el caballo es un símbolo cartaginés. ¿Quién no ha visto anillos iguales en el museo de Lavigerie?
Además —Idibal, o Iddibal— el nombre de la enfermera, es cartaginés; la fuente con peces rituales y el trapecio cruzado son cartagineses; por último —horresco referens— están los convivios o circuli, de memoria tan cartaginesa y funesta como el insaciable Moloch...
Pero volvamos a la especulación tranquila. Me pregunto si yo compré las obras de Blanqui porque estaban citadas en la carta que me mostró Morris o porque las historias de estos dos mundos son paralelas. Como allí los Morris no existen, las leyendas celtas no ocuparon parte del plan de lecturas; el otro Carlos Alberto Servian pudo adelantarse; pudo llegar antes que yo a las obras políticas.
Estoy orgulloso de él: con los pocos datos que tenía, aclaró la misteriosa aparición de Morris; para que Morris también la comprendiera, le recomendó "L'Éternite par les Astres". Me asombra, sin embargo, su jactancia de vivir en el bochornoso barrio Nazca y de ignorar el pasaje Owen.
Morris fue a ese otro mundo y regresó. No apeló a mi bala con resorte ni a los demás vehículos que se han ideado para surcar la increíble astronomía. ¿Cómo cumplió sus viajes? Abrí el diccionario de Kent; en la palabra pase, leí: "Complicadas series de movimientos que se hacen con las manos, por las cuales se provocan apariciones y desapariciones." Pensé que las manos tal vez no fueran indispensables; que los movimientos podrían hacerse con otros objetos; por ejemplo, con aviones.
Mi teoría es que el "nuevo esquema de prueba" coincide con algún pase (las dos veces que lo intenta, Morris se desmaya, y cambia de mundo).
Allí supusieron que era un espía venido de un país limítrofe: aquí explican su ausencia, imputándole una fuga al extranjero, con propósitos de vender un arma secreta. Él no entiende nada y se cree víctima de un complot inicuo.
Cuando volví a casa encontré sobre el escritorio una nota de mi sobrina. Me comunicaba que se había fugado con ese traidor arrepentido, el teniente Kramer. Añadía esta crueldad: "Tengo el consuelo de saber que no sufrirás mucho, ya que nunca te interesaste en mí." La última línea estaba escrita con evidente saña; decía: "Kramer se interesa en mí; soy feliz."
Tuve un gran abatimiento, no atendí a los enfermos y por más de veinte días no salí a la calle. Pensé con alguna envidia en ese yo astral, encerrado, como yo, en su casa, pero atendido por "solicitas manos femeninas". Creo conocer su intimidad; creo conocer esas manos.
Lo visité a Morris. Traté de hablarle de mi sobrina (apenas me contengo de hablar, incesantemente, de mi sobrina). Me preguntó si era una muchacha maternal. Le dije que no. Le oí hablar de la enfermera.
No es la posibilidad de encontrarme con una nueva versión de mí mismo lo que me incitaría a viajar hasta ese otro Buenos Aires. La idea de reproducirme, según la imagen de mi ex libris, o de conocerme, según su lema, no me ilusiona. Me ilusiona, tal vez, la idea de aprovechar una experiencia que el otro Servian, en su dicha, no ha adquirido.
Pero éstos son problemas personales. En cambio la situación de Morris me preocupa. Aquí todos lo conocen y han querido ser considerados con él; pero como tiene un modo de negar verdaderamente monótono y su falta de confianza exaspera a los jefes, la degradación, si no la descarga del fusilamiento, es su porvenir.
Si le hubiera pedido el anillo que le dio la enfermera, me lo habría negado. Refractario a las ideas generales, jamás hubiera entendido el derecho de la humanidad sobre ese testimonio de la existencia de otros mundos. Debo reconocer, además, que Morris tenía un insensato apego por ese anillo. Tal vez mi acción repugne a los sentimientos del gentleman (alias, infalible, del cambrioleur); la conciencia del humanista la aprueba. Finalmente, me es grato señalar un resultado inesperado: desde la pérdida del anillo, Morris está más dispuesto a escuchar mis planes de evasión.
Nosotros, los armenios, estamos unidos. Dentro de la sociedad formamos un núcleo indestructible. Tengo buenas amistades en el ejército. Morris podrá intentar una reproducción de su accidente. Yo me atreveré a acompañarlo.
C. A. S.
El relato de Carlos Alberto Servian me pareció inverosímil. No ignoro la antigua leyenda del carro de Morgan; el pasajero dice dónde quiere ir, y el carro lo lleva, pero es una leyenda. Admitamos que, por casualidad, el capitán Ireneo Morris haya caído en otro mundo; que vuelva a caer en éste sería un exceso de casualidad.
Desde el principio tuve esa opinión. Los hechos la confirmaron.
Un grupo de amigos proyectamos y postergamos, año tras año, un viaje a la frontera del Uruguay con el Brasil. Este año no pudimos evitarlo, y partimos.
El 3 de abril almorzábamos en un almacén en medio del campo; después visitaríamos una "fazenda" interesantísima.
Seguido de una polvareda, llegó un interminable Packard; una especie de jockey bajó. Era el capitán Morris.
Pagó el almuerzo de sus compatriotas y bebió con ellos. Supe después que era secretario, o sirviente, de un contrabandista.
No acompañé a mis amigos a visitar la "fazenda". Morris me contó sus aventuras: tiroteos con la policía; estratagemas para tentar a la justicia y perder a los rivales; cruce de ríos prendido a la cola de los caballos; borracheras y mujeres... Sin duda exageró su astucia y su valor. No podré exagerar su monotonía.
De pronto, como en un vahído, creí entrever un descubrimiento. Empecé a investigar; investigué con Morris; investigué con otros, cuando Morris se fue.
Recogí pruebas de que Morris llegó a mediados de junio del año pasado, y de que muchas veces fue visto en la región, entre principios de septiembre y fines de diciembre. El 8 de septiembre intervino en unas carreras cuadreras, en Yaguarao; después pasó varios días en cama, a consecuencia de una caída del caballo.
Sin embargo, en esos días de septiembre, el capitán Morris estaba internado y detenido en el Hospital Militar, de Buenos Aires: las autoridades militares, compañeros de armas, sus amigos de infancia, el doctor Servian y el ahora capitán Kramer, el general Huet, viejo amigo de su casa, lo atestiguan.
La explicación es evidente:
En varios mundos casi iguales, varios capitanes Morris salieron un día (aquí el 23 de junio) a probar aeroplanos. Nuestro Morris se fugó al Uruguay o al Brasil. Otro, que salió de otro Buenos Aires, hizo unos "pases" con su aeroplano y se encontró en el Buenos Aires de otro mundo (donde no existía Gales y donde existía Cartago; donde espera Idibal). Ese Ireneo Morris subió después en el Dewotine, volvió a hacer los "pases", y cayó en este Buenos Aires. Como era idéntico al otro Morris, hasta sus compañeros lo confundieron. Pero no era el mismo. El nuestro (el que está en el Brasil) remontó vuelo, el 23 de junio, con el Breguet 304; el otro sabía perfectamente que había probado el Breguet 309. Después, con el doctor Servian de acompañante, intenta los pases de nuevo y desaparece. Quizá lleguen a otro mundo; es menos probable que encuentren a la sobrina de Servian y a la cartaginesa.
Alegar a Blanqui, para encarecer la teoría de la pluralidad de los mundos, fue, tal vez, un mérito de Servian; yo, más limitado, hubiera propuesto la autoridad de un clásico; por ejemplo: "según Demócrito, hay una infinidad de mundos, entre los cuales algunos son, no tan sólo parecidos, sino perfectamente iguales" (Cicerón, Primeras Académicas, II, XVII); o: "Henos aquí, en Bauli, cerca de Pezzuoli, ¿piensas tú que ahora, en un número infinito de lugares exactamente iguales, habrá reuniones de personas con nuestros mismos nombres, revestidas de los mismos honores, que hayan pasado por las mismas circunstancias, y en ingenio, en edad, en aspecto, idénticas a nosotros, discutiendo este mismo tema? [id., id., II, XL].
Finalmente, para lectores acostumbrados a la antigua noción de mundos planetarios y esféricos, los viajes entre Buenos Aires de distintos mundos parecerán increíbles. Se preguntarán por qué los viajeros llegan siempre a Buenos Aires y no a otras regiones, a los mares o a los desiertos. La única respuesta que puedo ofrecer a una cuestión tan ajena a mi incumbencia, es que tal vez estos mundos sean como haces de espacios y de tiempos paralelos.