Páginas
- Arlt
- Borges
- Poe
- Siglo de oro
- Boedo y Florida
- Realismo
- Kryptonita
- Ciencia Ficción
- Fantástico
- Poesía
- Cortázar
- Narr. argentina
- Arte
- Martín Fierro
- Mitos y épica
- Teseo y Ariadna
- Romeo y Julieta
- Orfeo y Eurídice
- Narrativa breve
- Saki
- Jack London
- Lovecraft
- Varios
- Narr. Latinoamericana
- Horacio Quiroga
- Teatro abierto
- Los 7 locos
- Ficciones
- El infierno prometido
- Sintaxis
Doña Flor y sus dos maridos (cuarta parte)
4
Del brazo de su marido, doña Flor descubrió mundos desconocidos e insospechados, en los que penetró con él, llegando a ser figura destacada, «gracioso ornamento», como escribiera sobre ella, justo y gentil, reseñando la fiesta de los Taveiras Pires, nuestro exigente Silvinho, a quien hay que referirse siempre inevitablemente. Nunca se le había ocurrido a ella que existiese un universo constituido solamente por farmacéuticos, hermético y fascinante: con sus propios problemas, su peculiar visión de la vida, su lenguaje de casta, su atmósfera de nitratos y calomelanos. El universo cuya capital y cumbre era la Sociedad Bahiana de Farmacia, con sede propia, un piso entero, limitando con otros mundos más o menos importantes como el de los médicos, una casta suficiente y poderosa que se beneficiaba del trabajo de los demás. Sí, ¿para qué servirían los médicos — se preguntaban los líderes de la farmacología— si no existiesen los farmacéuticos? ¿Por qué entonces esa altivez, esa arrogancia? Eran igualmente presuntuosos los representantes de los laboratorios; a la hora de vender eran corteses y hasta humildes con los grandes, pero desatentos con los pequeños, y a veces groseros a la hora de cobrar una cuenta atrasada. Más simpáticos eran los representantes viajeros, con sus valijas llenas de remedios y las últimas anécdotas del interior. Toda esa gente, la de la universidad y la del comercio, con sus títulos, su dinero, su orgullo, se alzaba sobre una amplia capa de profesionales y despachantes de farmacia con míseros sueldos.
Al pasar frente a la Droguería Científica, al cruzar su umbral, al adquirir un tubo de pasta dentífrica o un jaboncillo, nunca había percibido antes doña Flor el fuerte hálito de aquel mundo de las drogas, nunca lo había respirado.
Un mundo en el que moraba su marido, apoyado en el canudo de doctor (y más todavía en los conocimientos resultantes de la larga práctica en los laboratorios y mostradores), en su capacidad de trabajo y en su honradez, y en el que procuraba asegurarse una situación financiera y cierto renombre científico. Tenía en ese mundo una situación modesta, un modesto renombre, lo suficiente como para que se le abriesen a doña Flor las puertas de aquel territorio de yodo y sulfatos; para que se beneficiase con los programas culturales y recreativos de la Sociedad Bahiana de Farmacia: las asambleas que se realizaban en su sede propia, la lectura y debate de tesis y trabajos sobre temas científicos o profesionales; las comidas, en días festivos, toma de posesión del nuevo directorio, el Día del Farmacéutico...; comilonas en torno a las cuales se juntaban directores y socios (con sus familias), en ruidosa «confraternización de profesionales», como decía siempre el doctor Ferreira en su infaltable discurso. Sin olvidar el baile de fin de año, en diciembre, antes de Navidad. Doña Flor frecuentaba con cierta asiduidad, aunque sin exageración, las tesis y las comidas. Se relacionó con las esposas de los colegas del marido visitando a algunas de ellas y siendo visitada por ellas a su vez, trueque de cortesías que le dejó como saldo tres o cuatro amigas y sólo una alumna.
Eran esas señoras, doña Sebastiana, esposa y brazo derecho del doctor Silvio Ferreira, secretario general de la sociedad y su principal animador: mujerona alegre que tenía una voz de tromba y una risa contagiosa; doña Rita, señora del doctor Tancredo Vinhas, de la Farmacia Santa Rita, constituía con su marido una pareja flaca y agradable, él fumando cigarrillo tras cigarrillo y ella con una tosecita de tisis aguda; doña Neusa, la rubia Neusoca de los ojos alegres, era la mujer de R. Macedo amp; Cía.: la compañía estaba formada por los vendedores, y a doña Neusa le atraía siempre el nuevo empleadito: los coleccionaba, los iba bautizando con los nombres de los remedios más en boga (hubo un elixir de Ñame, un oscuro mulato; un Bromil que parecía un niño de tan jovencito y frágil, todavía imberbe e inocente, joya preciosa para la más rara colección; hubo un lindo muchacho, llamado Emulsión de Scott, campesino recién llegado de las tierras de Galicia, con su cara de manzana; el pequeño Freasa fue llamado Salud de la Mujer, tocándole acompañarla cuando ella estaba convaleciendo de una hepatitis; asimismo hubo el Regulador Gesteira, el Jabón Indígena, un negrito casi azul, ¡ay, Virgen Santa!; un ímpetu Seguro y un Cura Milagrosa, este último significaba una traición de doña Neusa a la activa clase de los vendedores de farmacias, a la cual se había dedicado hasta entonces en exclusividad, pues se trataba de un galante seminarista que estaba de vacaciones en la vecindad, y que para la ávida Neusoca tenía el doble sabor del pecado contra la ley de los hombres y contra la Ley de Dios).
Doña Paula, esposa del doctor Angelo Costa, de la Farmacia Goiás, vino a estudiar culinaria en la Sabor y Arte, mostrando bastante vocación. Era la única alumna que provenía de las huestes de la farmacia. Hubo otra, doña Berenice, que inició el curso, pero desistió pronto debido a que era incapaz de distinguir un filete de un pernil de buey.
Con doña Gertrudes Becker, esposa del doctor Frederico Becker, propietario de la red de Droguerías Hamburgo — cuatro en la ciudad alta, una en la ciudad baja, otra en Itapajipe—, representante de grandes laboratorios extranjeros, presidente más o menos perpetuo de la Sociedad, y rey de la magnesia y de la urotropina, doña Flor no intercambió visitas. Doña Gertrudes sólo descendía de su trono una vez al año, con motivo del baile de diciembre, cuando hacía la concesión de rozar con la punta de los dedos las manos de la pequeña burguesía laboriosa y sufridora con la que su marido tenía en común apenas los negocios. En cuanto al doctor Frederico, si bien no asistía a los almuerzos con vino y gaseosas de Río Grande, no faltaba a las reuniones de la Sociedad que él presidía y en las que decía la última palabra sobre cualquier tema.
Era un alemán más bien bajo, de ojos azules y suaves, y áspero acento. Corrían rumores con respecto a su forma y a su título de farmacéutico, otorgado por una lejana facultad alemana cuando él era ya dueño de tres farmacias. Adoraba a los niños y se paraba en las calles para darles bombones, que sacaba de sus bolsillos siempre provistos.
Hacía sólo dos meses que doña Flor se había casado cuando subió por primera vez las escaleras que conducían a los salones de la Sociedad Bahiana de Farmacia, en el segundo piso de un edificio colonial del Terreiro de Jesús. En el piso de abajo funcionaba el Centro Espiritista Fe, Esperanza y Caridad, en feroz competencia con los farmacéuticos, pues los médium y la hermandad astral obtenían curas radicales para todas las enfermedades a base de recetas metafísicas, prescindiendo de medicinas, drogas e inyecciones.
Así tuvo doña Flor la oportunidad única de ser testigo del sensacional debate que se iba a entablar esa noche en la reunión de la Sociedad Bahiana de Farmacia, en torno al trabajo que presentaría el doctor Djalma Noronha, tesorero del gremio, titulado: «De la creciente aplicación por la clase médica de productos manufacturados, con la consiguiente declinación de las recetas a preparar y de las imprevisibles consecuencias resultantes».
El gremio de los boticarios se hallaba dividido. Unos eran partidarios entusiastas de los remedios fabricados y envasados en los laboratorios del Sur y otros de las medicinas tradicionales, pacientemente dosificadas en los fondos de las farmacias, con las fórmulas escritas y pegadas a los frascos y cajas, todas ellas productos garantizados por el farmacéutico con el aval de su firma.
El doctor Teodoro no habló de otra cosa durante toda la semana, ya que él mismo era uno de los campeones de la escuela tradicional. «¿Para qué servirá el farmacéutico cuando sólo existan productos manufacturados? No pasará de ser un vendedor, un simple despachante en su farmacia», declaró patéticamente en la reunión.
En el campo opuesto, defendiendo la industrialización de los remedios (e incluso su nacionalización) de acuerdo con los tiempos modernos y la técnica avanzada, doña Flor tuvo ocasión de oír al doctor Sinval Costa Lima — cuyos descubrimientos en relación con las propiedades medicinales de la jurubeba le habían dado amplio renombre—, así como la palabra fluida y arrebatada del célebre Emilio Diniz. Aunque adversario suyo en este debate, no negaba el íntegro doctor Teodoro el talento fulgurante del profesor Diniz:
—¡Es un Demóstenes! ¡Un Prado Valadares!
También era fuerte en intelectos el partido en cuyas combativas filas científicas se alineaba nuestro caro Madureira; para demostrarlo bastará citar el nombre del doctor Antiógenes Dias, ex decano de la Facultad y autor de varios libros, un viejecito de ochenta y ocho años que todavía tenía fuerzas para afirmar:
—En mi farmacia no entra un remedio hecho a máquina...
Pero él no tenía que ver nada con su farmacia. Hacía más de veinte años que los hijos no sólo compraban y vendían remedios manufacturados, sino que además eran representantes en Bahía de poderosos laboratorios paulistas. «El viejo está caduco», decían.
Quizá tuviesen razón los ingratos, pues el viejo estaba un tanto lelo, se reía solo. En cambio, eran lúcidos y competentes los doctores Arlindo Pessoa y Melo Nobre — ¡dos cabezas de primera!—, y el propio doctor Teodoro, cuyo nombre no debe olvidarse injustamente, sólo porque sea el preclaro héroe de esta modesta crónica de costumbres. Sobre todo si se tiene en cuenta que él confesó a la esposa que poseía un total dominio de la materia en discusión, haciendo resaltar una vez más la importancia de la asamblea: doña Flor debía considerarse felicísima por tener ocasión de presenciar el histórico debate.
Histórico y puramente académico, pues como el propio doctor Teodoro decía a su mujer, ni él ni ninguno de los más ardientes defensores de las recetas a elaborar dejaban de adquirir para sus farmacias los productos de los laboratorios. ¿Cómo hacer frente a la competencia si sus establecimientos quedaran desprovistos de esas malditas drogas tan de moda? De ahí que su posición en el debate fuese estrictamente teórica, gratuita, técnica, sin nada que ver con las exigencias prácticas del comercio, «pues no siempre, mi querida Flor, es posible conciliar la teoría con la práctica, ya que la vida tiene sus aspectos sórdidos».
No quiso doña Flor ahondar en esa contradicción entre la teoría y la práctica, aceptando sin más la afirmación del doctor: «Exactamente por eso es todavía más de elogiar la posición de los que defienden las recetas tradicionales.» Tocante a ella, era persona de pocos remedios y mucha salud, sin recordar la última vez que estuviera enferma (a no ser su insomnio de viuda).
Fue aquélla, realmente, una noche memorable, como dijo el doctor Teodoro y registró el diario. Una crónica abreviada, sintética — se quejó nuestro doctor, al ver sus decisivas intervenciones, igual que todas las otras, reducidas a una frase incolora, y con los nombres incompletos—: «Intervienen en la discusión, entre otros, los doctores Carvalho, Costa Lima, E. Diniz, Madureira, Pessoa, Nobre, Trigueiros.» Sólo destacaba el discurso del doctor Frederico Becker, con elogios a su «claridad expositiva, sus valiosos conocimientos y la lógica de su razonamiento». ¿Por qué tanto desprecio de la prensa hacia la cultura, por qué semejante economía de espacio — protestaba el doctor Teodoro—, cuando sobraban páginas para los crímenes más repugnantes y para los escándalos nudísticos de las estrellas de cine, con sus divorcios absurdos y su pésimo ejemplo para nuestras jovencitas?
En cambio, se publicó una amplia información y un extenso análisis del debate en la Revista Brasileña de Farmacia, de Sao Paulo (Año XII, volumen 4, páginas 179 a 181). Financiada por los grandes laboratorios, la Revista no ocultaba su posición en favor de los productos manufacturados. No dejó, sin embargo, de destacar con justicia «las brillantes intervenciones del doctor Madureira, intransigente y docto adversario a quien rendimos nuestro homenaje». «Intransigente y docto»: lo dice, con toda autoridad, la Revista Brasileña de Farmacia, y no nosotros que somos incondicionales del doctor.
Mucho se esforzó doña Flor por seguir y entender el impetuoso debate, pero, en honor a la verdad, debe decirse que no le fue posible. Por amor al esposo y por amor propio le hubiera gustado mantener su atención concentrada en los oradores, pero, como desconocía tesis y fórmulas y le resultaban pesadas aquellas palabras y frases en lenguas muertas, no consiguió comprender los discursos.
Su pensamiento divagaba, perdiéndose en temas menos filosóficos, pasando de los problemas de la escuela a los chismes de María Antonia, tan divertidos (sonrió al recordarlos, en medio de los recios argumentos del doctor Sinval Costa Lima, el de la jurubeba); además estaba inquieta por Marilda, cada vez más obstinada e impaciente en su decisión de actuar ante el micrófono, un ejemplo — según el doctor Teodoro— de la pésima influencia de las actrices del cinematógrafo sobre la juventud. Se había vuelto respondona y desobediente, entrando en relaciones con un sujeto del ambiente radial, Oswaldinho Mendonca, festejante que la embaucaba hablándole de programas y cachets. Doña María del Carmen, a su vez, ejercía un control total sobre cada paso y gesto de la estudiante, castigándola, prohibiéndole salir de la casa.
Cuando menos lo esperaba doña Flor, quien estaba ante el micrófono no era Marilda, sino el doctor Teodoro. Intentó seguir su dialéctica y comprender los argumentos con que él confundía a los adversarios. El rostro grave, el semblante circunspecto, los gestos corteses aunque fogosos, todo en él correspondía a la imagen de un hombre digno, del íntegro ciudadano que estaba cumpliendo con su deber; en este caso su deber de farmacéutico, honrando su diploma de doctor (aunque fuese contra sus intereses comerciales).
Siempre cumplía con su deber, siempre era un ciudadano íntegro. En la víspera, por la noche, había cumplido en la cama, con la misma competencia y sesudez, su deber de marido. Como estaba nerviosa, con la sensibilidad a flor de piel a causa de Marilda, que se había presentado en casa de doña Flor, dominada por una crisis de lágrimas y sollozos, hablando de suicidarse — «o cantar en la radio o morir», era su fanático lema—, le insinuó al marido, entre dengues e incitaciones, su deseo del bis, dado que era una noche optativa, por tratarse de un miércoles.
Sintió por un instante la vacilación del doctor, pero como ella ya había roto la timidez y la pacatería, hizo demostraciones de su deseo, insistiendo. Sin dudarlo más, el doctor atendió su pedido y cumplió gustosamente su deber por segunda vez.
Ahora comprendía doña Flor, en el salón de debates, la causa de la indecisión del esposo: había querido evitar la fatiga, mantener el cuerpo y el cerebro descansados para el acto de la noche siguiente en la Sociedad. Él dividía su tiempo y su esfuerzo entre sus diferentes deberes.
Pero el bis de la víspera no lo había fatigado, pues allí estaba, firme en la tribuna, soltando latinajos (¿o sería francés ese idioma?): «la natablucósida C igual a etanoico más glucosa más 3 digitoxosía más digoxigenólida», fórmulas que suenan al oído como versos bárbaros.
Viéndolo tan solemne y grave, con su griego y su latín, el dedo en alto, mientras los colegas lo escuchaban con atención y deferencia, doña Flor se daba cuenta de la importancia de su esposo. No es un cualquiera, como bien decían doña Rozilda y los vecinos, y con razón. Debía estar orgullosa de él, dar gracias a la Divina Providencia que le había otorgado un marido tan bueno, un regalo del cielo. Además, llegó a tiempo, cuando ya no podía soportar más su condición de viuda, y estaba a punto de dar cuerda y ánimo a cualquier audaz, a punto de abrir las puertas de la casa y los muslos al primer atorrante pálido y suplicante, como el Príncipe Eduardo de las Viudas. ¡Válganos Dios, de lo que se había salvado!
Si el farmacéutico no hubiese aparecido en el mostrador de la Droguería Científica el día del «Trote de los Novatos», ella, doña Flor, en vez de estar allí, rodeada de consideración, en aquel salón en que los ilustres doctores discutían eruditos temas, probablemente hubiera rodado de mano en mano por los hoteles, sumida en el libertinaje y la depravación, habiendo perdido la honra, las amigas y las alumnas, terminando quién sabe dónde... Se estremecía ante el horror que le causaba el sólo pensarlo. Su aplauso, al finalizar el discurso del doctor Teodoro, no significaba apenas entusiasmo, sino también gratitud. Era su salvador, y un hombre respetable. Debía estar orgullosa del marido.
Desde la mesa presidencial a la que había vuelto el doctor Teodoro buscaba con los ojos a la esposa y recibía de ella el estímulo de una sonrisa, verdadero premio mayor para su esfuerzo y brillantez. Proseguía la discusión: ocupaba ahora la tribuna el doctor Nobre, cabeza de mucho meollo, sin duda, pero con una voz monótona y neutral, en tono menor, que invitaba irresistiblemente a dormir.
Doña Flor quería reaccionar, pero sus párpados le pesaban cada vez más. Su última esperanza fue puesta en el doctor Diniz, tribuno famoso desde los tiempos de estudiante, profesor notable, autor de Galénica Digitalis — communia amp; stabilisata, un tratado definitivo—. Pero ni él ni los otros que le sucedieron en el debate consiguieron evitar los cabeceos de doña Flor. Y no sólo de doña Flor. Doña Sebastiana dormía profundamente: su busto imponente subía y bajaba, y el aire salía de su boca en un silbido. Doña Rita tenía los ojos cerrados y de cuando en cuando alzaba un párpado, despertándose sobresaltada. Doña Paula resistió cierto tiempo, pero después se entregó, reclinando su cabeza en el hombro del marido. Sólo doña Neusa, con sus profundas ojeras, estaba fresca y campante. Ella era la única que no sentía la modorra ni la monotonía de las fórmulas y de los conceptos, como si toda aquella ciencia le fuese familiar. Sus ojos seguían los vaivenes del muchachote empleado de la Sociedad, que estaba llenando una copa de agua en la tribuna para los oradores. Ya le había puesto un sobrenombre: 914, una inyección de mucha fama, que había dado en el blanco contra la sífilis.
Doña Flor cabeceaba, el sueño le subía por la nuca. Le parecía oír, muy a lo lejos, la voz del marido. Hizo un esfuerzo para prestar atención y sí, allí estaba el doctor Teodoro discurseando por segunda vez. No entiendo nada de todo eso, querido mío, fórmulas de química y botánica, sesudos argumentos. Perdóname si no consigo resistir el sueño, soy una vulgar ama de casa, una burra, demasiado ignorante, no estoy hecha para estas alturas.
La despertaron los aplausos, y también ella aplaudió, sonriéndole al marido y enviándole un beso con la punta de los dedos.
La sesión duró poco tiempo más y después las mujeres, liberadas, se reunieron formando un sonriente grupo mientras se despedían.
—El doctor Teodoro estuvo magnífico... — comentó doña Sebastiana. (¿Cómo lo sabe, si durmió todo el tiempo?)
—¡Qué portento el doctor Emilio! — dijo doña Paula, repitiendo conceptos oídos en anteriores reuniones—. Y el doctor Teodoro, ¡qué cabezota!
Al descender por la escalera, del brazo del marido, doña Flor le dijo:
—Todo el mundo te elogió, Teodoro. Te cubrieron de alabanzas. Gustaste a todos y dijeron que estuviste muy bien...
Él sonrió con modestia:.
—Es una amabilidad de los colegas..., pero es probable que haya dicho alguna cosa útil... Y a ti, ¿qué te pareció?
Doña Flor apretó la mano grande, honrada del marido, atrayéndolo hacia sí:
—Un amor. No entendí mucho, pero me pareció adorable. Y me hincho toda cuando te elogian...
Casi le dijo: «No te merezco, Teodoro»; pero quizá él, con todo su griego y su latín, no lo hubiese entendido.
5
Si el mundo de los farmacéuticos era un imprevisible descubrimiento, cabe imaginarse lo que sería el secreto y casi cabalístico universo musical de la orquesta de aficionados en el que doña Flor ingresó por la puerta estrecha del fagot.
Aquellos graves y respetables señores, todos ellos bien asentados en la vida, con títulos universitarios o con comercios, empresas, escritorios — todos menos Urbano Pobre Hombre, melodioso violín, simple empleado de la Tienda Beirute—, constituían una especie de comunidad cerrada, con características de secta religiosa. («La sublime religión de la música, el misticismo de los sonidos, con sus dioses, sus templos, sus fieles y su profeta, el inspirado compositor y maestro Agenor Gómez»), según decía el reportaje de Flavio Costa, joven periodista que hacía gratuitamente su aprendizaje en las páginas de El Comerciante Moderno, del generoso Nacife (no le cobraba nada al novato por el aprendizaje). El reportaje sobre los aficionados ocupaba toda la última página del Tendero, con un cliché en el centro, a tres columnas, de la orquesta completa, de smoking, en los jardines del palacete del comendador Adriano Pires. Éste, por otra parte, recibió al día siguiente la simpática visita de su director, que iba a hablarle sobre las innumerables dificultades que debía enfrentar un diario serio como el suyo. Era imposible sobrevivir si no se contaba con la comprensión de hombres como el del título del Vaticano, de corazón y cartera sensibles a esos dramas de la prensa. Mostraba el pasquín con el reportaje. («Un muchacho inteligente el redactor, un talento, pero es uno de esos chicos, comendador, que hoy en día cobran una fortuna por mes»); y el millonario abría la bolsa, enternecido al verse con su violoncelo en medio de sus hermanos de la secta. Una secta que tenía sus obligaciones, sus hábitos, un ritual estricto y una alegría semanal de pájaros: el ensayo en las tardes de los sábados. Viniendo de las alquitaras, los morteros, los pildoreros, los potes de porcelana con óxidos y venenos, con mercurio y yodo, doña Flor ingresaba en los trinos, pizzicatos, pavanas y gavotas, solos y suavísimos, en la estela del violoncelo y el oboe, de los violines y del clarinete, de la flauta y de la trompeta, de la batería, del fagot del marido, obedeciendo todos al piano conductor del maestro Agenor Gómez. «¡Qué persona más simpática!» Pasaba así de doña Sebastiana, doña Paula, doña Rita y la voraz Neusoca, llena de avidez por los empleados, a la convivencia todavía más elegante con las damas de la flor y nata, las esposas de estos señores. A propósito de ellos, acostumbraba a decir el banquero Celestino, cuando se veía obligado a oír un concierto suyo (¡ah!, la vida de un banquero..., hay gente que supone que es un constante disfrutar de delicias, sin imaginar los aburrimientos, los latazos...):
—Cada desafinación de uno de esos maniáticos vale millones...
Esos grandes señores, los sábados por la tarde, se transformaban en alegres y despreocupadas criaturas, libres de compromisos y obligaciones, de clientes y negocios, del dinero a conquistar con prisa y apetito. Ponían a un lado las distancias sociales, confraternizando el mayorista con el ingeniero de la prefectura, de bajo salario, el famoso cirujano con el modesto farmacéutico, el honorabilísimo juez o el dueño de los Emporios Nortistas — ocho tiendas en la ciudad—, con el empleado del pequeño negocio.
Asimismo, esas señoras de tanta alcurnia y distinción abrían la intimidad de sus casas a las esposas de los otros músicos, sin medir su fortuna y origen social, recibiéndolas a todas con la misma afabilidad, incluso a ña Maricota. (¿Por qué ña y no doña? Porque ella misma alardeaba: «yo no soy doña, soy solamente ña Maricota y gracias».)
Por lo demás, ña Maricota casi nunca aparecía, pues no tenía los vestidos apropiados ni su conversación estaba a la altura de aquellas «hidalgas de mierda», como explicaba a los vecinos en una esquina de la calle, donde se juntaban Lapinha y Liberdade:
—¿Qué voy a hacer yo allí? Sólo se habla de fiestas, de recepciones, de almuerzos y cenas, todo es una comilonería que hasta la angustia a una. Y sin hablar de los chicos que dejamos en casa y que no pueden comer lo que debieran, lo que se llama comer... Cuando no hablan de comida y bebida, se conversa sobre porquerías: que la mujer de Fulano está metida con Zutano, que la otra se entrega a Dios y al diablo, que Fulanita fue vista entrando en un hotel. Al parecer esas señoras sólo saben comer y moverse en la cama. Nunca he visto...
En medio de su ira, doña Maricota. («Yo no soy dueña de nada, cuando mucho llámeme ña Maricota como a cualquier criada, que no soy más»), o sea, ña Maricota no medía las palabras, dando rienda suelta a su lenguaje áspero y realista:
—Todos son lujos, sedas, paquetería... Que se queden ahí, en lo alto de su mierda, con sus cacareos, que yo no las necesito... Urbano va porque no puede vivir sin el ensayo... Si por mí fuese, él no pisaría la casa de ningún ricacho, tocaba aquí mismo, en la taberna de don Bié, con Bobo Sapo y don Bebe— Y— Escupe — decía, abriendo los brazos con gesto de impotencia—. Pero ¿qué le voy a hacer...? Es un pobre hombre...
De tanto repetir ella la despreciativa calificación, don Urbano fue finalmente conocido como Pobre Hombre. El apodo humillante procedía de ella. En cuanto a Bobo Sapo, era un maestro gaitero, y Bebe— Y— Escupe poseía una vieja zanfona: los domingos, ambos tocaban sus «modas» y tragaban su cachaca en el boliche de don Bié, punto de cita de la más elegante sociedad de aquellos rincones. Don Urbano también aparecía por allí y algunas veces se hacía aplaudir tocando el violín, si bien aquel público daba clara preferencia a la gaita de Bobo Sapo y a la zanfona de Bebe— Y— Escupe. Ña Maricota, que no entendía nada de música, rezongaba por tener que planchar, para los ensayos, el único y viejo traje azul del marido (los pantalones ya comenzaban a ser transparentes en las asentaderas):
—Si no pueden ensayar sin él, por lo menos debieran pagar el almidón... Esa Orquesta de Tal sólo causa gastos, no veo que el pobre hombre gane nada con ella..
Sí, ganaba. Ganaba la paz del espíritu: en la música se desvanecía la agria Maricota, con su olor a ajo, sus verrugas y su cháchara. Los sábados, en el ensayo, repitiendo las mismas partituras de siempre, iniciando el estudio de alguna que otra melodía nueva para ampliar el selecto repertorio, Urbano Pobre Hombre olvidaba la mezquindad de la vida, lo mismo que todos los otros señores de la orquesta, los copetudos, los hombres ricos. Unos con sus graves modales, otros desprendiéndose de toda solemnidad al ponerse en mangas de camisa para el ensayo, todos, al tomar los instrumentos, revelaban la misma alegría interior y una inspiración pura borraba de su pensamiento las miserias y pobreterías cotidianas.
El doctor Venceslau Veiga, el egregio cirujano, después de los primeros acordes y el primer vaso de cerveza, se sonreía contento con la vida y con la humanidad. Toda la fatiga de la semana en la sala de operaciones, abriendo pechos y barrigas, atendiendo enfermos, inclinado sobre la muerte en una lucha incesante, cruel y vana, todo ese cansancio acumulado desaparecía con los primeros acordes, apenas vibraba el arco del violín. El doctor Pinho Pedreira rompía las cadenas de su soledad de soltero misántropo, volviendo a encontrar en su flauta el recuerdo de un amor de adolescente, de unos ojos glaucos y simuladores. Adriano Pires, el Caballo Pampa — manchas blancas de vitíligo pintarrajeaban sus manos y su cara—, el millonario, el gran mayorista, el socio de bancos, el director de empresas e industrias, el comendador del Papa, estaba allí humildemente con su poderoso violoncelo, compensando así una semana de ambiciones feroces y feroces golpes, de pleitos con los clientes, los competidores, los empleados — ¡todos ellos unos ladrones!—, con el afán de ganar cada vez más, con miedo a ser robado, con las angustias del poco tiempo que tenía para tanta ansia de dinero y de poder, y también con la obligatoria convivencia junto a doña Inmaculada Taveira Pires, una catástrofe. Allí estaba no sólo humilde, sino también generoso y humano, sonriéndole al paupérrimo empleado que estaba junto a él: el uno libre de la excelentísima doña Inmaculada, el otro liberado de ña Maneota.
Al igual que ña Maricota, la comendadora raramente iba a los ensayos. No por falta de vestidos y conversación, claro; por falta de tiempo, ya que tenía ocupadas sus horas por mil compromisos, pues era la primera en importancia entre las damas de la alta sociedad, y también porque no le hacían gracia esos ensayos, infinitamente monótonos, una eterna repetición de acordes, siempre las mismas partituras durante meses, ¡insoportable!
Era mejor que no estuviese presente, así no tenían que contemplar su máscara angulosa, recubierta de cremas, el busto lleno de joyas y pellejos y sus infectos impertinentes. Así le era más fácil a don Adriano borrarla de los ojos y de la memoria. A ella, a las hijas y a los yernos. Las hijas, unos fracasos: dos pobres infelices para quienes la vida se reducía a los vestidos y los bailes. Los yernos, dos gigolós, a cual más inútil y zafado, uno derrochando en Río, el otro tirando en Bahía el dinero de don Adriano, su sudor, su sangre, su vida. Allí, con la orquesta, el mayorista olvidaba todo eso, descansando de los afanes que le causaban los millones acumulados, y la gente que se presentaba en busca de un acuerdo porque no podían pagar, o los que se declaraban en quiebra, así como del vacío, el egoísmo, la tristeza de su gente. Allí descansaba con su violoncelo. Al lado de don Urbano, iguales los dos, como iguales eran, en su íntima verdad, la excelsa doña Inmaculada y la andrajosa ña Maricota, las dos unos horribles adefesios.
Estos conspicuos caballeros se reunían sin falta todos los sábados, entregándose a la música y a la cerveza, despreocupados y risueños, cada sábado en un domicilio distinto, y la dueña de casa les ofrecía una nutrida merienda, una mesa bien puesta a media tarde. Siempre venían dos o tres esposas de los músicos, algunos amigos y otros tantos admiradores, pues «hay gustos para todo» (como murmuró Zé Sampaio, al regresar de una de esas tenidas sabáticas a la que asistiera para corresponder a las musicales invitaciones del farmacéutico). Doña Flor, que en los primeros tiempos era infatigable, fue acogida con amable cordialidad, brillando por su dulzura y afabilidad.
En el selecto mundo de la música erudita — y usamos este adjetivo cualquiera que sea el valor que se le quiera dar: doña Gisa no lo aprobaba, como más adelante se verá—; en ese ambiente impregnado de insignes sentimientos, no tenían lugar ni ocasión las desigualdades de dinero y origen social; allí se diluían las diferencias de clase y de fortuna, formándose la super— casta de los Hijos de Orfeo, hermanos en el arte. Todos se trataban con fraternal intimidad — incluso Pobre Hombre, que allí era Violín Genial—, por los nombres y apodos: Lalau, Pinhozinho, Azinhavre, Raúl das Meninas, Caballo Pampa, y casi lo mismo ocurría con las señoras. Se trataban de Elenita, Gildoca, Sussuca, Toquinha, y le decían «mi santa, morena linda, preciosita», a doña Flor, pidiéndole consejos culinarios. Ellas no tenían culpa si algunas veces doña Flor quedaba al margen de la conversación, por desconocer ciertos temas gratos y constantes en ese medio. En fin, no sabía jugar al bridge, no era socia de los clubes, ni su presencia en sociedad era obligada. Cuando se producían esas lagunas de silencio, los ojos de doña Flor buscaban al marido, que seguía soplando en su fagot, con semblante plácido y feliz. Y entonces sonreía, importándole poco la conversación de las señoras, dejando de sentir el peso del aislamiento.
Cuando el doctor Teodoro le anunció que habían elegido su casa para el próximo ensayo, puso manos a la obra: no iba a ser menos que ninguna. Cuando el marido se dio cuenta ya había invitado a Dios y al diablo, dispuesta a gastar incluso sus economías en un derroche de comida y de bebida. Le costó trabajo contenerla: quería demostrar a aquellas ricachas que también en la casa de los pobres se sabe recibir.
El doctor Teodoro intentó reducir la comilona: que sirviese como máximo dulces y saladitos, además de la cerveza de rigor. Si quería ser gentil y atenta con el maestro, podía preparar un sabroso mungunzá, un plato por el que sentía especial predilección don Agenor:
—Además se lo merece..., tiene una sorpresa para ti... ¿Y qué sorpresa!
Aun así, a pesar de las advertencias del marido, doña Flor sirvió un lunch opíparo en la casa abarrotada de invitados. La mesa soberbia: acarajés, abarás, moquecas de aratu en hojas de banano, cocadas, acacas, pés— de— moleque, bolinhos de bacalhau, queijadinhas, y no se sabe cuántas más cosas; iguarias y pitéus a elegir. Además del caldero de mungunzá de maíz blanco (¡un espectáculo!). Los cajones de cerveza se pidieron al bar de Méndez, así como las gaseosas de limón y de fresa y guaraná. El ensayo fue un éxito. Aunque sólo asistieron dos de las esposas de los aficionados, doña Helena y doña Gilda, la casa se llenó de gente: los vecinos con mucha vergüenza, nerviosas las alumnas y delirantes las comadres. (Doña Dinorá, después, casi se muere de la indigestión.)
La orquesta se instaló en el aula, en la que además de los músicos se sentaron sólo algunas personas de elevada condición: don Clemente, doña Gisa, doña Norma, los argentinos (doña Nancy se vistió de gala, con una elegancia que había que verla), el doctor Ives, muy fantasioso y como siempre queriendo saberlo todo, cagando reglas musicales, citando óperas, mencionando a Caruso: «ésa sí que era voz». Hubo un instante de suspenso: cuando el maestro Agenor Gómez, batuta en mano, dijo que tenía algo que comunicar, una sorpresa para la dueña de casa, una dedicatoria. Esa tarde, por vez primera ensayarían una composición de la que era autor, una romanza inédita y reciente, especialmente creada «en homenaje a doña Florípides Paiva Madureira, adorable esposa de nuestro hermano en Orfeo, el doctor Teodoro Madureira». Todos los asistentes sintieron un escalofrío y se hizo un silencio total en la sala hasta entonces irrespetuosamente alborotada por las risas y las conversaciones.
Sonrióse para sí el buen maestro: esos músicos aficionados eran como una prolongación de su familia; con pavanas y gavotas, valses y romanzas, conmemoraban los faustos de sus vidas, las grandes alegrías, las hondas tristezas. Si moría el padre o la madre de uno de ellos, si les nacían hijos, si alguien tomaba esposa, como sucedió con el farmacéutico, el maestro dejaba libre su inspiración y componía una solidaria página musical para el amigo dichoso o apenado.
—Arrullos de Florípides — anunció el maestro—, con el doctor Madureira en un solo de fagot.
Verdaderamente, una maravilla. Pero un ensayo es un ensayo, no es un concierto, ni siquiera un espectáculo. Hasta tratándose de piezas para las cuales se consideraba que la orquesta estaba ya a punto, el maestro, aun en esos casos, interrumpía ora a uno, ora a otro; pero en esta obra inédita todo fue desarrollándose paso a paso, o, mejor dicho, nota a nota, incluida la parte del doctor Teodoro, solfeando en su fagot. No era fácil seguir la melodía, sentir su gracia, su belleza suave como la de la homenajeada, tierna y apacible. A pesar de eso, doña Flor se conmovió: con el gesto del maestro y con la devoción del farmacéutico, casi temblando en la búsqueda de la escala perfecta para brindarla a la esposa. Con la partitura por delante, él estaba en plena tensión nerviosa, casi rígido, la cabeza bañada en sudor, las manos frías, pero dispuesto a expresar en los sonidos graves del fagot su alegría de hombre triunfante, de vida plena y realizada: con su dinero, su farmacia, su saber, su oratoria, su paz, su orden, su música, su esposa bonita y honesta, y el respeto general. Buscaba ese acorde, tenía que lograrlo. Doña Flor bajó la cabeza, sintiéndose confusa y perturbada por tanta honra.
Felizmente llegó la hora del intervalo, el maestro se regaló con la comida, repitiendo el mungunzá, y los demás se dieron un hartazgo con aquellas sabrosuras, además de cerveza, gaseosas y jugos. Todo perfecto.
6
Rondó de las melodías
Doña Flor se deslizaba, serena y cortés, por los mundos de la farmacia y de la música de aficionados, otra vez paqueta, extremadamente elegante, para no quedar mal ni pasar vergüenza en los ambientes que su nueva situación la obligaba a frecuentar. Cuando joven, antes de su primer matrimonio, como invitada pobre a casas ricas, a los palacetes de los copetudos, había sido la mejor vestida de las muchachas, con caprichoso buen gusto, y sólo Rosalía, su hermana, se le podía comparar. Ninguna otra, por más rica y fantasiosa que fuera.
Ahora eran otros ambientes, otros problemas y conversaciones, relaciones nuevas. Tenía exigencias, compromisos, de vez en cuando un obligado té, una visita, un ensayo. En la residencia de un dirigente de la Sociedad de Farmacia o de un hidalgo de la orquesta de aficionados. Y allá iba doña Flor, entre las exclamaciones del vecindario, soberbia en su acicalamiento, con soltura en su donaire, una locura de mujer. Había engordado un poco y a los treinta años, lozana y chic, era un pedazo de morena, que daban ganas de comérsela:
—Una jamona... — musitaba entre dientes don Vivaldo, el de la funeraria—. Las carnes se le afirmaron, la popa se le redondeó..., es un postre... Ese doctor Jarabe está comiendo un manjar de rey...
—La trata como a una reina, le da de todo, la tiene como a una princesa — decía doña Dinorá, que había anunciado al previsto doctor Teodoro en la bola de cristal y le era fiel sin desvíos—. ¡Y qué estampa de hombre...!
La vecina reciente, doña Magnolia, ventanera acérrima y perita en cálculos sobre la capacidad de los transeúntes, advertía:
—Oí decir que todo es grande en él, tiene una pata— de— mesa...
¿Quién se lo había dicho? Nadie: ella echaba el ojo y de inmediato sabía las proporciones, como resultado de una práctica constante y efectiva.
—Pues ambos están parejos, tanto en la figura como en la bondad — se oía decir a doña Amelia—. ¿Dónde se vio un casamiento más acertado? Estaban hechos el uno para el otro y, sin embargo, tardaron tanto tiempo en encontrarse...
Pero doña Flor no quería medir ni comparar nada, quería vivir su vida, al fin una vida decorosa y regalada, que el buen trato hacía placentera. ¿Por qué no la dejaban en paz? Antes venían a aumentar su pena, entre quejas y conmiseraciones, compadeciéndose de su suerte. Ahora todo eran loas y encomios al acierto, a la admirable solución que significaba ese casamiento, a la felicidad de los esposos ejemplares.
Toda la calle seguía de cerca los pasos de doña Flor: sus vestidos, sus relaciones con la alta sociedad, el nuevo orden de su vida, las visitas, los paseos y funciones de cine y el próximo pleito electoral en la Sociedad de Farmacia. Pero, sobre todo, la vecindad se conmovió con la música, tema palpitante por los opulentos ensayos de la orquesta de aficionados y por Marilda, la estudiante de pedagogía, cuestiones que entraron al baile casi a un tiempo. Al principio la polémica se limitó a la expresión de conceptos académicos y pretenciosos, en medio de una discusión apasionada y violenta surgida entre el doctor Ives, fanático de las óperas, y la exigente doña Gisa, dos cumbres de barrio. Contribuyó a hacerla más animada, desbocada y agria doña Rozilda, que llegó entonces en una de sus visitas. Pero quien puso en el debate la nota dramática y emocionante fue la joven Marilda, sacándola del plano puramente intelectual a la realidad del choque entre generaciones, entre padres e hijos, entre lo viejo y lo nuevo (como diría un filósofo de la generación más joven).
Mientras doña Gisa, después del ensayo de la orquesta de aficionados, rechazaba la calificación de «música erudita» (tan grata a los prejuicios antiguos de doña Rozilda), empleada por el doctor Ives para referirse a los valses, las marchas militares y las romanzas, la joven Marilda se encontraba clandestinamente — conspirando contra la paz de la familia y el sosiego de la calle— con el tal Oswaldinho y con un señor Mario Augusto, director de la Radio Amaralina, recién inaugurada, en busca de talentos a bajo precio.
Para doña Gisa sólo merecía llamarse erudita la gran música inmortal de Beethoven y Bach, de Brahms, de Chopin, de algunos raros y sublimes compositores: las sinfonías, las sonatas, la música para oír en silencio y recogimiento, la que interpretan las grandes orquestas, los famosos directores, los intérpretes de clase internacional. Una música para los espectadores capaces de oír y entender. Ella se había iniciado en esa música, y, para su sectario fanatismo, para su extremado formalismo, todo lo demás era una porquería apta «para quien no posee educación musical».
Por lo demás, debe entenderse que en esa definición violenta — «todo lo demás es una porquería»— no incluía doña Gisa a la llamada música popular, a la expresión ardiente y pura del pueblo. Las sambas y las modinhas, los spirituals, los cocos y las rumbas, merecían su respeto y estimación y era frecuente oírla asesinar con su terrible acento la letra de la última samba de moda. Eso sí, no toleraba la fatuidad de esa otra música sin fuerza ni carácter que estaba hecha, en su opinión, para el mal gusto de la clase media, incapaz de sentir la belleza y conmoverse con los grandes maestros. Doña Gisa se conmovía al oírlos en grabaciones de calidad, a media luz, en casa de los amigos alemanes, en aquellas noches de tanto gozo espiritual (y, de yapa, un buen trago y algunas anécdotas).
El doctor Ives abría la boca, alarmado: ¡Qué pedantería qué gringa de porquería! ¿Dónde ponía las óperas — dígame, profesora—: El Rigoletto, El barbero de Sevilla, El payaso, El guaraní, de nuestro inmortal Carlos Gómez — oiga, doña Gisa, nuestro, brasileño, nació en Campiñas—, que llevó el nombre de la patria amada a los escenarios del extranjero, entre ovaciones? ¿En dónde poner esas maravillas, con sus arias, sus dúos, sus barítonos y sus bajos, sus prima donnas? Si eso no era música erudita, entonces ¿cuál era?, ¿acaso las sambas y las rumbas, las modinhas y los tangos?
Así que, señora Gisa, váyase calmando, porque en esa materia, «como en cualquier otra», el doctor Ives es una autoridad. Alzando la voz, le preguntaba con ademán victorioso: ¿Dónde encontró ella algo más refinado que una buena opereta, como La viuda alegre, La Princesa del Dólar o El Conde de Luxemburgo?
De modo concreto, la cultura musical del clínico era resultado de un conocimiento vivo de la materia, pues en su época de estudiante había ido a Río con una excursión y asistido, desde el gallinero del Teatro Municipal, con entradas gratuitas, a algunas óperas montadas y cantadas por la Gran Compañía «Musicale Di Nappoli». Y quedó deslumbrado con los espectáculos, las melodías, las voces de los barítonos y las sopranos, los tenores y las contraltos. Él no los había oído a través de los discos, sino en persona, viendo brillar sobre el escenario, en el esplendor de su genio, a Tito— Schippa, a la Galli— Cursi, a Jesús Gaviria, a la Bezanzonni, cantando La Traviata, Tosca, Madame Butterfly, II Schiavo (también de nuestro Carlos Gómez, cara mía). Además había visto todas las maravillosas películas, sin perder una sola, sobre las mejores operetas, interpretadas por Jan Kepura y Marta Egerth, con Nelson Eddy y Jeanette MacDonald. ¿Acaso los había visto doña Gisa? ¿Todos, sin perder ninguno?
Lleno de entusiasmo, el doctor Ives tartamudeaba fragmentos de las arias más conocidas y hasta llegó a ensayar un paso de ballet. Con él no se jugaba, había que saber en firme, que no le viniesen con discos y con tonteras, pues en cuanto a cultura musical no le iba en zaga a nadie...
—¡Le llaman cultura a eso! — exclamaba doña Gisa alzando las manos al cielo, ofendida en sus más legítimas opiniones, pero no en sus bríos—. La cultura es otra cosa, señor doctor, algo más serio..., y también lo es la música, la verdadera, la grande..., una cosa muy diferente.
Doña Norma, designada arbitro, se mantuvo neutral, confesando:
—Yo no entiendo nada..., a mí no me saquen de la samba, la marcha, la música de carnaval, ésas sí que las sé todas... Si me sacan de ahí, soy un cero a la izquierda... Vi una ópera, cuando pasó por aquí en busca de unas monedas la Compañía Billoro— Cavallaro, ya casi sin figuras, daba pena. Ni siquiera daba una ópera entera, sólo unos fragmentos de Aída.
—También yo fui... — comentó el doctor Ives, para apuntarse otro tanto.
—No entiendo nada, pero lo oigo todo, porque cualquier cosa me divierte. Hasta me parece lindo el toque de difunto de una campana. Soy muy dada para todo: conciertos, óperas, no digamos las operetas, y me enloquece cualquier programa musical de la radio. Sin embargo, estoy segura de que no hay nada igual, nada que pueda compararse con una modinha de Caymmi. Pero para mí sirve todo, todo me divierte y me hace pasar el tiempo, incluso los ensayos del doctor Teodoro..., con tal de que una no preste mucha atención...
Para Rozilda era una blasfemia que se comparase la música de la orquesta de aficionados, manjar selecto para oídos delicados, con ese bochinche de mocosos con guitarra. Doña Norma es buena persona, sí, bien casada y rica, pero sus gustos son de gentuza... En cuanto a la profesora, sólo por el hecho de ser norteamericana se metía a catedrática. Puede ser que doña Gisa hubiese conocido allá en su país algo mejor, más erudito, superior a los Hijos de Orfeo. Ella, doña Rozilda, no lo sabía, pero lo dudaba. A su juicio, ellos eran el non— plus— ultra, hasta que se demostrara lo contrario. ¡Unos señores como ésos, de la más alta distinción...!
Sonriente y silenciosa, doña Flor seguía el hilo del debate, abriendo la boca sólo para defender los ensayos de la orquesta de aficionados, considerados por doña Gisa como «la cumbre del aburrimiento».
—No sea exagerada...
—¿Y no es así? Y así tiene que ser, pues se trata de un ensayo. ¿Dónde se vio invitar a la gente para oír un ensayo?
—Ellos no tienen la culpa, la culpable soy yo por haber invitado... Cuando ensayan asiste el que quiere, los amigos, las personas de la familia. Cuando den un concierto la voy a invitar y ya va a ver usted...
Doña Gisa seguía pesimista:
—En un concierto... puede ser. Pero aun así pienso que estos aficionados, con su perdón, Flor, no valen gran cosa...
Pero valían, y mucho, si ha de creerse a los redactores de los diarios y a los críticos musicales, que, en fin, están obligados a saber del tema. Éstos, en cada presentación de la orquesta — en una estación de radio o en el auditorio de la Escuela de Música—, se deshacían en elogios. Uno de los críticos, un tal Finerkaes, nacido, por así decirlo, en la cuna de la música, pues era de procedencia alemana, en un arrebato de entusiasmo comparó a los Hijos de Orfeo con las «mejores orquestas del género en Europa, a las cuales nada tienen que envidiarle, muy por el contrario».
Cuando llegó de Munich, el tal Finerkaes era bastante sobrio en sus opiniones; pero el trópico lo conquistó totalmente, perdió la continencia y nunca más regresó a su helado invierno.
El doctor Teodoro tenía un álbum en el que coleccionaba los programas de los conciertos, las noticias y elogios, los artículos, todo cuanto se publicara sobre la orquesta, un montón de tinta impresa. Después del casamiento era doña Flor quien cuidaba el archivo de los acontecimientos, los comprobantes de la pequeña gloria del marido. La última de las noticias allí pegada anunciaba que el maestro Agenor había compuesto una romanza en homenaje al matrimonio Madureira, su obra maestra, actualmente en ensayo. Los Hijos de Orfeo proyectaban estrenarla. «A propósito de los Hijos de Orfeo, cabe preguntar cuándo nos regalará esta excelente orquesta con un concierto que insistentemente reclaman los amantes de la buena música en Bahía», interrogaba el periodista. Como se ve, los aficionados tenían amigos fieles, numerosos y fanáticos.
Atenta a la polémica en torno a la orquesta, doña Flor descuidó los problemas de Marilda, también relacionados con la música y el canto y las prohibidas melodías. Supo la última novedad sobre el conflicto entre madre e hija por la boca de la misma joven. Había ocurrido un hecho de cierta significación:
Marilda, por intermedio de Oswaldinho, conoció a un tal Mario, de la emisora benjamina, la Amaralina, y el citado fulano le prometió oírla cantar, y, si le agradaba la voz, contratarla para un programa semanal. Oswaldinho, desdichadamente, no podía conseguirle nada en Radio Sociedade.
Doña Flor no se enteró de los sucesos posteriores. Esos días estuvo muy ocupada y no pudo prestarle a Marilda la debida atención. Por lo tanto, sólo después del drama supo del éxito de la adolescente en su prueba ante el micrófono. Mario Augusto se quedó embobado con la voz y (más todavía) con la belleza de la joven, y se decidió a contratarla para un programa de categoría, en buen horario, los sábados a la noche. El cachet era bajo, pero ¿qué más podía esperar una principiante? Con el borrador del contrato en la cartera, Marilda fue corriendo a su casa, embargada por la emoción.
Doña María del Carmen rompió el papelucho: «Yo te eduqué para que fueras una mujer honesta, para que te casaras. Mientras yo esté viva...»
—Pero, mamá, usted me prometió... — Marilda recordaba la promesa hecha por la viuda el día en que la vio cantar en un programa de aficionados —. Usted me dijo que cuando yo tuviera dieciocho años...
—Todavía no los cumpliste...
—Faltan sólo tres meses...
—No te dejaré nunca, mientras vivas bajo este techo. Nunca.
—¿Bajo su techo? Pues ya verá.
—¿Ver qué? Vamos, dime.
—Nada.
Y se fue en busca de doña Flor, cálido pecho amigo, en busca de consejo y consuelo. Pero la vecina había salido al terminar la clase de la tarde y Marilda estaba apurada, pues estaba llegando la noche y la tiranía materna se le hacía ya insoportable. Y se escapó de la casa. Reunió algunos trapitos, unos pares de zapatos, la colección de la Revista de Modinhas, los retratos de Francisco Alves y Silvio Caldas, lo puso todo en una valija y se fue a tomar el tranvía aprovechando que la madre estaba en el baño. Fue directamente a Radio Amaralina. Cuando Mario Augusto se enteró que había abandonado a la familia y la vio llorando, sabiendo que era menor de edad, pensó en su responsabilidad y se alarmó, y ni siquiera le permitió seguir en el edificio de la emisora: que se marchara cuanto antes, no deseaba dolores de cabeza. Salió Marilda calle adelante y anduvo vagando en busca de Oswaldinho. Fue de una dirección a otra, de Radio Sociedade al escritorio de una firma comercial en donde él tenía cita con unos patrocinadores, los poderosos Magalháes. ¿Oswaldinho? ¿El de la radio? Ya se había retirado, probablemente se dirigió a los estudios. ¿Sabía la dirección? Allá se fue nuevamente a Radio Sociedade, en la calle Carlos Gómez. Subió en el Elevador La Cerda, caminó por la calle Chile, y, atravesando la plaza Castro Alves, se detuvo por fin, transpirada y mareada, ante la puerta de la radio. Oswaldinho no estaba, pero el portero la dejó esperar allí y hasta le ofreció una silla. Cansada y con cierto miedo, pero todavía llena de rabia y dispuesta a todo, permaneció allí horas sin moverse, viendo pasar ante ella artistas conocidos y cantores famosos, entre ellos Silvinho Lamenha, con una flor en el ojal y un inmenso anillo en el dedo chico. Algunos la miraban, ¿quién sería esa chica tan linda? El portero, de cuando en cuando, le sonreía (quizá con el propósito de confortarla, condolido por su tristeza y su juventud):
—Todavía no llegó, pero no puede tardar. Ya es su hora de llegar...
Alrededor de las ocho, ya de noche, sintiendo que le ardían los ojos y muy asustada, le preguntó al portero dónde se podría tomar un café y comer un sandwich. Que entrase al bufet de la misma radio. Allí, viendo y oyendo a los cantores y a las actrices, sus ídolos, recobró fuerzas, decidiéndose a esperar toda la vida si era necesario para cumplir su destino de estrella. De nuevo en la portería, reflexionó: «a estas horas mamá, la pobre, ya debe estar muriéndose de preocupación», mezclando en su pensamiento la rabia y la intrepidez con los remordimientos. Poco después el portero de la tarde se despidió y el sustituto le dijo a Marilda que no creía que Oswaldinho volviera:
—¿A esta hora? Ya no viene...
Eran casi las nueve y media, y cuando ya a duras penas podía contener el llanto, llegó un sujeto desdentado que se apoyó en el mostrador de la portería y, después de mirarla con insistencia, se puso a conversar y a reír con el portero, contándole anécdotas de juego ocurridas allí cerca, en el Tabaris. De pronto Marilda oyó que el sujeto mencionaba a Oswaldinho y supo que su amigo estaba jugando desde las últimas horas de la tarde en la ruleta. Muy contento según decía el desdentado.
—¿Tabaris? ¿Dónde queda eso?
El tipo se rió mientras la escudriñaba golosamente, con descaro:
—Aquí cerquita... Si quiere la acompaño...
Estaba dispuesto a acompañarla, muerto de curiosidad por presenciar el escándalo, por darse el gusto de ser testigo de las lágrimas y las recriminaciones que imaginaba, pues Oswaldinho era la perdición de las muchachas.
Cruzaron la plaza mientras el desdentado le iba dando conversación, procurando saber si Marilda era la esposa, la novia o una enamorada... A la puerta del cabaret tropezaron con Mirandao, que se retiraba camino del Pálace. Al pasar miró a Marilda de reojo y siguió andando. Pero súbitamente la identificó y se dio vuelta con rapidez:
—¡Marilda! ¿Qué diablos estás haciendo aquí...?
—¡Ah!, señor Mirandao. ¿Cómo está usted? Mirandao conocía de sobra al desdentado:
—Aliento— de— Onza, ¿qué estás haciendo con esta muchacha?
—¿Yo? Nada... Ella me pidió... — ¿Que la trajeras aquí? Mentira... — respondió, con ira, Mi-
Marilda intercedió, disculpando al otro: sí, ella se lo pidió.
—¿Que te trajera aquí, al Tabaris? ¿Y para qué? Dime.
Ella le contó todo, finalmente, y él la llevó de vuelta a su casa, que no quedaba tan lejos. Doña María del Carmen estaba como loca, dando alaridos, deshecha en llanto, tirada en la cama, clamando por la hija. Y a su lado, doña Flor, el doctor Teodoro, doña Amelia. A su vez doña Norma había asumido el comando del grupo de exploración y salvamento, asistida por doña Gisa. Habían arrancado a Zé Sampaio de la cama (rabioso) y partieron rumbo a la Asistencia Pública, la Policía, la Morgue. Al ver a la hija, doña María del Carmen se echó en sus brazos, acariciándola, en medio de un llanto convulsivo. Lloraban las dos, dándose besos y haciéndose mutuos pedidos de perdón. Furioso, el doctor Teodoro se retiró casi con brusquedad, pues, aun contrariando a doña Flor, estuvo de acuerdo con doña María del Carmen en su primera e implacable resolución de darle a la
fugitiva una paliza de esas que levantan roncha. En cambio, doña Flor intentó convencerla, ganarla para la causa de Marilda; ella también había toma esa medicina cuando era jovencita, y de nada le sirvió el tratamiento. ¿Por qué se obstinaba doña María del Carmen en contrariar la vocación de su hija?
«¡Qué vocación ni qué vocación!», exclamaba el doctor Teodoro, poniéndose de parte de la viuda; la chica lo que necesitaba era una lección que le devolviese el juicio y enseñara a obedecer. El marido y la mujer casi llegaron a exaltarse por su mutua intransigencia: doña Flor en defensa de Marilda, ¡pobrecita!, y el doctor Teodoro en defensa de los principios, de los deberes de los hijos para con los padres — causa sagrada—, pero no prosiguieron la discusión, pues el doctor no tardó en controlarse y decir:
—Querida, tú tienes tu opinión sobre el asunto aunque yo no comulgue con ella. Yo tengo la mía, fui educado así y es la que me cuadra; sigamos cada uno con nuestra opinión. Pero no debemos discutir por eso, pues no tenemos hijos. «Y no los tendremos», hubiera podido agregar, ya que siendo todavía novios doña Flor le confesó su condición de mujer estéril.
No quedó entre ellos el menor rastro de acritud, inclinándose ambos ante el dolor de la viuda, que quería morirse si la hija no llegaba pronto.
Llegó Marilda y ocurrió lo que ya se dijo. El doctor Teodoro, vencido, se retiró. También se fueron Mirandao, doña Amelia y doña Emina, quedándose doña Flor, en compañía de la madre y de la hija, y resolviéndose el caso de una vez por todas: Marilda conquistó su derecho al micrófono. Doña Flor se quedó apenas un minuto en el cuarto, lo suficiente para garantizar el acuerdo y la bendición materna a los proyectos de la futura estrella, y después fue a encontrarse en la sala de recibo con su compadre Mirandao.
—Compadre, ¿por qué desapareció? Nunca más se le volvió a ver por aquí. Ni a usted, ni a la comadre con el chico. ¿Qué le hice yo para ofenderlo tanto? Quiero preguntárselo incluso antes de agradecerle el favor que les hizo a María del Carmen y a Marilda. ¿Por qué está enojado conmigo?
—No estoy enojado, ¿por qué había de estarlo, comadre? Si no vine es porque estuve en ocupaciones...
—¿Sólo por eso, por sus ocupaciones? Discúlpeme, compadre, pero no le creo.
Mirandao contempló la noche transparente, el cielo lejano:
—La comadre sabe: entre marido y mujer nadie debe meterse; hasta una sombra, hasta un recuerdo puede ser malo. Yo sé que mi comadre vive contenta, que todo marcha bien. Eso es lo único que deseo. Bien merece todo eso y mucho más. No porque yo no aparezca por aquí será menor nuestra amistad.
Tenía razón, y doña Flor, sonriéndose, se acercó al compadre:
—Hay una cosa que deseo pedirle...
—Mande, no pida, comadre...
—Pronto será el día del carurú de Cosme y Damián, fecha de aquella promesa...
—Yo también me acordé y todavía el otro día le preguntaba a la patrona: «¿Habrá este año carurú en casa de la comadre?»
—¿Qué opina usted, compadre? ¿Qué piensa?
—Pues le diré, comadre, que nadie puede andar por dos caminos al mismo tiempo, uno de ida y otro de vuelta. La obligación no era suya, sino del compadre, y quedó enterrada con él; los ibejes se darán por satisfechos...
Luego hizo una pausa y prosiguió:
—Si usted opina lo mismo, comadre, entonces quédese tranquila que no está obrando mal con los santos ni dejando de cumplir el precepto...
Doña Flor lo escuchaba pensativa, absorta como si estuviera sopesando elementos vivos:
—Tiene razón, compadre, pero no es únicamente con los santos con quien una tiene cuentas que arreglar. Yo estoy resuelta a mantener la obligación — su compadre miraba con mucha seriedad el mandato, hay cosas que la gente no puede borrar.
—¿Y entonces, comadre?
—Pues pensé que podría hacer el carurú en la casa del compadre. Yo iría allá ese día a ver al chico, llevo lo que sea necesario, hago el carurú y comemos. Invito a doña Norma y a nadie más.
—Pues que sea así, comadre, como usted quiera. La casa es suya, ordene. Si yo estuviera seguro de tener dinero para esa fecha, le diría que no llevase ningún condimento. Pero ¿quién puede adivinar qué noche se gana y qué noche se pierde? Si lo supiera, estaría rico. Lleve entonces su cesta, es más seguro.
Ya serenado, apareció el doctor Teodoro. Conocía a Mirandáo de nombre y tenía noticias de su fama y de sus hechos. Se saludaron cortésmente.
—Es mi compadre, Teodoro, un buen amigo.
—Tiene que venir más a menudo...
Pero las palabras del doctor no eran una invitación, no pasaban de ser una frase amable: si llegaba de visita, paciencia. Y Mirandáo regresó de nuevo a su vida airada mientras Manida concertaba con la padre la visita de Mario Augusto, al día siguiente, para discutir juntos las condiciones del contrato y la fecha de la presentación.
—Vamos, querida mía... — dijo el farmacéutico.
Se había hecho tarde, no obstante lo cual, para olvidarse de tantas emociones y disgustos, el doctor Teodoro fue a buscar el fagot y la partitura. Doña Flor tomó asiento en una silla y se dedicó a arreglar los puños y cuellos de las camisas del doctor, que todos los días mudaba su ropa blanca.
En la sala quieta y tibia el doctor Teodoro ensayaba el solo de la romanza compuesta en homenaje a doña Flor. Inclinada sobre la costura ella escuchaba, un tanto distraída, intentando poner en orden sus confusos pensamientos. Estaba abstraída, con la mente lejos de allí, en otra música.
Procurando dominar en el instrumento las notas en fuga, captar el sonido más puro y ardiente, vencer las escalas de la difícil melodía, ya totalmente calmado, el doctor Teodoro sonríe: finalmente, ¿qué le importaba la forma, correcta o equivocada, en que doña María del Carmen educase a su desobediente hija? Él no era el látigo del mundo y sería idiota enojarse con su mujercita, tan hermosa y buena, por locas razones ajenas. Entonces vuela el acorde justo, late en el aire, solo, armonioso y puro.
Mas doña Flor venía de otra música, no de las altas notas clásicas de Bach y Beethoven, de las sinfonías y sonatas, como doña Gisa, en la refinada media luz del alemán. Ella venía de las melodías populares, de las guitarras de las serenatas, de los guitarrillos bohemios, de las gaitas de risa cristalina. Ahora debía habituarse a la orquesta de aficionados, a la grave melodía de los oboes, de las trompetas, los violoncelos y los conspicuos acordes del fagot. Debía apartar de la memoria esa otra música que distraía su atención, que la hacía perderse en oscuros caminos, en el misterio de las encrucijadas. En los ensayos del fagot, en las escalas de la orquesta, debía sepultar los recuerdos de las melodías muertas, de un tiempo ya extinguido, de lo que había sido y ya no era. Sobre las camisas del doctor vibraba el son del fagot.
7
Asuntos con mujeres, solamente dos. Por lo menos ésos son los que llegaron a oídos de doña Flor. Pero ella ponía las manos en el fuego por su marido, no creía en la existencia de otro asunto de faldas en la vida del doctor. Y uno de esos dos, por lo demás, el referido a Mirles Rocha de Araújo, no llegó a nada. No pasó de ser un equívoco y una decepción. Una decepción muy efímera, pues la atrevida no era de las que pierden el tiempo en lamentaciones. Se sacudió los hombros y siguió adelante.
Casada con un funcionario de banco al que trasladaban a Bahía, con más sueldo y mejor cargo, Mirtes se lamentó a sus amigas íntimas, se sentía desdichada — dijo— por ese exilio a una ciudad carente de atracciones masculinas y sin la libertad de Río de Janeiro, en donde conquistara cierta reputación en el ejercicio del adulterio. Sin nada en qué ocupar sus horas libres, sin hijos ni quehaceres, dedicaba su tiempo y su natural predisposición a tan agradable diversión. Eran tardes placenteras, en compañía de benévolos muchachos, muy capaces y de cautivante físico, sin correr peligro alguno, todo dentro de la más amable discreción.
En cambio en Bahía, ¿en dónde encontrar la misma cualidad masculina de un Serginho, por ejemplo, «un sueño», y la confortable seguridad del rendez— vous de doña Fausta?
Una de las amigas, Inés Vasques dos Santos, bahiana orgullosa del progreso de su tierra, se sintió ofendida ante tanto desprecio, viendo su ciudad relegada a la condición de lugarejo en que ni siquiera había alguien con quien traicionar al marido ni en dónde hacerlo con seguridad. ¿Por qué insultaba Mirtes a Bahía sin conocerla? Después de todo, Salvador no era una minúscula aldea, ni estaba tan atrasada...
En ella inicia Inés su siembra de cuernos y podía afirmar, con pleno conocimiento de causa, que existían condiciones propicias para el ejercicio de la buena labranza, con garantía segura de cosecha abundante. Discretísimas casas de citas, bungalows ocultos entre los cocoteros, en las playas salvajes, y la brisa del mar..., ¡una divinidad! En cuanto a muchachos..., ¡había cada uno!
La mirada perdida, mordiéndose los labios con sus pequeños dientes, Inés Vasques dos Santos se sumía en los recuerdos..., ¡cuánta nostalgia! Sobre todo recordaba cierto granuja petulante, un perdido, un jugador; pero ¡qué espectáculo a la hora del combate, qué andante caballero! Inés, corazón voluble pero eficiente, había conocido, en desnuda intimidad, muchachos a granel. «Pues te digo, chiquita, que no encontré hasta hoy ninguno igual a él; todavía conservo el gusto de su piel y aún siento detrás de la oreja la punta de su lengua y oigo su risa al recibir mi dinero.»
—¿Recibir dinero?
Mirtes siempre quiso conocer a un gigoló. Inés, magnánima, le dio las informaciones del caso y la dirección: Escuela de Cocina: Sabor y Arte, entre Cabeca y el Largo Dois de Julho. La profesora, su mujer, no era fea, era una buena moza, con sus cabellos lisos y su color de cobre. Todo lo que tenía que hacer Mirtes era entrar como alumna — las clases, además, ayudaban a matar el tiempo—, y el rijoso no tardaría en echarle el ojo, la mano y, ¡ay!, su canto de sirena.
Y que no se olvidara después de escribirle, contándole y agradeciéndole. Inés no tenía dudas sobre las deleitosas consecuencias del connubio, por lo demás útil a todas las partes, incluso al marido, que no dejaría de recibir su premio: con su diploma de doctora en culinaria, Mirtes estaría capacitada para servirle los más sabrosos manjares bahianos. La profesora era de primera, una maestra en su arte, tenía manos de hada.
Doña Flor no sospechó nunca, ni antes ni ahora, que hubiese habido una aventura entre el finado y esa Inés, que por entonces era una flacucha enjuta, muy atenta a los condimentos. A no ser por la posterior indiscreción de la furiosa Mirtes, nunca hubiera llegado a conocer esta otra tropelía del difunto. Una más o una menos..., habían sido tantas..., y ahora doña Flor estaba casada con un hombre de otra índole, con otras normas de conducta intachable.
En cuanto a Mirtes, apenas instalada en Bahía buscó la escuela para inscribirse. Doña Flor procuró convencerla de que esperase la iniciación del nuevo curso, pues el actual iba ya por el carurú, habiéndose dado el efó y el vatapá, para no hablar de algunos postres como el dulce de coco, el beiju y la ambrosía.
Pero Mirtes estaba apurada, le era imposible esperar. Inventó un próximo regreso a Río, iba a estar poco tiempo en Salvador y no tendría otra oportunidad para aprender por lo menos algunos platos, su marido se volvía loco por la comida de dendé. Y la boba de doña Flor hasta le prometió enseñarle en los descansos, por lo menos el vatapá, el xinxim y el apelé.
No llegó a enseñarle ni eso ni otros manjares, tan breve fue el paso de Mirtes por la escuela. No habiendo visto al marido de la profesora durante los primeros días, al tercero preguntó por él a una condiscípula, quien le dijo que era difícil ver al doctor en las horas de clase, pues debía atender la farmacia en el mismo horario. «¿Doctor? ¿En la farmacia?» No sabía que era farmacéutico, la loca de Inés sólo le habló de las cualidades deportivas del bahiano, nada le dijo acerca de su trabajo fuera de la cama. Incluso se había hecho ilusiones: por fin iba a conocer a un verdadero gigoló.
Por casualidad, ese mismo día el doctor Teodoro necesitó un documento y fue a la casa a buscarlo. Pidiendo miles de disculpas, muy solemne y atropellado, pasó entre las alumnas.
—¿Quién es? — preguntó Mirtes.
—El doctor Teodoro, el marido. Yo diciéndole lo difícil que era verlo aparecer... ¿y quién llega?... Él en persona...
—¿El marido de ella? ¿De la profesora? ¿Ése?
—¿Y de quién si no...?
Todavía disculpándose, con el papel buscado en la mano, el importuno salió hacia la Droguería. Mirtes meneó la cabeza, con sus cabellos sueltos «rubio— platino» (a la última moda): o Inés estaba loca de atar o algo había pasado. Seguramente la profesora se cansó de las trapisondas del gigoló y le dio el pasaporte, o era él quien se había ido con otra. Fuera como fuese, doña Flor cambió sus preferencias por el tipo opuesto, el del hombre serio y respetable, en opinión de Mirtes un sujeto inútil e imposible, un individuo que daba vómitos; el calzonazos ni se fijó en el fulgor de sus cabellos, pasó a su lado sin mirarla siquiera. Claro que mejor así... El idiota no le servía ni para marido, era capaz de ser un cornudo sin clase, sin fair play, de esos que vengan la honra a tiros y cuchilladas, obsoletos y melodramáticos.
No volvió más a la escuela ni creyó necesario darle explicaciones a la profesora. Además ella era de las que pican, de las de poco comer (para mantenerse delgada, en forma, en su tipo de Vamp) Poco después, le bastó mover un dedo para enterarse de la muerte del fogoso garañón de Inés y del nuevo casamiento de la viuda con ese tipo cegato. Ciego, sí señora, y de la peor ceguera, la del que cierra los ojos a la vida, incapaz de distinguir la luz del sol y unos cabellos color plata.
Doña Flor vino a saber los detalles de aquella farsa por su amiga Enaide, a su vez amiga de Inés Vasques dos Santos desde los tiempos de estudiante, y, por ese motivo, confidente de los equívocos bahianos de Mirtes Rocha de Araújo, la cual resumía su decepción en una frase casi literaria:
—Es mi aventura con un difunto..., algo que me faltaba en la lista.
Frase que al mismo tiempo era una queja: para conocer al doctor Teodoro, «¡esa insipidez de hombre, ese pasmado!», tuvo que quemarse los dedos en el horno de doña Flor, aprendiendo a cocinar la fritada de aratu. ¡Qué ridiculez!
Pero para doña Magnolia, siempre ventaneando en su ventana, ¡oh, qué ventanera más intrépida!, el hecho de ser serio y responsable no le restaba interés al doctor, dándole incluso cierto sabor picante, cierto no sé qué. En su siembra de cuernos, siendo una labradora tan eficiente como la pedante carioca, la putuela del policía secreto había aprendido a variar sus enamoramientos — cambiando de color, de aspecto, de edad—, por asco a la monotonía. Mientras Mirtes, secretaria, sólo pensaba en jóvenes sin juicio, Magnolia, la antidogmática, no se limitaba a una fórmula, a un molde. Hoy un moreno, mañana un rubio, después uno oscurito y tras un inquieto adolescente un cincuentón ceniciento. ¿A qué repetir platos que tenían el mismo condimento, por qué atenerse a una sola receta? Doña Magnolia era ecléctica.
Por lo menos cuatro veces al día, al ir y venir de la casa a la farmacia y viceversa, el «soberbio cuarentón» (según la bola de cristal de doña Dinorá) pasaba ante su ventana, en la que doña Magnolia, en descotado batón, apoyaba sus senos insolentes, que mostraba en todo su tamaño y redondez. Los muchachos del Instituto Ipiranga, situado en una calle próxima, habían cambiado sus itinerarios para desfilar, unánime y reverentemente, junto a la ventana donde crecían aquellos senos capaces de amamantarlos a todos juntos. Doña Magnolia se enternecía: tan lindos, con sus uniformes de colegiales, los más chicos alzándose en puntas de pie para alcanzar la alegría de ver, el sueño de palpar. «Deja que sufran para que aprendan», reflexionaba, pedagógica, doña Magnolia, acomodándose para exhibir todavía más los senos y el busto (que lo demás, desdichadamente, no estaba permitido mostrarlo en la ventana).
Los chicos del colegio sufrían, gemían los artesanos de las cercanías, los repartidores que transportaban compras, los jóvenes como Roque, el de las molduras y los viejos como Alfredo, a vueltas con sus santos. Venían de lejos, de Sé, de Jiquitáia, de Itapagipe, de Tororó, de Matatu, en peregrinación, sólo para ver aquellas mentadas maravillas. A las tres en punto de la tarde, bajo el sol, el pordiosero atravesaba la calle:
—Una limosna para un pobre ciego de los dos ojos...
La mejor limosna era la divina visión de la ventana: incluso corriendo el peligro de ser desenmascarado, se sacaba los anteojos negros, y, con los ojos como dos tentáculos, se regalaba con aquellos dones de Dios, propiedad del policía. Aunque el policía lo persiguiera y lo metiese en el calabozo, acusado de impostor, de falso mendigo, aun así, se daría el cieguito por recompensado.
Sólo el doctor Teodoro, encorbatado, con su pomposo traje blanco, pasaba sin siquiera alzar los ojos al cielo que se exponía en la ventana. Inclinando la cabeza, cumpliendo con las buenas maneras, alzaba el sombrero para dar los buenos días o las buenas tardes, indiferente al plantío de senos que doña Magnolia rodeaba de encajes para obtener mayor efecto, para sacudir a aquel hombre de mármol, para destruir aquella insultante fidelidad. Sólo él, el morenazo, el guapetón, seguramente un pé— de— mesa, sólo él pasaba sin mostrar señales del impacto, de la alegría, del éxtasis: sin ver, sin mirar siquiera aquel mar de senos. ¡Ah!, era demasiado, un ultraje intolerable, un insoportable desafío.
«Monógamo», sentenciaba doña Dinorá, conocedora de todos los detalles de la vida del doctor. Ése no era de los que traicionaban a la mujer; ni siquiera lo había hecho con Tavinha Manemoléncia, mujer pública aunque de clientela limitada. Sin embargo, doña Magnolia tenía confianza en sus encantos: «Mi querida cartomántica, tome nota, escriba lo que le digo: no hay hombres monógamos, nosotras lo sabemos, usted y yo. Mire bien en la bola de cristal, que si es de fiar le mostrará al doctor en la cama de un hotelito — el de Sobrinha, para mayor exactitud—, teniendo a su lado, muy pimpante, a ésta su servidora, Magnolia Fátima das Neves.»
¿Que el doctor no se conmovía ante los desmayados ojos de la vecina, ante la voz insinuante con que respondía sus saludos, con los senos plantados en la ventana, creciendo a la sombra y al sol con el deseo de los chiquillos y con el gemir de los viejos? Doña Magnolia se reía de eso, ella tenía otras armas y las iba a usar, pasando de inmediato a la ofensiva.
Así, cierta tarde de bochorno, con un tiempo pesado, que pedía brisa y cafuné, caricias de cama y canciones de cuna, doña Magnolia traspuso los umbrales de la farmacia llevando en la mano una caja de inyecciones, para tentar de nuevo a San Antonio. Con ropas de verano — un vestido de tela ligera—, iba mostrando al pasar todas sus riquezas, en un verdadero derroche.
—¿Me puede poner una inyección, doctor?
El doctor Teodoro estaba pesando nitratos en el laboratorio; la bata almidonada le hacía aún más alto, dándole cierta dignidad científica. Sonriéndole, ella le tendió la caja de inyecciones. Él la tomó, depositándola sobre la mesa, y diciendo:
—Un momento...
Doña Magnolia permaneció de pie, contemplándolo. Cada vez le gustaba más. Un tipazo, en la edad mejor, la de la fuerza y la valentía. Suspiró, y él, dejando los polvos y la fórmula, alzó los ojos hacia la ventana.
—¿Algún dolor?
—¡Ay, doctor...! — y sonrió como queriendo darle a entender que sufría de angustias y que él era el causante.
—¿Inyección? — preguntó, examinando la ampolla—. Hum... Complejo vitamínico... Para mantener el equilibrio... Estos remedios nuevos... ¿Qué equilibrio, señora mía?
Y le sonreía amablemente, como si le pareciese una pérdida de tiempo y de dinero ese tratamiento de inyecciones.
—De los nervios, doctor. Soy tan sensible, usted ni se imagina.
Tomaba él las agujas con una pinza, retirándolas del agua caliente, atento al paso del líquido a la jeringa, sereno, sin prisa, cada cosa a su vez y en su lugar. Sobre la mesa de trabajo colgaba un díptico que era una declaración de principios claramente expresada: «Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.» Lo leyó doña Magnolia, que sabía de una cosa y de un lugar, y observó con malicia la cara del doctor..., ¡qué hombre más seguro de sí mismo, todo un figurón!
Luego de empapar en alcohol un pedazo de algodón, suspendió en el aire la jeringa:
—Retire la manga...
Doña Magnolia aclaró, con voz mimosa, maliciosa:
—No es en el brazo, no, doctor...
Él bajó la cortina y ella se levantó la falda, mostrando ante los ojos del doctor una riqueza mucho mayor aún que la otra exhibida diariamente en la ventana. Era un culo y pico, de museo.
Ni sintió el pinchazo. El doctor Teodoro tenía la mano suave y segura. El algodón apretado contra su piel por el dedo del doctor le dio una agradable sensación de frío. Una gota de alcohol le corrió por los muslos y ella suspiró nuevamente.
Y una vez más el doctor Teodoro se equivocó al interpretar el suave gemido:
—¿Dónde le duele?
Todavía sosteniendo el borde del vestido, ostentando las caderas que hasta entonces demostraran ser irresistibles, doña Magnolia lo miró de lleno en los ojos:
—¿Será que no entiende, que no entiende en absoluto? Desde luego, no entendía:
—¿Qué cosa?
Llena de rabia, soltó el borde del vestido cubriéndose las despreciadas ancas y diciendo entre dientes:
—¿Será verdaderamente tan ciego que no puede verlo?
La boca entreabierta, la cara inmóvil, fijos los ojos, el doctor se preguntaba si no se habría vuelto loca. Doña Magnolia, ante semejante monumento de estulticia, terminó su pregunta:
—¿O es rematadamente lelo?
—Señora mía...
Ella alargó la mano, tocó el rostro de la luminaria de la farmacología, y, con voz nuevamente desmayada y melindrosa, lo soltó todo:
—¿No ve, tonto, que estoy perdida por usted, babosa, loquita? ¿No lo ve?
Y se le fue acercando, proponiéndose atrapar allí mismo al cauteloso, por lo menos para los preliminares; ni una criatura se engañaría al verla ofreciendo los labios, lánguida la mirada.
—¡Apártese! — exclamó el doctor en voz baja pero con acento terminante.
—¡Mi mulato lindo! — dijo ella arrimándose.
—¡Salga! — El doctor rechazaba aquellos brazos ávidos, aquella boca voraz, plantado en sus principios, en sus convicciones inconmovibles—. ¡Fuera de aquí!
Majestuoso en su inflexible virtud, con la jeringa y la bata blanca, si el doctor hubiera estado sobre un pedestal sería el monumento perfecto, la fulgurante estatua de la moral victoriosa sobre el vicio. Pero el vicio, o sea, la descompuesta y humillada doña Magnolia, no contemplaba al impoluto héroe con ojos de remordimiento y contricción, sino con enojo, con ira, con furia:
—¡Bruto! ¡Capado! ¡Me las vas a pagar! ¡Impotente! ¡Viejo cabrón! — y salió, comenzando ya a maquinar intrigas.
Pobre doña Magnolia, víctima del desprecio y de la mala suerte, realmente hundida en un mar de yeta, pues no pudieron ser más imprevistos los resultados que tuvo su intriga, haciendo fracasar sus planes de venganza. Ofendida (en su pudor, en su honra de manceba seria), se quejó enfáticamente al policía de la «persecución de ese chivo inmundo, el farmacéutico», un desvergonzado que le hacía proposiciones, insistiendo con sus piropos, invitándola a ir con él a contemplar la luna en las arenas de Abaeté. El canalla merecía que le diesen una lección, unos sopapos oportunos, tal vez una temporadita en gayola, con postre de látigo para que aprendiera a respetar a las mujeres ajenas.
Nunca había dicho nada hasta ahora para evitar el escándalo y para no causar un disgusto a su mujer, tan buenita. Pero ese día el tipo había exagerado... Cuando fue a la farmacia a ponerse una inyección, el zafado intentó ponerle la mano en los pechos y tuvo que salir corriendo... El policía oyó el relato en silencio y doña Magnolia, que lo conocía bien, notaba cómo iba creciendo la ira en el rostro de su hombre: el doctor le pagaría cara la ofensa, por lo menos una noche de calabozo. Pero esa misma tarde el policía había reñido con un colega como consecuencia de errores de cálculos en un asunto de unos mil— réis coimeados a los quinieleros. En el diálogo un tanto áspero que precedió a las bofetadas y los golpes, habiéndole el amante de doña Magnolia llamado ratero al colega, éste le hizo asombrosas revelaciones: «Prefiero ser ladrón — le respondió— a ser cornudo consentido como tú, caro amigo.» Y a continuación dio como prueba los detalles de ciertas peripecias recientes de doña Magnolia. En síntesis le informó que, sólo entre los colegas de la policía, sumaban cinco los que se relevaban en la tarea de decorar la testa del distinguido amigo. Para no hablar del inspector de Moralidad Pública. Si le pusieran una lámpara en cada guampa podría iluminar media ciudad, desde el Largo da Sé hasta Campo Grande. No sería ladrón, pero era la vergüenza de la policía. Y se fueron a los sopapos. Lavada la honra en la pelea, hizo las paces con el cofrade y escuchó de los labios de los otros informaciones tremendas; ¿oyera hablar de una tal Mesalina? No, no era de la zona, pertenecía a la Historia, y fue una tal. Pues al lado de doña Magnolia era una pura doncella...
Agobiado, avergonzado, el policía juró venganza, como si plagiara, por otra parte, la amenaza de doña Magnolia al farmacéutico:
—¡Zorra! ¡Me las vas a pagar!
Por lo tanto, oyó con escepticismo todo aquel bla— bla sobre el boticario, y, apenas acabó doña Magnolia de mencionar sus propios senos, defendidos con tanta dignidad de las presuntas audacias del doctor, el detective le dio una bofetada y le exigió una confesión completa.
Fue una paliza dada por un perito, por alguien que obraba con experiencia y gusto. Doña Magnolia terminó contando lo que hizo y lo que no hizo, incluso casos antiguos, sin relación ninguna con el policía, y, de yapa, la verdad íntegra sobre sus relaciones con el doctor Teodoro, íntegra hasta cierto punto, pues, para restarle gravedad, no dejó de opinar sobre el doctor: impotente, con mucha pinta pero no servía para nada, pues a ella nadie le había hecho jamás la injuria de resistirse a su trasero levantado en guerra.
El alboroto ganó la calle, fue todo un jaleo. Los golpes, los gritos, las palabrotas, atrajeron hacia el frente de la casa del policía a una curiosa y excitada banda de vecinos, comadres y alumnos del instituto. Las comadres, y en general la vecindad, aplaudían la paliza, bien merecida y bien aplicada. No reprochaban más que una cosa: que hubiese tardado tanto. Los muchachos del colegio sentían cada bofetada, cada sacudón, como si fuera en carne propia, por ser aplicados sobre aquella carne tierna y mimosa, poseída por todos ellos en sus solitarios lechos de adolescentes. Hubo noches en que ella durmió, hembra ubicua, omnipotente pastora de chiquillos, maestra de amor, en más de cuarenta camas juveniles a un mismo tiempo, en un mismo sueño, en un mismo arrebol...
Pero en la casa del policía sólo entraron doña Flor y doña Norma, contentándose los demás con aplaudir o criticar, pues nadie quería reñir con el esbirro de la policía.
—Señor Tiago, ¿qué hace? ¿Quiere matar a la desdichada? Vamos, déjela... — gritó doña Norma.
—Bien merecía que yo acabase con ella, esta zorra... — respondió el deportista, dándole unos últimos golpes.
—Pobrecita... Usted es un monstruo... — dijo doña Flor, inclinándose sobre la molida víctima del destino...
—¿Pobrecita? — el «tira» no podía aguantar tamaña injusticia— ¿Sabe lo que esta pobrecita inventó sobre su marido?
—¿Sobre mi marido?
—Pues vino a contarme que el doctor anda tras ella y que hoy quiso poseerla en la farmacia, a la fuerza. Cuando yo la apreté confesó que todo era mentira, que había armado esa patraña para que yo riñera con él, y que fue ella quien se le echó encima, pero él la rechazó. Eso para no hablar del resto.
Y con voz dolorida preguntó:
—¿Sabe usted cómo me llamaban?: «La vergüenza de la policía».
Esa noche, mientras se preparaban para ir al cine, doña Flor, poniéndose polvos de arroz ante el espejo, le dijo sonriendo al doctor Teodoro:
—Así que el doctor anda intentando meterle mano a las dientas que van a la farmacia a ponerse una inyección..., quiso agarrar a doña Magnolia...
Él la observó y se dio cuenta de la broma: doña Flor no hablaba en serio, considerando que todo el asunto era más bien cómico. Por más que quisiera enternecerse con la lealtad del marido, no conseguía apartar las imágenes del doctor Teodoro, jeringa en mano, y la tetuda Magnolia, la muy descocada, intentando besarlo. Ése era un marido recto, correcto de toda corrección. Pero ¿qué le iba a hacer si la historia se le antojaba divertida, más ridícula que heroica?
—Chiflada... ¿Con qué derecho se le ocurrió que yo iba a profanar mi laboratorio, abusar de una dienta?
—En este caso no era abuso, querido, ella misma se ofrecía. Él bajó la voz (nunca perdió del todo la timidez frente a su esposa en asuntos como ése):
—¿Cómo podría yo mirar a otra mujer teniéndote a ti, querida?
Ningún homenaje podía ser más leal y correcto, y doña Flor le ofreció los labios, besándola él levemente.
—Gracias, Teodoro, yo pienso lo mismo con respecto a ti.
En la calle, en las esquinas, a la hora del aperitivo en el bar de Méndez, los hombres comentaban la zurra, sus causas y efectos. Doña Magnolia fue recogida en casa de unos parientes: la tenían en salmuera, el secretario le había hinchado la cara a golpes.
Don Vivaldo, el de la funeraria, planteó la cuestión: ¿Era o no impotente el doctor Teodoro? No sólo lo afirmó la fulana en voz alta (a los gritos), sino que además — convengámoslo—, únicamente un eunuco sería capaz de rechazar, como lo hizo él, a la tentadora Magnolia y sus opulencias. Era como para dudar de su hombría, desde luego. Moysés Alves, el hacendado del cacao, se exaltaba en defensa del boticario:
—¿Flojo? Es una mentira de esa desvergonzada. Es que es un hombre serio, con responsabilidad... ¿Usted quería que se revolcase con la pecadora sobre los remedios?
Aun así, don Vivaldo no podía comprender:
—Desperdiciar semejante bocado... En la farmacia, o en donde fuese... Si ella se presentase allá, en «El Paraíso de la Flor», con ganas de entregárseme, allí mismo le daba, en un ataúd.
Estuvieron de acuerdo en un detalle: fuese por impotente o por austero, el doctor Teodoro se había portado mal al expulsarla sin darle una cita:
—Dios da pan a quien no tiene dientes...
Los ecos de estas discusiones, recorriendo esquinas y bares, avivadas por la cerveza y la cachaca, así como los elogios unánimes de las amigas y las vecinas, llegaron a oídos de doña Flor:
—Si todos los maridos fuesen así, valía la pena...
La calumnia contra su marido la indignaba, y le dijo a María Antonia, una ex alumna suya desparramadora de alcahueterías, que fue a visitarla y a chismear:
—Si alguien quiere saber si él es verdaderamente hombre que venga aquí, que yo le mando a él que le muestre...
—¿Se lo mandaría de verdad? — se rió María Antonia, jaraneando, en chacota.
Doña Flor se irritó también. A pesar de lo que la irritaban los chismes, no pudo contener la risa imaginando lo grotesco de la situación.
Cierta mañana, un tiempo después, apareció Dionisia de Oxóssi con su nene — gordita la criatura—, al que traía para que lo bendijese la madrina. Últimamente venía poco, muy de cuando en cuando. Le contó el disgusto que había tenido al descubrir un asunto de faldas en la vida del marido: andando por esos caminos con su camión, parando en un sitio y en otro, se había metido con una tipa en Joazeiro. Dionisia encontró una carta de la perversa e hizo un escándalo, amenazando con dejar al traidor. Era sólo una amenaza, mi comadre, pues ¿qué hombre no tiene sus líos con mujeres, qué hombre no le pone guampas a la esposa? Pero lo sintió mucho, hasta había enflaquecido; ahora comenzaba a sentirse mejor, pues el marido no sólo cortó con la tipa, sino que ya no dormía más en Joazeiro.
Doña Flor la consolaba: ¿quién no sufre esas contrariedades? Ella, doña Flor, todavía no hace mucho, también hizo un desagradable descubrimiento que la había herido, que le causó dolor.
—¡Cómo...! ¿También el doctor anda prevaricando? ¿Hasta él? Bien le dije que ningún hombre está libre de un tropezón con una mujer...
—¿Quién? ¿Teodoro? No, mi disgusto fue por algo distinto. Comadre Dionisia, Teodoro es la excepción que confirma la regla... Es un hombre serio, por él pongo las manos en el fuego...
Diose cuenta de pronto doña Flor, y casi se lo había confesado a Dionisia, que, de las dos historias femeninas relacionadas con el doctor Teodoro, la única concreta, con principio y fin, y la única que la hería y le dolía profundamente, no había ocurrido con el segundo, sino con el primer esposo: ese viejo asunto, que no supo hasta ahora, entre Inés Vasques dos Santos y el difunto. Tan pronto como doña Flor se acordaba de Magnolia o de Mirtes, en seguida la flaca y la sonsa Inés se erguía ante ella, ¡perra hipócrita, buscona!
8
Los ensayos de la romanza duraron cerca de seis meses, hasta que el exigente maestro consideró que estaba en perfectas condiciones de ejecución. El maestro fue más exigente aún en aquel caso, pues era autor de la obra y ésta estaba dedicada a la gracia y a la bondad de doña Flor, siendo los Arrullos de Florípedes la niña de sus ojos.
Todos los sábados por la tarde, con sol o con lluvia, en una casa o en otra, allá se reunían ellos repitiendo acordes para el próximo concierto, que ya tenía fecha y local: dentro de una semana, en la residencia de los Taveira Pires.
Esos meses transcurrieron en la paz del Señor, sin incidentes notables y dignos de ser especialmente registrados, con excepción, tal vez, de la presentación de Marilda «en los micrófonos del pueblo, los de Radio Amaralina, la estación sanjuanina, la más joven y la más escuchada», acontecimiento que alborotó a la vecindad y causó conmoción en los alrededores. Era como si todas aquellas calles y callejuelas hicieran también su debut, a través de la moza, en los aires de la ciudad. Tal era la agitación y el nerviosismo.
Doña Norma era la capitana que comandaba la banda de la hinchada, una ruidosa delegación que se hizo presente en la emisora el día de la fiesta. En una colecta realizada entre los vecinos se había logrado juntar un paco apreciable, destinado a la compra de un recuerdo; en las manos de don Samuel das Jóias — vendía joyas y cuanta cosa hubiera en este mundo: casimires, tropicales, telas, muebles, perfumes, todo de contrabando y todo barato— se transformó en un reloj de muñeca que era un amor, moderno y original, con seis meses de garantía. «Suizo, diecisiete rubíes, una ganga», afirmaba el señor Samuel, dando la impresión de venderlo apenas para hacer un favor a su buena clienta doña Norma.
Por la noche, don Sampaio, a quien le mostraron la excepcional compra, constató que la esposa había sido estafada otra vez por el viejo chamarilero, cosa que venía sucediendo desde hacía veinte años y seguiría sucediendo hasta que uno de los dos, ella o don Samuel, estirara la pata:
—Y si fuera ella quien muriese primero, el viejo Samuel es capaz de venderle, cuando esté en la agonía, una extremaunción de contrabando...
Ni era suizo ni estaba tan abarrotado de rubíes: fabricado en San Pablo, mas no por eso era un reloj malo: «Hay que acabar con esa manía de hablar mal de la industria brasileña, tan buena como cualquier otra», sentenciaba don Zé Sampaio.
El día de la presentación, como es natural y comprensible, a doña María del Carmen le dio una llantina al ver a su hija frente al micrófono mientras el locutor anunciaba sus cualidades, su «voz canora de pájaro tropical». También enjugó unas lágrimas doña Flor: sentía por Marilda una ternura de madre, habiendo luchando para verla ahí, y en cierta ocasión incluso se había enojado con el doctor Teodoro por su causa. Si bien la victoria de Marilda pertenecía a toda la vecindad, era principalmente un triunfo de doña Flor. Para celebrarlo, hizo los dulces destinados a la mesa servida en casa de la moza, en donde aquella noche hasta abrieron una botella de champán (regalo de Oswaldinho).
Al estreno de la joven cantora, saludada con simpatía por la crítica de radio y por el público, se juntó el repentino viaje de doña Gisa a los Estados Unidos, que dio lugar a abundantes comentarios. Ni siquiera doña Dinorá, con su olfato para adivinarlos entretelones de todos — ni siquiera ella—, pudo imaginar jamás esa noticia: había fallecido en Nueva York cierto Mister Shelby dejándole en herencia sus bienes a doña Gisa. ¿Quién era ese Mister y por qué legaba sus riquezas a la profesora de inglés que hacía tantos años estaba radicada en Brasil? No se lo pudieron preguntar a doña Gisa, pues se había embarcado de la noche a la mañana, sin previo aviso y sin el protocolo de las despedidas.
Surgieron los rumores más extravagantes sobre el muerto y su fortuna. Lo designaron marido, divorciado o no, una antigua pasión, un caso de amor; las versiones eran múltiples, honestas o indecentes. En una cosa coincidían: doña Gisa apañaba su fortuna colosal, heredaba a un millonario, pero un millonario norteamericano, rico en dólares, no en mil— réis.
El chismerío se desmoronó cuando el cartero le trajo una carta por vía aérea a doña Norma, quien antes de abrirla examinó largamente aquellos sellos de extranjía y la letra, tan familiar, de doña Gisa, fuerte y enrevesada como caligrafía de médico.
Escribía desde Nueva York y anunciaba su próximo regreso: había arreglado sus asuntos y llevado flores al túmulo del primo, «¿primo?, que cada cual crea lo que quiera... Era el marido, si no era otra cosa», cuchicheaban en las esquinas y en los bares las comadres y los ociosos.
Realmente, había heredado — era la única parienta—, pero la herencia se reducía a un automóvil usado, algunos objetos de uso personal y de la casa, unas pocas acciones de compañías petroleras del Medio Oriente (convulsionado, las acciones en peligro). Vendió todo y lo que sacó apenas le alcanzó para pagar los gastos del viaje. Como herencia verdadera del dudoso primo sólo le quedaba Monseigneur, un basset de pura raza, que pronto estaría en las calles de Bahía, pues doña Gisa ya estaba haciendo los trámites para traerlo.
Eso es todo cuanto sucedió durante aquellos meses, que pueda considerarse asunto de esta crónica de doña Flor y sus dos maridos. Aparte de eso, estaban los ensayos, las sesiones de la Sociedad de Farmacéuticos, las clases de la escuela, las visitas a parientes y amigos, las salidas al cine, el amor los miércoles y los sábados.
Doña Flor ya no asistía a los ensayos con la misma asiduidad que al principio, sin que por ello los considerara pesados y latosos, como algunas de las esposas de los miembros de la orquesta, cuya opinión era pública y notoria. Por más amiga que fuese del marido, y solidaria con sus obligaciones y sus gustos, de vez en cuando escabullía el bulto al ensayo y hacía la rabona. Porque realmente, en verdad, sólo ellos, apasionados por la música, tenían la aptitud necesaria para extraer de aquella monótona repetición de melodías tanta paz interior e infinito placer.
Tampoco era infaltable su presencia en las doctas reuniones de la Sociedad de Farmacéuticos con sus tesis y debates. ¿Para qué forzarse a ir? ¿Para estar toda la noche luchando contra el sueño traidor y fatal, procurando prestar atención, y finalmente tener que rendirse y caer en la vergüenza del cabeceo? No pudo aguantar una sesión entera ni siquiera cuando el doctor Teodoro presentó su discutida tesis sobre los barbitúricos: «De la sustitución de las infusiones por productos orgánicos en el tratamiento del insomnio.» Y sin embargo, aquélla fue una noche apasionante, de violentos debates, en la que se puso en juego la reputación científica del doctor. Claro que la discusión duró hasta la madrugada y cuando el esposo, trémulo y feliz, le ofreció el brazo, ella, despertada por los aplausos, casi le pidió disculpas por haber dormido a pierna suelta, como si hubiera ingerido dosis de infusiones y barbitúricos como para un caballo. Alcanzó a decir:
—¡Querido mío...!
Pero él, de tan eufórico, ni percibía sus ojos enrojecidos, su cara abotargada.
—Gracias, querida. ¡Qué gran victoria!
Había arrasado, de una vez para siempre, con los barbitúricos, cumpliendo su deber de ciudadano y de farmacéutico. En la droguería tenía que vender esos peligrosos tóxicos, obteniendo con ellos pingües ganancias, pues estaban de moda, hacían furor. Sin embargo, siendo un farmacéutico erudito y estudioso y al mismo tiempo un propietario de farmacia capaz y próspero, al doctor no le perturbaba, ni veía duplicidad en la posible contradicción de su conducta al observar con la misma conciencia inflexible la noble moral del científico y la no menos digna moral del comerciante.
El concierto de la orquesta de aficionados Hijos de Orfeo en la fiesta celebrada en el palacete del comendador del Papa y virtuoso del violoncelo fue todo un acontecimiento que tuvo repercusión en las columnas de los diarios. Fue también comentado en los altos círculos, conmoviendo a las casas de costura, tiendas de modas y sastres, y su registro se hace aquí obligatorio (en una de esas vueltas que da el mundo, ¿quién sabe si un día no tendremos que recurrir al comendador Adriano Pires, dueño del dinero?).
Describir aquella nochaza de arte con todo su esplendor nos parece tarea imposible, por encima de nuestras fuerzas y de este pobre estilo. Si alguien quiere tener noticia, por ejemplo, de los vestidos de las señoras, de su belleza y de sus chic incomparable, lo remitimos a la colección del itinerario del poeta Tavares, en donde podrá leer la crónica hecha por el siempre brillante Silvinho Lamenha, arbitro en tan delicada materia. En cuanto al concierto propiamente dicho, los interesados pueden consultar las opiniones expresadas en los diarios por los críticos Finerkes y José Pedreira, además de la crónica de Helio Basto, hombre orquesta, ya que además de ser pianista se dedicaba a las letras y a las bellas artes. Doña Rozilda coleccionó en Nazareth todos los recortes, pues en general se referían con alabanzas al doctor Teodoro y a «su primorosa interpretación en el difícil solo de fagot de la Romanza de Agenor Gómez, uno de los puntos altos del concierto» (Coqueijo, «Pizzicatos de un concierto», en Gazeta de Bahía).
Esa noche doña Flor ascendió a la cima, llegando al más alto grado de la escala social, siendo destacada por los comentarios: «gracioso ornamento..., ¿qué modisto parisiense firma su vestido de moiré fauve, de escote drapeado, que dejó chiquitas a tantas figuras importantes?», como escribió Silvinho, el «Niño Jesús» de la sociedad. Estaba presente toda la flor y nata del gran mundo, la gente más importante de Bahía, los personajes de la política, del dinero, de la intelectualidad, desde el arzobispo primado al jefe de policía; y entre ellos, esnobs y aburridos, algunos cuenteros que habían aplicado con éxito el timo del baúl, comenzando por los yernos del comendador.
De las inmediaciones del Largo Dois de Julho, además del doctor Teodoro, sólo recibió invitación don Sampaio, colega de Caballo Pampa en el Club dos Lojistas y antiguo compañero suyo de colegio. Pero se negó a ir:
—¡No! Por Dios... Déjenme en paz, ando mal del brazo, necesito reposo... Ve tú sola, Norma, si quieres...
Naturalmente, doña Norma fue, pero no sola, sino con doña Flor y el doctor. (¿Cómo despreciar una invitación que era un privilegio? Sólo podía hacerlo su marido, obcecado y antisocial, un animal salvaje.)
El comendador le había dicho a doña Inmaculada:
—Quiero que todo sea lo mejor de lo mejor...
Y así fue, doña Inmaculada podía ser una prueba cruel para un hombre, pero hay que hacerla justicia, sabía recibir. Contrataron, a peso de oro, los servicios del arquitecto Filberbet Chaves para la decoración de los jardines en donde iba a tocar la orquesta.
—No mida los gastos, joven, quiero algo bueno, con escenario y todo. Gaste lo que sea necesario...El comendador, avaro con la gente de servicio y los gastos menudos, abría los cordones de la bolsa, empuñaba talonario de cheques. Al maestro Chaves sus palabras le supieron a miel: eso de no medir los gastos era propio para él. Gastó una fortuna, pero ¡qué maravilla! El jardín parecía un jardín de cuento de hadas, y el pequeño teatro era de una audacia arquitectónica nunca vista en Bahía. «Gilberbet — aprendan el nombre tal como es: Gilberbet y no Gilberto o Gilbert, como pronuncian ciertos rastracueros— reveló su genio ultramoderno» (Silvinho, una vez más, y con seguridad no será la última).
Doña Flor, al entrar, se quedó con la boca abierta, admirada, pasmada. Doña Norma sólo pudo articular una palabra:
—¡Diablos...!
Doña Inmaculada y el comendador recibieron a los invitados: ella emperifollada con sus trapos de procedencia europea, empuñando sus impertinentes; él, desgarbado a pesar del smoking y de la camisa con pechera almidonada, con cuello de palomita. Al ver al doctor Teodoro con el fagot bajo el brazo, en su rostro cruzado de manchas blancas se desplegó una sonrisa:
—¡Mi querido Teodoro! Hoy vamos a dar la nota... — saludó al boticario, feliz con el retruécano y con el concierto.
Muy tiesa, doña Inmaculada ofrecía la punta de los dedos al beso de los hombres y a la inclinación de las mujeres, como si unos y otras viniesen a pedirle la bendición.
—¡Qué palo de escoba...! — comentó doña Norma en cuanto se alejaron de los impertinentes de la comendadora.
—Sin embargo, es muy caritativa... Es presidenta de la Sociedad de Ayuda a los Gentiles de África y Asia... Incluso me escribió a propósito de eso.
El doctor Teodoro había recibido hacía mucho tiempo una circular firmada por la comendadora en la que se le pedía ayuda para las misiones católicas en aquellos continentes.
En eso vieron a Urbano Pobre Hombre, reluciente con su smoking recién salido del sastre (pagado por el comendador al enterarse de que el violinista no podía ir al concierto por falta de traje adecuado), con su violín al brazo. (Salió de su casa en medio de las burlas de su mujer y ahora procuraba esconderse entre los árboles y pasar desapercibido.) El doctor Teodoro lo arrastró al anfiteatro, donde dejaron sus instrumentos. Aunque estaba anunciado para las ocho y treinta, el concierto no comenzó hasta pasadas las nueve, cuando el maestro Agenor Gómez consiguió reunir a sus músicos.
Los invitados, de copeo en las salas o en el jardín, no parecían tener prisa. Fue necesario que el propio comendador tomara el micrófono y gritara enojado, la voz cortante:
—Va a comenzar el concierto, ocupe cada uno su sitio..., vamos..., vamos...
¿Quién dejaría de obedecer aquel llamamiento, que era una orden, no una invitación? Fueron cesando los ruidos y los caballeros y las damas ocuparon las sillas, permaneciendo de pie muchos hombres con la esperanza de poder escabullirse. Un verdadero desfile de elegancia: las mujeres exhibían sus joyas valiosas, sus escotes audaces; todos los caballeros estaban de etiqueta y el maestro lucía su frac. En primera fila, próximas a doña Inmaculada, estaban sentadas doña Flor, doña Norma y el arzobispo primado, en vísperas, según decían todos, del cardenalato.
El maestro Agenor Gómez, emocionado de la cabeza a los pies («ya debía tener el cuero curtido, pero en cada nuevo concierto no sabía dónde poner los pies, como si fuese la primera vez»), alzó la batuta.
La primera parte fue oída con atención y aplaudida. La marcha de Schubert interpretada con énfasis y justeza, y después el primoroso violín del doctor Venceslau Veiga en la melodía de Drdla, arrancaron palmas, y hasta bravos, de ciertos aficionados y entendidos, como el doctor Itazil Benicio, «double de médico y de artista» (Silvinho). Sudaba, feliz, el maestro Gómez.
En el intervalo, los convidados, como bárbaros hambrientos que no hubiesen comido desde hacía meses, se abalanzaron sobre el regio bufet, donde, por primera vez en sus vidas, doña Flor y doña Norma vieron y probaron el caviar.
A doña Flor, con su paladar de maestra de cocina, el tan mentado caviar — cada gramo una fortuna— le supo bien: «Es raro..., pero me gusta.» Doña Norma no pensaba lo mismo y, haciendo una morisqueta, le dijo a la amiga, entre risas (lo que sí le gustaba era el champán, y ya había bebido dos copas):
—Esta cosa tiene un dejo..., no sé de qué...
También se rió doña Flor, y como el doctor Teodoro se apartara para ir en busca de Urbano Pobre Hombre y obligarlo a servirse, recordó un dicho de su finado primer esposo, al regresar de Río. En el curso del viaje, doña Flor no recordaba dónde, se dio un hartazgo del tal caviar, y cuando ella le preguntó qué gusto le encontró, él le respondió:
—Tiene gusto a vulva... ¡Es muy bueno!
Doña Norma, un poco atontada por el champán, se desternilló de risa: qué loco era el finado, una boca sucia que no tenía arreglo, pero tan alegre, ¡inolvidable! «Chica, el difunto tenía gracia y era un entendido en esos sabores...»
Ya volvía el doctor Teodoro trayendo del brazo a Pobre Hombre y doña Flor se apresuró a prepararle un plato, sin olvidar una porción de caviar.
Fue un tanto difícil volver a juntar a los invitados frente al estrado para la segunda parte del concierto. Los amantes de la música ocuparon pronto sus lugares, pero eran minoría entre aquella masa de gente que no tenía más que riqueza, y que se dedicaba a comer y a beber. Pero el comendador dio órdenes enérgicas a los empleados y finalmente el maestro y la orquesta atacaron el Simple Aveu.
Después de la música de Francis Thomé llegó el momento culminante del concierto: el solo de violoncelo ejecutado por el comendador Adriano Pires, el Caballo Pampa. Ése sí que fue un silencio de verdad: incluso cesaron de trabajar en la despensa y en la cocina, y los mozos dejaron de servir bebidas hasta que terminó el número. Doña Inmaculada había dado personalmente órdenes para que hubiera el más estricto silencio.
Olvidado de todo, del mundo y de sus habitantes, el comendador del Papa, el seco millonario, en ese momento, con el violoncelo, se consustanciaba con la alegría y la bondad y, súbitamente, era un ser humano.
Al concluir, hubo aplausos interminables. De pie en el anfiteatro, señalando al maestro y los colegas de la orquesta, don Adriano agradecía. Gritaban «bravos» y «bis» no sólo los entendidos, los de la chochera por la música. Gritaban todos, destacándose, por la fuerza con que batía palmas y gritaba los «bravos», el usurero Alirio de Almeida, que no entendía jota de música: sus negocios dependían de una palabra de Caballo Pampa.
Como dijo después Pobre Hombre, el número del comendador debiera haber sido el último del programa, ya que después muchos convidados abandonaron a la orquesta en el jardín y se fueron a las salas a beber y a conversar. Los que estaban sentados no se atrevieron a irse, oyendo el resto del concierto sin prestar atención, y varios, incluso, daban muestras de impaciencia. De vez en cuando alguno se llenaba de coraje y se largaba pidiendo disculpas a los vecinos, encaminándose al interior del palacete para regalarse.
Los Hijos de Orfeo, sin embargo, ni siquiera percibían las deserciones, sosteniendo la misma afinación, la misma calidad. Los devotos de la música sí que se incomodaban con el movimiento y el creciente cuchicheo. Doña Norma chistó imperiosamente, dándose vuelta hacia los de atrás, cuando el doctor Teodoro inició su solo de fagot (con los ojos mirando a doña Flor); doña Inmaculada, atenta anfitriona, se volvió también, con los impertinentes dirigidos a los inquietos. Bastó con eso: se hizo el silencio y ya nadie tuvo la osadía de levantarse. El son del fagot se expandía en el aire, sobrevolaba el jardín, iba a tejer un halo en torno a los cabellos de doña Flor, azules de tan negros. Ella, con los ojos entrecerrados, oía y reconocía, a través de aquel solo de Romanza, cuánto le había dado él, su buen marido. Allí estaba ella, donde nunca se imaginara, sentada en los jardines de la casa más aristocrática de Bahía, mientras, a su lado, escuchaba a su marido con complacencia Su Eminencia el Señor Arzobispo Primado, con su púrpura y su armiño. ¡Tanto le había dado, tanto!: paz y seguridad, tranquilidad, orden y confort, representación, cuanto ella pudo desear y él adivinar. Y ni un sobresalto. Ahora iba a buscar en el delgado vientre del fagot la grave nota de su amor, de su devoción. No se podía pedir marido mejor.
Cuando se iniciaron los aplausos, doña Norma miró a la amiga: por el rostro de doña Flor corría una lágrima. «Llora de felicidad», pensó sonriendo la bondadosa vecina, contenta ella también con el éxito del doctor:
—El doctor Teodoro tocó divinamente...
La misma doña Inmaculada, desde la silla próxima, se dignó hacer el elogio.
Su marido estuvo muy bien.
En la gran sala de recepciones las danzas comenzaron apenas terminaron los acordes finales de la orquesta, del pot— pourri de La viuda alegre, último número. En el jardín, los oyentes, el primado al frente, felicitaban al maestro y a los músicos, rodeando al comendador. Doña Flor no había enjugado todavía las lágrimas y el doctor, al verla emocionada, se sintió recompensado por los seis meses de ensayo.
De la sala vinieron a buscar a Helio Basto para que desgranase al piano sambas y fox, tangos y boleros, improvisando un bailecito. El doctor Teodoro, fagot al brazo, propuso la retirada: pasaba de la medianoche... Pero doña Norma pidió cinco minutos más para vaciar otra copa de champán: «¡Lo adoro...!»
Bebió dos copas, y en el taxi se reía sin saber por qué, contenta de la vida. Doña Flor tomó entre sus manos las de su marido, su buen marido. Hicieron comentarios sobre el concierto y la fiesta, magníficos ambos. Tanta comida, tanta bebida, todo de lo mejor, el comendador había gastado un dineral.
—Una exageración... — decía el doctor—, hasta caviar... del verdadero, ruso...
Doña Norma, con la euforia del champán, le guiñó un ojo a doña Flor y se dirigió al doctor Teodoro con una malicia que sólo ellas dos podían comprender:
—¿Y el caviar le gusta, doctor?
—Sé que es un bocado de dioses; hoy lo probé, porque no se debe perder una ocasión como ésa cuando se puede comer tan caro manjar. Pero le voy a confesar, doña Norma, que mi paladar no se puede acostumbrar a su gusto...
—¿Y qué gusto le encuentra usted al caviar?
Doña Norma se sonrió con picardía, llena de euforia. Doña Flor bajó la cabeza, no se sabe si para ocultar una sonrisa burlona. El doctor Teodoro buscaba con qué comparar el sabor todavía reciente de la golosina, no encontrando nada adecuado:
—Para ser franco, no recuerdo nada que tenga el mismo gusto. Aquí entre nosotros, que nadie nos oiga..., ¡qué gusto más feo!
—¿Feo? — doña Norma se desternillaba de risa—. Yo pienso lo mismo... Pero hay quien lo encuentra bueno... ¿No es cierto, Flor?
Pero doña Flor no se reía. Su rostro seguía circunspecto, en la sombra, ¿quién sabe si triste o solamente conmovida? Contemplaba la noche, como si no oyera la risa de la amiga. Apretando la mano del marido, le dijo a media voz:
—Preciosa la música y tu interpretación, Teodoro.
—No lo sé hacer mejor... Soy un aficionado nada más.
¿Para qué mejor? ¿Quién soy yo para exigirte nada, querido mío? ¿Qué te traje yo, qué bienes puse en mi plato de la balanza conyugal que pueda compensar el tuyo, tan lleno: desde el dinero a la Romanza en el fagot, desde la sabiduría a la educación esmerada, y esa limpidez, esa decencia? Nada te traje, en nada te enriquecí, y yo no soy transparente y constante, no tengo esa meridiana luz tuya, estoy hecha también de sombras, de materia oscura y pasajera. Soy tan pequeña para tu altura, Teodoro.
Bajo el toldillo de la pared de tranvía, esperando un medio de transporte, Urbano Pobre Hombre los vio pasar. Llevaba en sus manos el violín enfundado y un paquete con dulces y salados para ña Maricota.
9
El profesor Epaminondas Souza Pinto, circunspecto y carcamal, amaba los proverbios y las frases hechas, viendo en esos dichos un resumen de la sabiduría de los siglos, la expresión de las verdades eternas. «La felicidad es inenarrable, con una vida feliz no se hace una novela», respondió cuando Chimbo, aquel pariente importante del finado, le preguntó por doña Flor, a la que no veía hacía años, desde el absurdo carnaval («¿cuántos años hace, dos o tres?») del entierro del calavera.
—Pues volvió a casarse y es feliz... Hace un año, más o menos, que unió su suerte a la del doctor Teodoro Madureira...
—¿Se sabe algo más de ella?
—No tuve más noticias... — y, para no darle ocasión, colocó el adagio—: Como bien dice el pueblo, la felicidad es algo inenarrable.
Chimbo, hombre de experiencia, estaba de acuerdo:
—Así es. Cuando pasa algo es casi siempre para causarle preocupaciones a uno... Si le contara... Escuche...
Y abrió su pecho al amigo: a su edad provecta, ¡profesor!, se había ido a meter con una joven de diecinueve años..., no, no una doncella, pero casi. Un canalla, haciéndole el cuento del casamiento, la había desflorado, pero torpemente, con apuro, dejando unos restos de pellejo que Chimbo, en trance de consolarla y protegerla, hizo desaparecer... Resultado, mi pobre profesor: la moza quedó gruesa y él con esa responsabilidad...
El profesor Epaminondas Souza Pinto, de vida inmaculada, no podía dar consejo ni consuelo para la inquietud del ilustre hombre público, y, a falta de palabras más oportunas, lo felicitó por la «auspiciosa gravidez».
Tampoco nosotros tenemos consuelo o prudente consejo que dar al caballero Chimbo, y hasta nos falta tiempo y espacio para ello; así que de todo el incidente sólo utilizaremos la verdad contenida en el refrán: en efecto, en la feliz existencia de doña Flor y del doctor Teodoro nada ocurrió que merezca destacarse, no siendo nuestro propósito alargar esta crónica, ya extensa, con el relato de su diaria placidez, monótona e insípida materia antiliteraria.
La misma doña Flor, que daba noticia de todas las peripecias en su correspondencia familiar, en una carta a su hermana Rosalía, en vísperas del primer aniversario de su matrimonio con el farmacéutico, le decía que nada importante tenía que contarle.
Llenó la carta con noticias de los parientes y vecinos (durante esos años Rosalía había ido conociéndolos a todos a través del epistolario de la hermana). Le hablaba de tía Lita y sus achaques, tío Porto no envejecía; doña Rozilda seguía siempre en Nazaret, ¡pobre Celeste!; Marilda iba de éxito en éxito, ahora en Radio Sociedade y con la promesa de grabar un disco. De doña Norma contaba una historia divertidísima (tienes que conocer a doña Norma personalmente, vale la pena): un martes doña Flor la invitó a ir a un bautismo el sábado siguiente y se disculpó de no poder ir «debido a que el sábado ya estoy comprometida para ir a un entierro». «¿Cómo puedes saber el martes que el sábado hay un entierro, Normita?» Verás cómo... Resulta que un conocido suyo estaba a punto de estirar la pata y... seguramente lo haría en la noche del viernes al sábado para así aprovechar la semana inglesa y tener un entierrazo...
Doña Gisa, de regreso, trajo de Nueva York un cachorrito, de esos «que son exactamente una longaniza», y un lindo regalo para doña Flor, un broche. Pero «imagínate, Rosalía, lo que la chiflada de la gringa trajo para Teodoro: una camisa toda estampada con mujeres desnudas. ¿Te das cuenta lo que parecería el doctor poniéndose un chirimbolo de ésos? Como es tan educado no dijo nada e incluso le dio las gracias sin dar muestras de enojo, pero yo guardé la camisa en el fondo de mi ropero, para que él no estuviera viéndola a cada rato y le tomara rabia a Gisa, que es así, pero muy buena». Quien está enferma, sin poder salir de casa, es doña Dinorá: «Imagínate cuánto sufre, le duelen las articulaciones, un reumatismo bravo, y encima teniendo que enterarse de las cosas por terceros.» Lo único que podía hacer era echarles las cartas a las visitas y prever desgracias para todos, furiosa. Incluso amenazó a doña Flor, después de consultar los naipes: «Me dijo que tuviera cuidado, pues no hay bien que dure cien años... Nunca vi boca tan sucia, te juro.»
Aparte de esas cosas de rutina nada tenía para contar: «no sucede nada, siempre es la misma vidurria sin ninguna novedad». El doctor estuvo a punto de comprar la casa en que vivían, pero uno de los herederos de la droguería decidió vender su parte para irse a vivir a Río, y el marido le preguntó a doña Flor: «¿Qué me parecía mejor y más razonable: adquirir la casa o la parte de la farmacia?» Al mismo tiempo le daba su opinión: con esa parte adquiría el control de la firma, se convertía en socio mayoritario; con respecto a la casa, en cuanto pudieran, más adelante, la comprarían. El propietario no tenía otra salida que la de vender, pues la renta que le daba el alquiler era una ridiculez. En realidad, el doctor ya había formado su opinión y decidió qué era lo mejor, y si le pedía consejo a doña Flor lo hacía por gentileza y buena educación: «El tiempo no hace cambiar al doctor: la misma delicadeza, el mismo sistema, el mismo trato, siempre igual, un día tras otro. Puedo decir lo que va a suceder a cada instante, según las horas, y hasta sé por anticipado cada palabra, porque hoy es lo mismo que ayer.» Así transcurría la vida, suave y tranquila, con lento e invariable ritmo. ¿Cómo temer una mudanza, cómo tomar en serio las previsiones de la cartomántica, de tres al cuarto y paralizada, más entregada a sus barajas y adivinanzas que el comendador Adriano Pires al violoncelo?
En cuanto a ella, doña Flor, incluso no le parecería mal que sucediera algo, cualquier imprevisto que rompiera la monotonía de los días, invariablemente felices y sosegados. «Hasta es un pecado, hermana, hablar así cuando se tiene la vida que yo tengo, después de pasar las del purgatorio, pero la misma cosa todos los días es algo que cansa, incluso cuando es lo bueno, lo mejor. Aquí, entre nosotras, te digo, hermanita, que a pesar de esa vida tan feliz, envidiada por los otros, a veces me entra una angustia tan sin pie ni cabeza que no puedo explicármela..., un no sé qué... Es la mala índole de esta tu hermana que no sabe apreciar como es debido cuanto recibió del cielo sin haberlo merecido: una vida tan tranquila y un buen marido.»
Por aquel entonces, un domingo que fue a misa en la iglesia de Santa Tereza, con sermón de don Clemente («¿Por qué, Señor, la paz no habita el corazón de los hombres?»), después del oficio, se dirigió a la sacristía con la intención de invitar al sacerdote a la fiesta del primer aniversario de su casamiento. No iba a ser una fiesta propiamente dicha, sólo una reunión con los amigos íntimos en torno a una copa de licor y unos dulces, conmemorando, al mismo tiempo, la elección del boticario como segundo tesorero de la recién designada junta directiva de la Sociedad Bahiana de Farmacia.
—Allí estaré, con mucho placer, para felicitaros por este año de armonía conyugal, un ejemplo de unión bendecida por Dios...
Despidióse doña Flor, y el marfileño padre, reprochándose su sermón un tanto pesimista, sonrió alegre: he ahí alguien, doña Flor, en cuyo corazón moraba la paz, he ahí un ser humano satisfecho y feliz con su vida, desmintiendo su sermón, lleno de sombras y dudas.
Hacia la mitad del corredor, doña Flor se detuvo frente al extravagante grupo formado por la imagen barroca de Santa Clara y por la antigua talla popular en que estaba esculpido aquel ángel cínico y candoroso, tan igual al finado, con la misma insolencia y la misma gracia irresponsable.
Pobrecita, la santa: su santidad, por mayor que fuera, por más defendida que estuviese, por más fuerte que fuera su virtud, no podría resistir la mirada picara del tinoso: la pobre bienaventurada tenía que rendírsele, entregarle su pudor y su vida, perdiendo por él su ya ganada salvación, porque sin él ¿para qué le servirían el paraíso o la vida?
Allí, ante el insólito grupo escultórico de madera y de chulería, doña Flor se detuvo largo tiempo. Y la nave de piedra y cal, como un barco inmenso, levantó el ancla y partió, singlando los aires en un mar azul, entre nubes, cielo adentro.
10
Tanto se esmeró doña Flor que la fiestita fue de la más notables, un éxito completo que vino a coronar el primer aniversario del «feliz connubio de dos almas gemelas», como dijo con acertado estilo el doctor Silvio Ferreira, secretario general (reelecto) de la Sociedad Bahiana de Farmacia, levantando su copa para brindar por los esposos, «por nuestro estimadísimo segundo tesorero y por su digna consorte, dona Flor, ejemplo de prendas y de virtudes».
Doña Flor había anunciado a don Clemente que sólo estarían «algunos de los amigos más cercanos», pero al franquear la puerta, el padre se encontró con la casa llena, y no sólo con los vecinos. El prestigio del doctor Teodoro y la simpatía de doña Flor atrajo a la fiesta íntima a un número considerable de personas: dirigentes del gremio de los farmacéuticos, colegas de la orquesta de aficionados, representantes comerciales, alumnas y ex alumnas de la Escuela: Sabor y Arte, además de viejos amigos, algunos de ellos importantes, como doña Magá Paternostro, la ricacha, y el doctor Luis Henrique, el «cabecita de oro». Don Clemente, antes incluso de felicitar a la pareja, abrazó al «celebrado hombre de letras»: su Historia de Bahía acababa de obtener un premio del Instituto, «codiaciado lauro consagratorio de un valor auténtico» (vide Junot Silveira, «Libros amp; Autores», en A Tarde).
En materia de cultura, además del discurso del doctor Ferreira, rico en figuras de retórica, hubo algo de música. El doctor Venceslau Veiga ejecutó dos arias en su violín, siendo aplaudido. Hubo también aplausos, y muchos, para la joven cantante Marilda Ramosandrade, «la voz hechicera de los trópicos», a pesar de no tener más acompañamiento que el ritmo de un pandero, marcado por Oswaldinho.
En la improvisada hora de arte, el doctor Teodoro se apuntó un tanto con un número que causó verdadera sensación: tocó, en el fagot, todo el himno nacional, siendo ovacionado al terminar. Aparte de eso, comieron y bebieron, se rieron y conversaron. Los hombres se plantaron en la sala de recibo y en la otra sala se instalaron las mujeres, a pesar de las protestas de doña Gisa, para la cual esa separación de sexo era un absurdo «feudal y mahometano». Sólo ella y otras dos o tres señoras se arriesgaron a participar en la rueda masculina, en la que corría la cerveza y se sucedían las anécdotas, sujetas a la censura de doña Dinorá, todavía maltrecha y dolorida, pero impertérrita:
—Esa María Antonia es una desvergonzada... Se queda en medio de los hombres escuchando groserías... y encima arrastra con ella a doña Alice y a doña Misete... En cuanto a la gringa, ésa es la peor de todas..., miren cómo alarga el pescuezo para oír...
En compensación, miren a doña Neusa Macedo ( amp; Cía.), ejemplo de buen comportamiento, en la rueda de las mujeres, ponderada y discreta, escuchando a Ramiro, un mocito de diecisiete o dieciocho años, hijo de los argentinos de la cerámica. Si no fuese por ella, el adolescente no tendría con quién entretenerse, pues los otros jóvenes cercan a Marilda y le piden sambas, valses, tangos y rancheras, mientras que él sólo desea hablar de pesca: «Atrapé un vermelho..., ¡tenía cinco kilos!»
—¡Oh! — exclamaba ella en éxtasis—. ¿Cinco kilos?, ¡qué coloso! ¿Y qué más pescó? (¿Qué apodo ponerle a un pescador audaz? «Aceite de hígado de bacalao» le iría bien..., y los ojos de Neusoca se iluminan.)
El argentino, al llegar con la esposa y el hijo, se encontró en la puerta con don Vivaldo, el de la funeraria «Paraíso en Flor». Juntos fueron a felicitar a los dueños de casa, y, de regreso a la sala de los hombres, el porteño Bernabó, con su franqueza un tanto incivil, comentó la elegancia de doña Flor, cuyo vestido hacía morir de envidia a las mujeres presentes; y de yapa el inquieto Miltinho, un mariquita que hacía las veces de ayudante — por lo demás excelente— en casa de doña Jacy, que lo había prestado para la fiesta, agregó: «Doña Flor hoy se superó, está de rechupete.»
—El dinero es lo que hace bonita una mujer... — dijo don Héctor Bernabó—; mire la elegancia de doña Flor y qué hermosa está...
Don Vivaldo se fijó; por lo demás, le gustaba observar a las mujeres, medir los contornos, las curvas, las concavidades.
—A decir verdad, siempre fue elegante y graciosa, aunque no tan bonita, es cierto. Ahora es más mujer, una jamona, pero no creo que sea el dinero... Es la edad, querido, ella está en el punto exacto. Son chiflados los que prefieren las chiquilinas: ni diez juntas se pueden comparar con una señora en la fuerza de la edad, de las que hacen estallar el vestido...
—Miré qué ojos... — comentó el argentino, por lo visto también él un experto.
Ojos desmayados, perdidos en la distancia, como entregados a voluptuosos pensamientos. Don Vivaldo se preguntaba por qué inspiraba el farmacéutico pensamientos tan tiernos como para darle a su mujer un aire tan soñador mientras iba de una sala a otra, atendiendo a sus invitados, gentil y placentera, una perfecta dueña de casa. Pero eso lo hacía mecánicamente.
Don Vivaldo tomó del brazo al argentino: no es el dinero lo que hace bonita a una mujer, don Bernabó, es el buen trato, es la paz del espíritu, la felicidad. Esos ojos desmayados y esas caderas que se balancean se deben a la alegre serenidad de su vida.
Curiosa la expresión de su mirada... ¿Cuándo la había visto antes con aquella misma mirada perdida, como si mirase a su propio corazón? Don Vivaldo buscó en su memoria hasta recordar: era la misma mirada que tenía durante el velorio del finado. Con la misma expresión distante con que hoy recibía las felicitaciones, había recibido entonces los pésames con los ojos fijos más allá del tiempo, como si en torno a ellos no hubiese lágrimas de luto ni risas de fiesta, soledad. Su belleza, percibió don Vivaldo, también le venía de adentro, en una proporción imprecisable.
En la sala en que estaban las mujeres el tema de la actual vida feliz de doña Flor se impuso una vez más. Algunas señoras presentes, las de la orquesta y las de la farmacopea, poco sabían de aquel primer desastroso casamiento y del vil marido.
No deseaban otra cosa las vecinas y las chismosas sino contar y comparar: y contaron y compararon a placer. Para ellas ninguna diversión era mejor: ni las anécdotas picantes que narraban los hombres (y las sinvergüenzas como María Antonia) y que los hacían reír a carcajadas, en la otra sala, ni rodear a Marilda y pedirle en hora dedicada a la nostalgia viejas sambas y antiguos valses, como hacían doña Norma, doña María del Carmen, doña Amelia y los jovencitos (todos locos por Marilda): nada se podía comparar con el placer del parloteo. El primer casamiento, sépanlo, queridas amigas, fue un infierno de vida.
Esta felicidad del segundo matrimonio se hace aún mayor y más preciosa, tiene más valor, por comparación y por contraste con el error del primero, una prueba a la que la sometió Dios, un desastre, ¡una desgracia! Cuánto sufrió la pobre mártir en las manos de aquel monstruo plagado de vicios y maldades, un satanás: hasta llegó a pegarle.
—¡Dios mío! — dijo doña Sebastiana, afligida, llevándose la mano al amplio pecho.
¡Cómo había sufrido! Todo lo que puede sufrir una esposa delicada, humillada, en un calvario de amarguras, trabajando para mantener la casa y además las juergas del desenfrenado, siendo que el juego, como es público y notorio, es el peor de todos los vicios y el más caro. Si ahora es feliz..., ¡qué desdichada fue antes!
Doña Flor escuchaba esos recuerdos de su vida como desde las nubes, los ojos perdidos en una bruma distante. Estando doña Gisa en el círculo de las anécdotas y doña Norma en la rueda de las cotorras, nadie se encontraba allí que pudiese abrir la boca para defender al difunto.
A eso de la medianoche se despidieron los últimos invitados. Doña Sebastiana, todavía emocionada por el relato de aquel martirologio que había durado siete años, ¿cómo pudo soportarlo, pobrecita?, dijo acariciando cariñosamente el rostro de doña Flor:
—Qué bueno que haya cambiado todo y que usted tenga al fin lo que merece...
Marilda, ofuscando con su luz de estrella a los jóvenes estudiantes, se lanzó a entonar un tango— canción, de serenata, ése que dice: «Noche alta, cielo risueño, la quietud es casi un sueño...»,...el tango de doña Flor, enterrado en el mundo del difunto.
El doctor Teodoro, con una sonrisa de satisfacción, acompañaba hasta la puerta a los últimos convidados, un grupo ruidoso, enzarzado en una discusión inacabable sobre los efectos de la música en el tratamiento de ciertas enfermedades. El doctor Venceslau Veiga y el doctor Silvio Ferreira disentían. Para no perderse el final de la polémica, el dueño de casa acompañó a los amigos hasta el tranvía. Ya no se oía el canto de Marilda.
Doña Flor, a solas, dio espaldas a todo aquello: los dulces, las botellas, el desarreglo de las salas, los ecos de las conversaciones en la acera, el fagot mudo y grave, en un rincón. Fue hacia el dormitorio, abrió la puerta y encendió la luz.
—¿Tú? — dijo con voz cálida, pero sin ninguna sorpresa, como si lo hubiese estado esperando.
En la cama de hierro, desnudo, tal como doña Flor lo viera en la tarde de aquel domingo de carnaval, cuando los hombres de la Morgue trajeron el cuerpo, allí estaba Vadinho, acostado, a sus anchas; sonriendo, le hizo señas con la mano. Respondió doña Flor, sonriendo también, ¿quién podía resistir la gracia del perdido, aquella expresión de inocencia y de cinismo, esa mirada lasciva? Ni una santa de la Iglesia pero cuanto más ella, doña Flor, una simple criatura.
—Bien mío... — dijo con su voz querida, perezosa, lenta.
—¿Por qué viniste justamente hoy?
—Porque me llamaste..., y hoy me llamaste tanto y tanto que vine... — como si dijera que sus llamadas habían sido tan insistentes e intensas que llegaron a borrar los límites de lo posible y lo imposible—. Pues aquí estoy, mi bien, llegué ahora mismito... — y, semiincorporándose, le tomó la mano.
Atrayéndola hacia sí, la besó. En la mejilla, porque ella apartó la boca:
—En la boca, no. No se puede, loquito.
—¿Y por qué no?
Sentóse doña Flor en el borde del lecho y Vadinho de nuevo se tendió con libertad, entreabriendo las piernas y mostrándolo todo, todas aquellas prohibidas (y hermosas) indecencias. Doña Flor se enternecía con cada detalle de ese cuerpo: no lo había visto desde hacía tres años, pero estaba igual, como si no hubiera pasado el tiempo.
—Estás igual, no cambiaste ni un poquito. Yo engordé.
—Tú estás bien..., ni te lo imaginas... Pareces una cebolla carnosa, jugosa, de ésas que da gusto morder... El que tiene razón es el zafado Vivaldo... Le echa cada mirada a tu pandero, ese crápula...
—Saca de ahí la mano, Vadinho, y déjate de mentir... Don Vivaldo nunca me miró así, siempre fue respetuoso... Vamos, saca la mano...
—¿Por qué, mi bien...? ¿Sacar la mano... por qué?
—¿Tú te olvidas, Vadinho, que soy una mujer casada y seria? Sólo me puede meter mano mi marido... Vadinho le guiñó un ojo, insinuante:
—¿Y yo qué soy, mi bien? Soy tu marido..., ¿ya te olvidaste? Yo soy el primero, tengo prioridad...
Ése era un problema nuevo. Doña Flor no había pensado en él y no supo qué contestar:
—Tú inventas cada cosa... No das pie para que una razone...
En la calle, de vuelta, resonaban los pasos firmes del doctor Teodoro.
—Allí está él, Vadinho, vete ya... Me alegra, no sabes cuánto me alegra haberte visto... Fue más que bueno... Vadinho, muy tranquilo, siguió a sus anchas.
—Vete ya, loco, que él está entrando, va a cerrar la puerta.
—¿Y por qué voy a irme, dime?
—Va a aparecer él y verte aquí, y ¿qué le voy a decir?
—Tonta... Él no me va a ver..., sólo puedes verme tú, flor de mi perdición...
—Pero él se va a acostar en la cama...
Vadinho hizo un ademán de pena e impotencia:
—No lo puedo impedir, pero, apretándonos un poco, cabemos los tres...
Esta vez ella se enojó realmente:
—¿Qué es lo que piensas de mí? ¿O ya olvidaste cómo soy? ¿Por qué me tratas como si fuera una mujer de la vida, una meretriz? ¿Cómo te atreves? ¿Ya no me respetas? Tú sabes bien que soy una mujer honesta...
—No te enojes, mi bien... Fuiste tú quien me llamó...
—Sólo quería verte y conversar contigo...
—Pero si aún no hemos hablado...
—Vuelve mañana y entonces conversaremos...
—No puedo estar yendo y viniendo... ¿O piensas que es un viaje de juguete como ir de aquí a Santo Amaro o a la Feira de Sant'Ana? ¿Crees que basta con decir «voy a tal parte, ahora vuelvo»? Mi bien, ya que vine, me instalo de una vez...
—Pero no aquí, en el dormitorio, en la cama, por el amor de Dios. Mira, Vadinho, incluso aunque él no te vea, yo me quedo como muerta, sin saber qué hacer. No tengo cara para eso — dijo con voz entrecortada... (él nunca quiso verla llorar).
—Está bien, voy a dormir en la sala, mañana resolveremos eso. Pero antes quiero un beso.
Él doctor ya estaba lavándose en el cuarto de baño, se oía correr el agua. Ella ofreció la mejilla, pudorosa.
—No, mi bien... En la boca, si quieres que me vaya...
El doctor aparecería de un momento a otro... ¿Qué otra cosa podía hacer sino satisfacer la exigencia del tirano, ofrecerle los labios?
—¡Ay, Vadinho, ay...! — Y no dijo nada más, labios, lengua y lágrimas — ¿de vergüenza o de alegría?—, enjugados por aquella boca voraz y sabia. ¡Ah, ése sí que era un beso!
Él se fue totalmente desnudo como estaba, ¡tan bello y tan viril! El dorado vello le cubría brazos y piernas, una mata de pelos rubios en el pecho, la cicatriz del navajazo en el hombro izquierdo, el bigote insolente y la mirada de chulo. Salió dejándole el beso, que le quemaba en la boca (y en las entrañas).
Trasponiendo la puerta, el doctor Teodoro le hizo los debidos elogios:
—Una fiesta de primera, querida. Todo en orden, no faltó nada, todo perfecto. Así es como me gusta, sin un error — dijo. Y fue a cambiarse tras el respaldo de la cama, mientras ella se ponía el camisón.
—Felizmente, todo salió bien, Teodoro.
Para celebrar el aniversario se puso el camisón de encajes y volantes de la noche de bodas en Paripé, obra de doña Enaide, guardado desde entonces. Se contempló en el espejo, sintiéndose bonita y deseable. Y tuvo ganas de que la viese Vadinho, aunque fuera sólo una ojeada.
—Voy adentro a beber un vaso de agua, vuelvo en un minuto, Teodoro.
Era posible que el otro se hubiera quedado dormido, fatigado por el largo viaje. Para no despertarlo, entró al corredor caminando de puntillas. Sólo quería verlo un instante, acariciar su rostro si estaba dormido y mostrarle (de lejos), si estaba despierto, el camisón.
Llegó justo a tiempo para verlo salir a través de la puerta, desnudo y apurado. Se quedó inmóvil, helada, sintiendo que le dolía el corazón; ¿se habría ofendido decidiendo irse de vuelta y dejándola sola para siempre? Nunca más vería su rostro delicado para posar en él sus labios, nunca más se podría exhibir en camisón ante él (para que él extendiese la mano y se lo sacase, riéndose). Nunca más. Se había ido ofendido.
Mejor así, quizá. Seguramente mejor así. Era una mujer recta..., ¿cómo mirar a otro hombre, aun a ése, cuando su marido la esperaba en la cama, con el pijama nuevo (regalo de aniversario del casamiento)? Mejor así, mejor que Vadinho se hubiera ido para siempre. Ya lo había visto, ya lo había besado, no deseaba nada más. Mejor así, repetía, mejor así.
Pudo marcharse de allí e irse al dormitorio. ¿Por qué partiría él de regreso tan pronto? ¿Por qué se fue tan de repente si para venir hubo que atravesar el espacio y el tiempo? Quién sabe..., a lo mejor no se fue para siempre.
Quién sabe, quizá salió a pasear, echar una ojeada a la noche de Bahía, ver cómo andaba el juego, cómo lo habían cultivado en su ausencia..., habría salido sólo a inspeccionar, de ronda, del Pálace al carteado de Tres Duques, del Abaixadinho a la casa de Zé da Meningite, del Tabaris al antro de Paranaguá Ventura.
V.
De la terrible batalla entre el espíritu y la materia,
con singulares acontecimientos y pasmosas circunstancias,
que sólo podían ocurrir en la ciudad de Bahía,
y crea lo que aquí se cuenta quien quisiere
(con un coro de atabaques y agogós y con Exu lanzando una cantiga picaresca: Ya cerré la puerta, ya la mandé abrir).
ESCUELA DE COCINA «SABOR Y ARTE»
Lo que les gusta a los orixás
y lo que les repugna
(Información suministrada por Dionisia de Oxóssi)
Todos los miércoles Xangó come amala, y en los días de respeto come tortuga o carnero (ajapá o agutan). A Ewa, orixá de las fuentes, le repugnan la cachaca y la gallina. lyá Massé come conquém. Para Ogun, reservar el chivo y el akikó, que así se llama al gallo en lenguaje de iniciado. Omolu no soporta el cangrejo.
De espejo y abanico, de melindre y mimo, a Oxun le gusta el acara y el ipeté hecho con ñame, cebolla y camarones. Para acompañar a la carne de cabra, su carne predilecta, servirle al mismo tiempo: harina de maíz con aceite de palma y miel de abejas.
Oxóssi, a quien le encanta ser muy respetado, rey del Ketu, cazador, está lleno de repugnancias. En la selva enfrenta al jabalí, pero no come pescado si éste tiene piel, no tolera el ñame ni el frijol blanco y no quiere ventanas en su casa; su ventana es la selva.
A la guerrera que no teme a la muerte ni a los eguns, a Yansá, no le ofrezcan calabaza, ni le den lechuga o zapote, ella come acarajé. Frijoles con maíz para Oxumaré, y para Nanan carurú bien sazonado. (El doctor Teodoro es de Oxalá, se le ve en seguida por su seriedad y compostura. Cuando luce temo blanco y lleva su fagot, es igual a un paxoró, parece Oxolufan, Oxalá viejo, el mayor de los orixás, el padre de todos.) Las comidas de Oxalá son ojojó de ñame, despacho de maíz blanco, girasol y acaca. A Oxalá no le gustan los condimentos, no usa sal ni tolera el aceite.
(Dicen que fue el Asobá Didi quien hizo los conjuros para el finado y los búzios los confirmaron tres veces: el santo de Vadinho era Exu y no otro. ¿Será Exu el diablo, como se afirma por ahí? Quizá sea Lucifer, el ángel caído, el rebelde que enfrentó a la ley y se vistió de fuego.)
Es comida para Exu todo cuanto la boca prueba y come, pero bebida es una sola, la cachaca pura. Exu espera las encrucijadas, sentado en la noche, para tomar el camino más difícil, el más estrecho y complicado; según dicen todos, el mal camino, pues Exu sólo acepta el reinado. ¡Qué Exu más reinador el de Vadinho!
1
No tardaría el croupier en anunciar la última bola: habían llegado la madrugada y el cansancio. Desesperada, Madame Claudette iba de jugador en jugador, extendiendo su mano pedigüeña de uno en otro. Ya ni siquiera conseguía dar a los ojos y a la voz el tono de convite, el toque de malicia, la promesa de un dulce pago. Ya no le quedaba ni un resquicio de amor propio, sólo miedo al hambre, a morir de hambre. Ya no decía, con su puro acento parisiense: «mon chéri», «mon petit coco», «mon chou»; sólo suplicaba — la voz saliéndole de entre los dientes podridos— una ficha, al menos una de las más chicas, de cinco mil— réis. No para jugar, sino para cambiarla, asegurándose así la comida del día siguiente.
Si la hubiesen atendido cuando entró, burlando la vigilancia del portero, o conmoviéndolo (había orden de no dejarla pasar), hubiera puesto la ficha en la ruleta para que se multiplicase — con toda seguridad—, obteniendo así dinero para el alquiler, vencido, de la pocilga en el conventillo de Pelourinho, donde vivía junto a los ratones y las cucarachas (unas cucarachas negras y cascarudas, que se subían a la cama, un asco). Cada mañana la despertaban los gritos y carraspeos, las amenazas de desalojo inmediato de Pestilente, cobrador de la señora doña Inmaculada Taveira Pires, propietaria de aquel y de otros muchos tugurios, cuya renta íntegra le había dejado el comendador para sus caridades.
En cuanto al alquiler..., ¿quién sabe?, tal vez pudiese conseguir otro plazo, por un día o dos, si el Pestilente se sintiera dispuesto a «aliviar la materia», como él decía, y ella satisfaciera sus necesidades. Precio terrible, al decir de quienes conocían a Pestilente (aun conociendo también a Madame Claudette y su extremada decadencia: comparada con él, ella era perfume y flor).
Cercana a los setenta — si no los tenía ya—, casi calva, apenas con unos pocos pelos, le quedaban restos de los dientes, y tenía cataratas en los ojos. Ya no estaba en condiciones de ejercer el honrado oficio en el que un día fuera excelsa majestad, cuando los clientes hacían cola en la sala de la pensión— de— mujeres en donde lo cumplía con refinamiento. Había desembarcado en San Salvador cuando poseía toda la fuerza y el encanto de los cuarenta años, pareciendo de veinticinco — vía Buenos Aires, Montevideo, San Pablo, Río—, «sensación de París» y del alto meretricio de Bahía. Hacía tanto tiempo, que Madame Claudette no guardaba de él sino un débil recuerdo, de modo que la remembranza de todo aquel fausto ni siquiera le servía como fuente de alegría.
Fue descendiendo poco a poco, calle a calle, desde la Pensión Europa, en la Praga do Teatro, cumbre suprema de lo chic, donde los coroneles del cacao tiraban billetes de quinientos y aprendían, en cursos intensivos, las gálicas finuras del placer; de allí fue bajando de jerarquía y de precio hasta llegar, tras un viaje de años y años, implacablemente, a la última inmundicia en la falda de las laderas, el arroyo de Juliáo, al del Pilar, el callejón de la Carne Podrida. Y por último, ni tampoco eso. Desde entonces fue aguantando su hambre amarga en los cuartos más miserables. Trotadera a escondidas, se ofrecía por dos gordas en las esquinas más lúgubres, «miché de París, mon coco». Cierta vez, un negro que andaba en los comienzos de la borrachera, le dijo, casi afectuosamente, dándole una moneda:
—Vaya a criar a sus nietos, abuelita, usted ya no sirve para puta.
No tenía nietos, ni un pariente, ni un amigo, ni nada. Tampoco le quedaban vestidos elegantes para ponerse, y sus últimos trapitos eran una mezcla de remiendos y suciedad. Había vendido, pieza por pieza, todo cuanto poseyera. De la última joya, la que conservara por más tiempo (herencia de la familia), se había desprendido cierta madrugada, hacía unos diez años (más o menos, pues Madame Claudette hace mucho que dejó de contar meses y años), cuando, ya en la decadencia, ejercía en la calle San Miguel miché barato. Vadinho, cofrade insensato pero galante, le había ofrecido montones de dinero y se llevó el collar azul— turquesa.
En ese instante, allí, ante la mesa de la ruleta, en el momento exacto de hacer juego, al girar la última bola, Madame Claudette, sin fichas, sin un vintén, y sin esperanzas, se acordó de Vadinho. Con ganancias o pérdidas, en noche de suerte o de mala sombra, jamás dejara él de ofrecerle por lo menos una ficha de diez tostóes y un palpito. En una ocasión él casi hizo saltar la banca en el Casino Tabaris, saliendo con los bolsillos abarrotados de dinero y yendo a festejarlo con una panda de amigos, en un itinerario de copas, de lugar en lugar. En cada uno de ellos, al llegar, distribuía, como un rey de cuentos de hadas, billetes de cinco y diez mil— réis, y algunos de veinte y cincuenta. Fue un delirio, las atorrantas lo llevaban en andas.
Si Vadinho viviese, si estuviera allí, al menos le daría una ficha, asegurándole el bife con frijoles y el paquete de cigarrillos, y además lo haría con aquella traviesa sonrisa suya, con su insolente gracia, mientras decía: «A su disposición, Madame, a su servicio.» Madame respondía: «Merci, mon chou», y se iba a jugar. Pero, ¡ah!, había muerto joven, en un carnaval, si no le fallaba su borrosa memoria.
Sucedió exactamente en el momento en que lo recordaba, justamente entonces: Chastinet, el croupier perfecto, iba a recoger y pagar la última bola, con las manos llenas de fichas — de cien, de doscientos, de quinientos: las de quinientos eran grandes, de madreperla, una belleza—, cuando sintió algo, una angustia, como si le atravesaran el cuerpo. Soltó un grito ronco y breve, le cayeron los brazos abriéndosele las manos y las fichas rodaron por la alfombra.
Los malandras se precipitaron rápidamente y hubo una confusión de hombres y mujeres agachándose y disputando. Sólo Madame Claudette, de puro confundida y desesperada, no tuvo fuerzas para entrar en el remolino y se quedó quieta hasta que Chastinet, ya repuesto, se arrodilló para recoger lo que quedaba. También Granuzo, jefe de sala, venía corriendo para salvar lo que se pudiese. Sobraron fichas para todos menos para ella, atónita.
De pronto, Madame Claudette sintió que una mano le ponía en el fláccido pecho una de las grandes, de las de quinientos, de las de madreperla, dinero de sobra para pagar el cuarto y garantizarle una quincena de almuerzos.
«A su disposición, Madame, a su servicio», le pareció que decía una voz como aquella otra, llena de astucia y picardía. «Merci, mon chou», respondió ella, siguiendo la antigua costumbre. Tomó el camino de la caja para realizar su fortuna, pues era demasiado vieja y curtida para buscar una explicación al misterio. Probablemente alguno de los jugadores, con generosidad y rapidez, le había puesto en el escote una de aquellas fichas robadas. «Merci, mon vieux...», fuera quien fuese.
2
Doña Flor despertó sobresaltada. El doctor Teodoro ya se había bañado y afeitado y comenzaba a vestirse.
—Dormí demasiado...
—Es natural, querida, debes estar muerta de cansancio. No es un juego preparar una francachela como la de anoche y además recibir y atender a la gente... Necesitas descansar. ¿Por qué no te quedas en cama? La empleada preparará todo...
—¿En cama? Si no estoy enferma...
Y se levantó, arreglándose a toda prisa: todas las mañanas desayunaban juntos, y a toda costa quería ser ella quien pusiese el cuscuz a calentar; sólo ella sabía preparar la masa al gusto del marido, leve y esponjosa. Para conseguirlo le ponía una pizca de tapioca en polvo.
Estaba cansada, sí, pero no por la fiesta; tenía el cansancio de una noche de insomnio, el oído alerta, como en otros tiempos, esperando los pasos conocidos en la calle, a altas horas. Además de otra inquietud: ¿había notado Teodoro, por casualidad, alguna diferencia en ella cuando se celebró el festejo principal con que cerraron las brillantes conmemoraciones del aniversario? No era miércoles ni sábado, pero doña Flor tenía puesto el camisón nupcial y el doctor dijo:
—¡Qué recuerdo más gentil, querida! Hay ocasiones que se imponen, perdóname si hoy abuso sin hacer caso al calendario...
Él era siempre así, tan prudente y delicado, ¿qué mujer no quedaría cautiva de su educación? Aceptó doña Flor, pero con los sentimientos en desorden. Sus labios dolidos, la boca hecha una brasa, la lengua un fuego, conservaban el gusto picante de Vadinho, su ardiente sabor; y el beso con que el doctor, invariablemente, daba principio a sus transportes, le supo a fofo e insípido.
Llena de confusión, se perdió en el camino, rompiéndose la coordinación justa y perfecta que los unía en el placer, casto pero impetuoso. En su turbación, no pudo acompañar al marido paso a paso como de costumbre, y allá se fue él primero, mientras que doña Flor, en el bis (pues hubo bis), consiguió liberarse de la prisión de sus tensos nervios. Jamás se había dado así, con tanto desacierto, casi repitiendo los errores de la noche de Paripé. Por suerte, aunque él la hubiese notado extraña y esquiva, seguramente atribuyó el desencuentro y el comportamiento a la fatiga, al ajetreo de la fiesta de cumpleaños.
De mañanita, cuando la primera luz, todavía confundida con la noche, comenzaba a extenderse por las paredes, doña Flor oyó unos pasos a lo lejos, y sólo entonces se quedó dormida, con un sueño pesado, como si hubiera tomado estupefacientes.
Ahora se ponía las chinelas, la bata floreada sobre el camisón, se pasaba el peine por el pelo y se encaminaba a la cocina. Pero al llegar a la sala descubrió al perverso, tendido sobre el diván, en toda su impúdica desnudez. Tenía que despertarlo sin falta antes de condimentar el cuscuz (desde la cocina llegaba el suave aroma del café, que el ama estaba colando). Doña Flor tocó el hombro de Vadinho y él abrió un ojo, rezongando:
—Déjame dormir, acabo de llegar...
—No puedes dormir aquí, en la sala...
—¿Qué tiene de particular?
—Ya te dije, me turbas...
Él hizo un gesto de impaciencia:
—¿Y yo qué tengo que ver...? Déjame en paz..
—Ya comienzas con tus modales de bruto... Por favor, Vadinho...
Él volvió a abrir los ojos y sonrió perezosamente:
—Está bien, boba. Voy al dormitorio... ¿Ya salió mi colega?
—¿Colega?
—Tu doctor... ¿No nos hemos casado contigo los dos, no somos tus maridos? Colegas de concha, mi bien... — Y la miraba con complicidad e impudor.
—¡Vadinho! No te admito esas groserías...
Había alzado la voz, y de la cocina se oyó a la empleada:
—¿Me hablaba, doña Flor?
—Decía que ya voy a hacer el cuscuz...
—No se enfurruñe, mi bien... — dijo Vadinho levantándose. Tendió la mano para agarrarla..., ¡oh, qué desnudez más indecente!..., pero ella huyó.
—No tienes juicio...
Los dos hombres se cruzaron en el comedor, y, viéndolos pasar, uno que salía, otro que entraba, doña Flor sintió ternura por ellos, tan diferentes, pero ambos maridos suyos ante la iglesia y el juez. «Los dos colegas», se acordó riéndose de la graciosa picardía. En seguida se contuvo: «Dios mío, me estoy volviendo de un cinismo que ni Vadinho.» Además, el cínico le estaba haciendo una guiñada de entendimiento mientras sacaba la lengua en dirección al doctor, haciendo con la mano un gesto pornográfico. Doña Flor se disgustó.
No, eso no estaba bien, y ella no podía tolerar esas indecencias, esas bromas sucias, esas maneras de granuja, esas groserías y abusos. Ya era tiempo de que Vadinho aprendiese a comportarse en una casa respetable.
El doctor, afeitado al ras, de chaleco y chaqueta, reluciente, le decía:
—Hoy estamos un tanto atrasados, querida...
—Dios mío, el cuscuz — exclamó doña Flor corriendo hacia la cocina.
3
Al finalizar la clase del turno de la mañana, cuando las alumnas estaban echando a suertes para ver quién se llevaría la compotera de baba— de— moca para su casa, doña Flor sintió su presencia ya antes de verlo.
Aún no se había acostumbrado al hecho de que sólo era visible para ella, y, al encontrarlo junto a la mesa, exhibiéndose completamente desnudo, se estremeció. Pero como las alumnas no reaccionaban ante el escándalo, recordó su privilegio: para los demás, su primer marido era invisible. Mejor así.
Las alumnas continuaron riendo y bromeando como si entre ellas no estuviese un hombre desnudo en pelo, que las estudiaba de arriba abajo con ojo clínico, demorándose en las más bonitas, el abusador. Ahí estaba otra vez perturbando las clases, metiéndose con las alumnas igual que antes. A propósito, Vadinho le debía ciertas explicaciones, la rendición de algunas viejas cuentas atrasadas: lo de aquella pérfida Inés Vasques dos Santos, la esquelética.
Muy suelto de cuerpo, a sus anchas, con paso ligero, casi un paso de danza, dio tres vueltas en torno a la exuberante Zulmira Simóes Fagundes, criolla augusta, de opíparas caderas, de sueltos, independientes senos de bronce (por lo menos lo parecían), secretaria privada del poderoso magnate señor Pelancchi Moulas, muy privada al decir de la gente.
Habiendo aprobado sus ancas con preferencia y alabanza, Vadinho quiso poner en claro de una vez por todas el enigma de los senos: ¿serían realmente de bronce o solamente de una extraordinaria firmeza? Para salir de dudas se elevó en el aire, los pies hacia arriba, la cabeza hacia abajo y escudriñó en el descote de la princesa de la nación nagó.
Doña Flor se quedó muda, aterrada: todavía no lo había visto nunca en vilo, tan a su arbitrio en el aire como en tierra firme, manteniéndose en él del modo que mejor le conviniese: vertical o extendido horizontalmente, inclinado o de cabeza para abajo, como en aquel momento estaba, espiando los pechos de la soberbia moza.
A las alumnas no les era dado verlo, es cierto, pero algo debían sentir en la atmósfera, pues estaban nerviosas en demasía, riéndose y hablando sin ton ni son, con una especie de presentimiento. Doña Flor se fue poniendo furiosa, Vadinho estaba sobrepasando todos los límites.
Y realmente los sobrepasó cuando, no satisfecho con escudriñar, metió la mano escote abajo para averiguar, definitivamente, de qué materia prima estaban hechas aquellas divinas creaciones: ¿eran de carne y sangre, o eran un milagro?
—¡Ay! — gimió Zulmira—, me están tocando... Doña Flor perdió la cabeza ante tanta canallada y explotó, gritando:
—¡Vadinho!
—¿Quien? ¿Qué ¿Cómo? ¿Qué le pasa? ¿Qué fue? — Atontadas, excitadas, las alumnas rodeaban a la compañera y a la profesora—. ¿Qué fue lo que dijo, doña Flor? ¿Y usted, Zulmira?
Zulmira explicó, suspirando mimosamente:
—Sentí que algo me tocaba y palpaba el seno...
—¿Le duele?
—No... Fue más bien agradable...
Doña Flor se repuso con esfuerzo... Vadinho había desaparecido al oír su indignada exclamación.
4
Al atardecer, Vadinho le insistió dos o tres veces, con tono zumbón, sonriendo burlonamente:
—Vamos a ver quién puede más, mi santa... Tú con tu doctor y tu orgullo, o yo...
—¿Tú con qué?
—Yo, con mi amor...
Era un desafío, y doña Flor, fortalecida por la promesa que él le hiciera poco antes (no la tomaría por la fuerza, sólo a las buenas, con su consentimiento), se apuró a aceptarlo, dispuesta a correr el riesgo, pues para eso poseía un carácter íntegro y un ánimo valeroso. «Quien atravesó, arrogante mío, sin quemarse el infierno de la viudez, no le tiene miedo a fantasmas ni a seductores»:
—Pongo mi honestidad por encima de todo... Vadinho se echó a reír:
—Estás hablando lo mismito que el doctor, mi bien. De un modo estrambótico, muy engolada, pareces un profesor... Ahora le tocó a ella reír:
—Soy profesora, ya lo era antes de conocerlo a él y de conocerte a ti. Y por más señas una profesora muy cotizada...
—Profesora de manjares y de presunción...
—¿Crees de verdad que me volví presuntuosa? ¿Que cambié?
—Tú nunca vas a cambiar, mi bien. Tu única presunción es tu honra. Pero ya la gocé una vez y la voy a gozar otra... Por más profesora que seas, mi bien, en el yogar eres mi alumna. Y yo vine aquí para acabar de formarte...
Siguiendo el juego, entre risas y bromas, tiernamente, se quedaron conversando hasta la hora del almuerzo. Doña Flor, llena de aires y de jactancia: jamás lograría doblar Vadinho su voluntad de mujer honesta y vencer su virtud de casada. La otra vez era una adolescente cohibida, no supo regular las emociones del primer amor y allá se le fue la honra, en la brisa del Itapoá. Pero ahora era una mujer experimentada en el dolor y en la alegría y conocía el precio y el significado de cada cosa. Vadinho se iba a cansar de esperar.
Mas él no creía que la resistencia de ella fuese invencible:
—Vas a entregárteme cuando menos lo esperes... Como la otra vez..., ¿y sabes por qué?
—¿Por qué?
Arrogante, insolente, él contestó:
—Porque te gusto y porque en el fondo, allá muy en el fondo, donde ni tú misma puedes ver, estás loquita de ganas de entregarte a mí...
Vadinho estaba lleno de ardides y de compadradas. Doña Flor, firme en su decencia fundamental, le respondió:
—Esta vez vas a perder... el tiempo y la serenata...
Fue un atardecer sereno y lleno de encanto, a pesar de sus comienzos difíciles y desagradables. Cuando, después de las clases vespertinas, doña Flor salió del baño y se estaba perfumando y peinando ante el espejo, semidesnuda, con sólo el sostén y la bombacha, sintió un murmullo de aprobación que procedía de alguna parte del aposento. Sin embargo, antes de entrar y de salir del baño, había revisado el cuarto, comprobando la ausencia de cualquiera de sus dos maridos: el doctor estaba todavía en la farmacia y Vadinho no volvió a aparecer desde el escándalo del primer turno. Pues bien: allí estaba el tinoso, sobre el ropero, balanceando las piernas. Borroso en la penumbra, parecía hecho de la misma madera que el ángel colocado en el corredor de la iglesia de Santa Tereza. Su mirada caía sobre los hombros de doña Flor, tan libidinosamente, que su gula parecía que iba a resbalar como un aceite sobre ella, sobre su cuerpo húmedo. ¡Dios mío!, exclamó doña Flor, tomando la bata para vestirse a todo lo que daba.
—¿Y eso por qué, mi bien? ¿Es que yo no te conozco, toda, todita entera? ¿Hay alguna parte que no te haya besado? ¿Qué tontera es ésa?..., ¡qué estupidez...!
Con un salto de bailarín — ¡qué ligereza de movimientos!— su cuerpo desnudo atravesó la luz y la sombra y vino a aterrizar con elegancia sobre la cama de hierro, sobre el nuevo colchón de resorte:
—Hijita, este nuevo colchón es una nube, es más que bueno... Mi enhorabuena...
Y se estiró con indolencia. Un rayo de luz destacaba la sonrisa satisfecha en su rostro sensual y tentador. Doña Flor, en la sombra, lo contemplaba.
—Ven aquí, Flor, ven a acostarte conmigo, vamos a yogar un poquito. Acuéstate aquí, vamos a rodar en este colchón fabuloso...
Todavía con rabia por lo acontecido con las alumnas — por aquel despropósito de Vadinho metiéndole mano a los senos de Zulmira, y a la apestada le gustó, pues aun sin percibir al sinvergüenza, se derretía toda, en desmayado ademán—, doña Flor reaccionó con brusquedad:
—¿Te parece poco lo que hiciste? Y no contento con eso ¿todavía vienes a esconderte para espiarme? En todo este tiempo no has mejorado tu modo de conducirte, podías haber aprovechado...
—No te pongas así, mi bien... Acuéstate aquí, juntito a mí.
—¿Aún tienes coraje para pedirme que me acueste contigo? ¿Qué es lo que piensas de mí? ¿Que no tengo honra ni carácter? Vadinho no quería discutir:
—Mi bien, ¿por qué ese enojo? No hice nada exagerado... Sólo dejé que los ojos se regalaran en la anatomía de la moza... Nada más que por curiosidad, para saber cómo están hechos esos caprichos de Pleancchi Moulas. Dicen que él mama en esos pechos... — Se rió y después dijo en voz baja—: Venga, mi bien, siéntese aquí junto a su maridito, ya que no quiere acostarse, ya que tiene miedo. Siéntese, para hablar dos palabras..., ¿no fuiste tú misma quien dijo que necesitabas hablar?
—Si me siento vas a querer tomarme por la fuerza...
—¡Ah, si yo pudiese!..., ¿así que crees que si yo pudiera tomarte por la fuerza, sin tu consentimiento, estaría aquí adulándote, perdiendo el tiempo? Por la fuerza, mi bien, jamás te voy a poseer: toma nota de eso, que es palabra de Vadinho...
—¿Tienes prohibido forzarme?
—¿Prohibido? ¿Y por quién? No hay Dios ni diablo que me prohiba nada. ¿No lo sabes tú? ¿Acaso no has vivido conmigo siete años?... ¿Y todavía no me conoces?
—¿Y por qué, entonces?
—¿Alguna vez te tomé a la fuerza? Dime... una sola...
—Nunca...
—¿Y entonces? Yo mismo me lo prohibí, nunca necesité forzar a una mujer, y una vez que Mirandáo quiso apoderarse de una negrita por las malas, en el arsenal de la Uniáo, yo no lo dejé... Este fulano, querida, sólo toma lo que le dan y cuando se lo dan de buen grado, de corazón... A la fuerza, ¿qué gusto puede haber que no sea malo?
La contempló largamente, volviendo a sonreír.
—Tú vas a dárteme, Florcita linda, y yo estoy loco porque llegue pronto la hora de gozar tu peladita... Pero eres tú misma quien te me vas a dar, quien va a abrir las piernas, pues yo sólo quiero cuando tú también quieres. No te quiero con gusto a odio, mi bien.
Ella sabía que ésa era la pura verdad: el orgullo crecía en el pecho del (primer) marido como una aureola, como un resplandor. No precisamente de santo, sino de hombre, de hombre macho y derecho. Entonces doña Flor se sentó al borde del lecho; Vadinho, tendido junto a ella, la miraba. Sintió relajarse sus nervios y se abandonó, desarmada frente a él. Apenas se sentó y ya la mano del bandido le descendía por la cintura al ánfora del vientre. Se levantó indignada:
—Verdaderamente, no tienes arreglo... Me hiciste creer que hablabas de corazón, que eras un hombre de palabra. Pero en seguida te desmientes, y comienzas a meter mano...
—¿Y acaso te estoy obligando, tomándote a la fuerza? ¿Sólo porque puse la mano en tu ombligo? Siéntate aquí y escucha, mi bien: no te voy a forzar, pero eso no quiere decir que no haga todo, todo, que no use todos los recursos para que tú te me des por tu propia voluntad. Siempre que te pueda tocar te voy a tocar, cuando pueda darte un beso te lo voy a dar. No te engaño, Flor mía, voy a hacer todo, todo, y a prisa, porque estoy loco por comerte todita, vine muerto de hambre.
Era un reto: su honra de mujer honesta contra la fascinación de Vadinho y su labia, su jactancia y su picardía.
—No te engaño, Flor, te voy a envolver, y cuando ese doctor tuyo menos se lo piense tendrá una corona de cuernos en la cabeza. Además, mi bien, con esa cabezota y alto como es, va a quedar lindo, va a ser un pedestal de la mejor calidad para la cornamenta.
¿La desafiaba? Pues muy bien, mi señor primer marido y garañón de fama en las casas de cita y en la zona, sutil seductor de solteras y casadas, el menda, el bigardo: por más astuto que seas no vas a gozar otra vez mi peladita. Con toda tu astucia, con toda tu labia, con tu prosopopeya entera, mi bigardo, no me dejaré vencer ni burlar: soy una mujer honesta, no voy a manchar mi nombre ni el de mi marido. Acepto el desafio.
Luego de reflexionar de ese modo, tomó una decisión y volvió a sentarse al borde del colchón:
—No hables así, Vadinho, es feo... Respeta a mi marido..., no digas esas palabras, vamos a hablar de cosas serias. Si yo te llamé, como tú dices, fue para conversar contigo. No era con mala intención. ¿Por qué tienes una idea tan baja de mí?
—¿Yo? ¿Cuándo pensé mal de ti?
—Fui tu mujer durante siete años..., tú andabas suelto por la calle... y no sólo en el juego. Vivías en la cama de todas las mujeres perdidas de Bahía, te metiste con muchachas y con mujeres casadas, unas tipas todavía peores que las de la vida... Y ya que hablamos de esas estúpidas, acabo de descubrir que anduviste liado con Inés, una tísica que iba a la escuela hace ya mucho tiempo...
—¿Inés? ¿Flacucha? — Buscó el nombre y la figura en su memoria excelente, de sablista, y allí encontró a la esbelta Inés Vas— ques dos Santos, con su hocico y su apetito voraz—. ¿Eso? Puros huesos y pellejo. Nada importante, no te preocupes por eso, mi bien. Un pasatiempo y de los peores. Además, hace tanto que sucedió..., ¿por qué sacas a relucir eso, un asunto tan viejo, algo ya pasado?
—Asunto viejo, algo ya pasado, pero yo no lo supe hasta el otro día... ¿Te imaginas qué vergüenza, Vadinho? Tú muerto y enterrado, yo casada de nuevo, y tus fechorías persiguiéndote todavía... Por eso y por otras cosas iguales es por lo que te llamé, porque todavía tenemos cuentas que ajustar. No te llamé para lo que tú piensas...
—Pero, mi bien, fuera para lo que fuese me llamaste, y ya que estoy aquí, ¿qué mal hay en que yoguemos un minutito? Aprovechemos y démosle gusto al cuerpo. Tú andas algo necesitada; yo, ni digamos...
—Tú debías conocerme, saber que no soy mujer capaz de engañar a su marido. Durante siete años me hiciste toda clase de diabluras, me engañaste de todas las maneras. Todo el mundo lo sabe y se comenta hasta en la calle...
—¿Y tú haces caso a esa porquería de alcahuetas?
—Tú me engañaste y no poco, fue algo serio... Si yo fuese otra te hubiera largado, o te hubiera llenado de cuernos y de vergüenza. ¿Hice eso? No, aguanté firme porque soy una mujer recta, Vadinho, gracias a Dios. Nunca miré a ningún hombre mientras tú vivías...
—Lo sé, mi bien...
—Y sabiéndolo, ¿cómo quieres que engañe a Teodoro, que es tan marido mío como tú, y un hombre serio que nunca me traicionó con otra? Nunca, Vadinho, nunca. Una vez, hasta... — Pero se contuvo.
—¿Hasta qué, mi bien? — le pidió él con voz muy suave—, cuenta el resto...
—Pues hubo muchas mujeres que andaban tras él, y él ni medio...
—¿Fueron verdaderamente tantas? No exageres, mi bien, sólo una, y era Magnolia, la zorra mayor de Bahía, y él hizo un papelón. En dónde se vio que un nombre grande, doctor y todo, se portase como un chico virgen, sintiera miedo de una mujer..., sólo le faltó pedir socorro. Una vergüenza..., ¿sabes cómo le llaman después de ese fiasco? Doctor Lavativa, mi bien...
—Vadinho, no sigas... Si quieres conversar seriamente, muy bien, pero venir aquí para burlarte de mi marido, eso no... Has de saber que me gusta mucho, que sé apreciar el trato que me da y nunca voy a manchar su nombre...
—Fuiste tú quien sacó la conversación, palomita mía. Pero
di la verdad..., ¿quién te gusta más? No mientas... ¿Yo o él?...
Puso la cabeza en el regazo de doña Flor y ella le acarició los cabellos. Meditabunda, no respondió a la comprometedora pregunta.
—Nunca lo voy a engañar, Vadinho, él no lo merece...
Vadinho respondió aliviado, sonriendo inocentemente, como una criatura. Ella le acariciaba el pelo, una mata de pelos rubios, una dulce tibieza. Lo que él le decía ahora no era ya una pregunta, era una afirmación:
—A ti te gusto más yo, mi bien... Estoy seguro.
—Él sólo merece que le dé amor...
La mano de doña Flor se detuvo en la cicatriz del navajazo: le gustaba sentir el recuerdo de esa pelea, ocurrida antes de haberse conocido, el tajo ancho y hondo, ganado en una riña de adolescentes, inmediatamente después de haberse fugado del colegio. ¡Qué Vadinho más fanfarrón y granuja! ¡Y tan buen mozo!
La dulzura de la tarde entraba en el cuarto en penumbra, con una brisa imperceptible.
—Mi bien — dijo él—, yo tenía una nostalgia tan loca de ti, tan grande, que pesaba en mi pecho como una tonelada de tierra. Hace tiempo que quería venir, desde que me llamaste por primera vez. Pero tú me habías atado con el mokan que te dio Didí y hasta ahora no pude librarme de él y venir... Porque sólo ahora me llamaste de veras, con ganas, necesitándome verdaderamente...
—Yo también tuve nostalgia todo el tiempo... De nada sirvió que tú fueras malo, Vadinho, casi me muero cuando tú falleciste...
Doña Flor sentía dentro de ella algo así como ganas de reír, o de llorar, da lo mismo, pero en sordina, muy bajito. Era tan suave la caricia de la mano de Vadinho en su brazo, en su cuello, en su cara, mientras la cabeza de él descansaba en su regazo, moviéndose en busca de una posición más cómoda, sintiendo en los muslos su peso y su calor, adormeciéndola. Linda cabeza de cabellos rubios. Doña Flor fue bajando el rostro poco a poco. Vadinho alzó el suyo, y, de repente, le dio un beso y no por la fuerza.
Desprendióse doña Flor del beso y de los brazos en los que ya se sentía desfallecer.
—¡Dios mío! ¡Ay! ¡Dios mío!...
No era un desafio cualquiera. No podía permitirse un solo minuto de abandono, ni el menor descuido, si no quería que el tinoso la embaucase.
Silbando, muy campante, con una sonrisa burlona, Vadinho se levantó y comenzó a revolver los cajones del armario. Acaso de puro curioso, o, ¿quién sabe?, para dejar que doña Flor buscara por el cuarto, sin sentirse coartada, los restos de su fuerza de voluntad, de su proclamada resolución.
5
Cuando llegó el doctor a la hora de la cena, doña Flor ya se había reintegrado totalmente a su innata decencia, fortaleciendo aún más su decisión de conservarse digna del marido, preservando su limpio nombre y su fama, y defendiendo la limpidez de su frente, en la que refulgían las ideas y bullían los conocimientos. «Jamás deshonraré el nombre que me ofreciste, ni pondré cuernos en tu testa, Teodoro: antes prefiero morir.»
Lo importante era no facilitarle las cosas, no darle oportunidades, no permitir que el muy astuto conmoviera sus sentidos, obteniendo la complicidad de la materia vil y despreciable, materia capaz — como le enseñara la propaganda de yoga en los tiempos hambrientos de la viudez— de traicionar sus sentimientos impolutos y comprometer su honor. Si Vadinho pretendía seguir viéndola tenía que contenerse en los límites del decoro, de las relaciones platónicas, pues no podía haber otras entre ella y su anterior marido.
No ocultaba doña Flor — ni siquiera intentaba hacerlo— su ternura por el ex finado, su primero y gran amor. Él fue quien la despertó a la vida, convirtiendo a la mocita alocada de la Ladeira do Alvo en una hoguera de altas llamaradas, y enseñándole la alegría y el sufrimiento. Sentía por él una honda ternura, una emoción, un no sé qué, una mezcla de lo bueno y lo malo, era un sentimiento difícil de precisar y ella misma no podía explicarlo.
Estaba contenta, feliz de ver al malvado, de hablar con él, celebrar sus salidas, y reírse con sus locuras; feliz, incluso, con los ayes de su corazón, nuevamente esperándolo ansiosamente en la noche inacabable, atenta a sus pasos en el silencio de la calle, insomne; con él en las buenas y en las malas, como antes. Pero ahora, todo eso no iba más allá de una amistad amorosa, sin otras implicaciones, sin mayores compromisos, sin indecencias de cama. La cama, ¡ah!, ¡he ahí el peligro! Suelo lleno de trampas, territorio de derrotas.
Ahora, casada de nuevo, feliz con el segundo esposo, sólo podía mantener con el primero relaciones castas, como si aquella impúdica y desmedida pasión de su mocedad se hubiera convertido, con la muerte de Vadinho, en una púdica turbación de románticos enamorados, despojada de la violencia de la carne para ser puro espíritu inmaterial (lo que además se imponía por ésas y por todas las otras razones). La cama y el gozo del cuerpo, sólo con el segundo, con el doctor Teodoro, los miércoles y los sábados, con bis y dulce afecto. A Vadinho bastaba con darle el tiempo que debía dedicar a dormir, único tiempo vacío en medio de tanta felicidad, o quizá, de tanta felicidad sobrante... Si Vadinho estuviera de acuerdo en encarar así la situación, y respetara el convenio, muy bien: ese platónico sentimiento lleno de dulzura y la presencia discreta y alegre del muchacho serían la gracia y el perfume en la vida de doña Flor, tan ordenadamente dispuesta, compensando cierta monotonía insulsa que al parecer es parte integrante de la felicidad. Mirandáo, filósofo y moralista (como hartamente se comprobó aquí), manifestó cierta vez en su castizo dialecto bahiano:
—La felicidad es bastante jodida, aplastadora: en resumen, un aburrimiento...
Pero si Vadinho no quería mantenerse en esos límites, doña Flor no lo vería más, rompiendo de una vez por todas esas relaciones, borrando esos sentimientos, incluso ese afecto espiritual tan inocente que no llegaba a ser pecado, ni tampoco una desconsideración, una amenaza a la relumbrante testa de su íntegro y respetado esposo.
Tranquilizada con estas meditaciones, fuerte el ánimo y habiendo saboreado una pastilla de menta para quitarse de la boca el gusto a pimienta y miel que le dejara aquel beso impúdico, doña Flor recibió al doctor Teodoro con la misma afectuosa mansedumbre, con el mismo tierno ósculo de todas las tardes, haciéndose cargo de la chaqueta y el chaleco y trayéndole el fresco saco del pijama. El doctor, para cenar, para sus estudios en el escritorio y para sus ensayos de fagot, vestía el saco del pijama sobre la camisa y la corbata, poniéndose cómodo.
Durante la comida, doña Flor notó en la voz y en los modales del esposo una gravedad mayor de la acostumbrada, al borde de la solemnidad. El boticario, como se sabe, ya era muy formal de suyo. Pero esa tarde, su rostro impenetrable, su silencio, su modo de comer sin prestarle atención, revelaban preocupación e inquietud. Doña Flor observó al marido mientras le pasaba la fuente del arroz y le servía el lomo relleno (con farofa de huevos, longaniza y pimentón). El doctor debía tener algún problema serio, sin duda, y doña Flor, esposa buena y solidaria, se inquietó de inmediato ella también.
Cuando llegó el café (acompañado de bollos de tapioca, un maná del cielo), el doctor Teodoro dijo al fin, y eso con cierta reticencia:
—Querida, deseo conversar contigo sobre un asunto muy importante, de interés para los dos...
—Dilo pronto, querido...
Pero él tardaba, cohibido, buscando las palabras. ¿Qué asunto sería ése, se preguntaba doña Flor, tan difícil que hacia que el doctor se sintiera tan inseguro? Preocupada por la inquietud del marido, se había olvidado totalmente de sus propios problemas, los de su doble matrimonio.
—¿Qué es, Teodoro?
Él se quedó mirándola, tosió y le dijo:
—Deseo que hagas lo que quieras, que decidas lo que mejor te parezca, lo que creas más conveniente...
—Pero ¿qué es, Dios mío? Habla de una vez, Teodoro...
—Se trata de la casa... Está en venta...
—¿Qué casa? ¿Esta en que vivimos?
—Sí. Tú sabes que yo había juntado dinero para comprarla, como era tu deseo. Pero cuando ya íbamos a cerrar el negocio, cuando todo estaba arreglado...
—Ya sé, la farmacia...
—...surgió la oportunidad de adquirir una parte más de la farmacia, exactamente la que me daba la mayoría, garantizándome la propiedad de la Científica... Yo no podía dudarlo...
—Hiciste muy bien, obraste con acierto... ¿Qué te dije entonces? «La casa queda para después.» ¿No fue así?
—Lo que ahora sucede, querida mía, es que la casa está en venta y por una suma ridícula..
—¿En venta? Pero si teníamos la opción...
—Sí, teníamos...
Dio detalles del asunto: el propietario se metió a explotar una hacienda en Conquista y comenzó a criar ganado, enterrando cantidades de dinero en el cebú. ¿Sabía doña Flor lo que era «la carrera del cebú»? ¿Había oído hablar? Pues bien, en esa carrera se había ido también la soñada casa propia. El propietario la ponía en venta por una ínfima cantidad. En cuanto a la opción, según él, debiera corresponderle a la antigua inquilina, pero doña Flor había perdido todo derecho a invocarla cuando desistió de comprarla después de estar casi cerrado el trato, en la fase de los documentos. El dueño no podía quedarse a esperar a que el doctor Teodoro terminase de apoderarse de todas las cuotas de los herederos de la farmacia, antes de decidirse a comprar la casa. Tenía la intención de venderla de inmediato. ¿Para qué servía un inmueble alquilado por una cantidad ridícula en el que los Madureiras vivían gratis? El buen negocio era criar el fuerte ganado cebú, por cuyo kilo de carne daban un dineral. No pudiendo abandonar la hacienda, encargó la venta de la casa al Departamento Inmobiliario del banco del amigo Celestino. Y con seguridad no faltarían candidatos, ante el estimulante precio fijado. ¿Cómo sabía el doctor Teodoro todo aquello? Muy simple: Celestino se lo había dicho, en su despacho, en la casa central del banco. Citó al farmacéutico por teléfono: «deje esas drogas y venga aquí, urgente»; le expuso la situación y luego le preguntó: ¿por qué no hacía un esfuerzo y compraba la casa? Era un negocio redondo, imposible una transacción mejor, el loco ofrecía el inmueble prácticamente por nada — lo necesario para un lote de terneros—, embarcado como estaba en la aventura del cebú.
—Cuando el cebú deje de correr en el mercado, maestro Teodoro, se va a fundir mucha gente buena... De aquí del banco no sale ni un vintén para esa especulación... Compre la casa, caro mío, no discuta.
Tenía razón el portugués en lo que decía sobre la casa y el cebú..., también el doctor desconfiaba de aquella locura por los terneros, vacas y toros. Pero ¿de dónde iba a sacar el capital si todavía hacía poco que pusiera todos sus ahorros en la adquisición de la cuota de la farmacia, más dinero pedido al banco, que le prestara el mismo Celestino, con documentos de vencimiento riguroso?
El banquero observaba al boticario, un tipo honesto, lleno de escrúpulos, incapaz de estafar a nadie. No era hombre que corriese el riesgo de una operación bancaria sin la absoluta certeza de que podía responder... El doctor Teodoro no jugaba nunca. Celestino se sonrió: ¡qué sorprendente era la vida! La apacible doña Flor, con su tímida presencia y sus insuperables condimentos, se había casado con los dos hombres más opuestos, el uno lo contrario del otro. Se imaginó a sí mismo ofreciendo dinero prestado a Vadinho como ahora lo hacía al boticario. Las nerviosas manos del muchacho hubieran tomado la pluma y firmado cuanto papel se le pusiera delante con tal de que las firmas le dieran unos cuantos mil— réis para la ruleta.
—Reúna algún dinero y yo le consigo el resto sobre una hipoteca de la misma casa. Vea...
Tomó el lápiz e hizo cuentas. Si el doctor conseguía unos pocos contos, no tenía que preocuparse por el resto: la hipoteca sería a largo plazo, a bajo interés, con todas las facilidades. Lo que el portugués le proponía era un negocio como se hacen entre padre e hijo: Celestino conocía a doña Flor desde su primer casamiento, había comido en su casa, le tenía estimación. Igualmente estimaba al doctor Teodoro, hombre de bien, de carácter recto. En su alocución se cuidó de citar a Vadinho, en deferencia al segundo esposo y porque el granuja estaba muerto. Pero en ese instante recordaba su perfil y su picardía, y el recuerdo lo hacía sonreír con complacencia y dilatar otros seis meses los plazos de la hipoteca.
—Le agradezco su oferta. No olvidaré su generosidad, mi noble amigo, pero en este momento no dispongo en absoluto del dinero necesario para completar el capital. Ni tengo tampoco a quién pedírselo. Es una gran pena, porque Florípides tenía muchas ganas de adquirir la casa. Pero no hay forma...
—Florípides... — murmuró Celestino para sí mismo, «nombre absurdo»—. Dígame una cosa, doctor Teodoro, usted, en su casa, ¿la llama Florípides?
—En la intimidad, no. La llamo Flor, como todos, por lo demás.
—¡Ah, bueno...! — Frenó con un ademán las explicaciones que iba a darle el doctor; su tiempo era un tiempo precioso, de banquero—. Pues, caro mío, según me informaron, doña Flor o doña Florípides, como usted quiera, tiene unos ahorros bastante abultados en la Caja Económica... Más que suficientes para completar, con la hipoteca, lo necesario para la compra de la casa...
El doctor ni se había acordado del dinero de la esposa:
—Pero ese dinero es de ella, jamás lo tocaré, es un dinero sagrado...
Una vez más volvió el banquero a medir de arriba abajo al farmacéutico sentado frente a él: Vadinho le sacaba las monedas a la mujer para ir a jugar, y a veces se las arrancaba a la fuerza, brutalmente. Hasta la pegaba, según le dijeran.
—Hermosos sentimientos, mi doctor, dignos de la cabalgadura que es vuesa merced... — Él portugués pasaba de la mayor finura a la grosería total—. Lo que es usted es un burro, un burro como un compatriota de esos que cargan con un piano y parten piedras en la calle... ¿Quiere decirme para qué sirve el dinero de doña Flor puesto en una libreta en la Caja? Ella deseando tener casa propia y aquí el caballero, por unos escrúpulos de mierda — de mierda, sí señor—, deja pasar una ocasión única. ¿No están casados con comunidad de bienes?
El doctor Teodoro se tragó en seco lo de la cabalgadura, el burro y la mierda. Conocía bien al portugués y le debía demasiados favores.
—No sé cómo hablarle a ella del asunto...
—¿Qué es lo que no sabe? Pues aproveche la hora de la cama, que es la mejor para discutir negocios con la esposa, caro mío. Yo sólo discuto estos asuntos con la patrona cuando ya estamos los dos acostados y siempre me dio buen resultado. Escuche: le doy veinticuatro horas de plazo. Si mañana a esta misma hora usted no aparece, mando vender la casa a quien dé más... Y ahora, déjeme trabajar...
—Por mi gusto, tú no tocabas ese dinero de la Caja, Flor...
—¿Y de qué me sirve?
—Para tus gastos... personales...
—¿Qué gastos, Teodoro, si tú no me dejas pagar nada? Ni siquiera la mesada de mi madre... Tú pagas todo y hasta te enojas cuando yo protesto. En todo este tiempo no hice más que poner dinero en la libreta; sólo hice dos retiros, un poco cada vez, para comprarte dos chucherías. ¿Para qué guardar ese dinero que no es de ninguna utilidad? Únicamente para mi cajón, cuando me muera...
—No digas bobadas, querida... La verdad es que a mí, como marido, me cabe la obligación...
—¿Y por qué no voy a tener yo derecho a contribuir a la compra de nuestra casa? ¿O es que tú no me consideras tu compañera para todo? ¿Es que sólo sirvo para arreglar la casa, cuidarte la ropa, hacer la comida e ir contigo a la cama? — doña Flor se excitaba—. ¿Una criada y una mantenida?
Ante tan inesperada explosión el doctor Teodoro se quedó sin palabras, sintiendo como si tuviera una piedra en el pecho, manteniendo en alto el tenedor con el trozo de bollo. Doña Flor, ahora, bajaba la voz, como quejándose:
—A no ser que no me ames, que me desprecies tanto que ni quieras que te ayude a comprar nuestra casa...
Quizá el doctor Teodoro, en todo el tiempo que llevaba casado, no se haya nunca conmovido tanto como en aquella cena. En un repente de tímido, exclamó:
—Tú sabes que te amo, Flor, que tú eres mi vida. ¿Cómo lo dudas? No seas injusta.
Ella, todavía exaltada, proseguía:
—¿No soy tu mujer, tu esposa? Pues bien, mañana tú no vas al banco, soy yo quien va a ir y cierro el negocio con el señor Celestino...
El doctor Teodoro se levantó, se arrimó a ella y la abrazó estrechamente, apasionadamente. Se sentaron en el sofá, doña Flor sobre sus rodillas, las caras juntas, con una ternura casi sensual.
—Tú eres la más recta, la más seria y la más bonita de las esposas...
—La más bonita, no, Teodoro mío...
Lo miró en sus ojos bondadosos, bañados de felicidad.
—Bonita no... Pero te aseguro, eso sí que te lo aseguro, que soy seria, que soy una mujer recta.
Y habiendo dicho esto buscó con los labios la boca del doctor y la cubrió con la suya en un beso de amor: su buen marido, el único que merecía su ternura y el goce de su cuerpo. La noche entró entera en la sala. En la oscuridad, Vadinho, que contemplaba con inquietud la escena, se pasó la mano por la cabeza, se dio la vuelta y salió a la calle, descontento.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
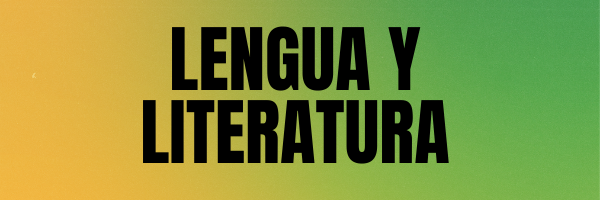
No hay comentarios:
Publicar un comentario